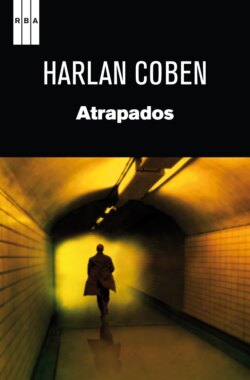Читать книгу Atrapados - Харлан Кобен - Страница 11
5
ОглавлениеWendy se despertó por la mañana y puso en marcha el aparato de hacer panini, que no era más que una manera pija de describir la típica «tostadora de bocadillos», también conocida como la «parrilla George Foreman». Se había convertido, a gran velocidad, en la máquina más importante de la casa, pues tanto ella como Charlie vivían gracias a los panini. Colocó unas lonchas de panceta y queso entre sendas rebanadas de pan y bajó la tapa ya caliente.
Como hacía cada mañana, Charlie bajó la escalera al trote, como si fuera un caballo de carreras con exceso de peso y calzado con herraduras. Más que sentarse, se desplomó ante la mesa de la cocina y se puso a olisquear el bocadillo.
—¿Cuándo te vas a trabajar?
—Me quedé sin trabajo ayer mismo.
—Es verdad. Se me había olvidado.
El egoísmo típico de los adolescentes. A veces, como en ese preciso instante, puede resultar enternecedor.
—¿Me puedes llevar en coche al cole?
—Por supuesto.
El tráfico escolar matutino hacia el instituto estaba especialmente congestionado. Había días en los que eso la volvía loca, pero también había otros en los que ese trayecto cotidiano era el único momento en que su hijo y ella podían hablar; y a veces, Charlie le contaba lo que le pasaba por la cabeza, y aunque no se explayaba precisamente, siempre podía sacarle algo si prestaba atención. Pero hoy Charlie iba con la cabeza baja y se dedicaba a enviar mensajes de móvil. No abrió la boca en todo el trayecto mientras sus dedos bailaban sobre el minúsculo teclado. Cuando su madre paró, Charlie bajó del coche sin dejar de escribir. Wendy le gritó:
—¡Gracias, mamá!
—Ah, sí, perdona.
Mientras Wendy enfilaba su propio sendero de entrada, vio el coche que estaba aparcado delante de su casa. Aminoró la marcha, aparcó y se quedó con el móvil a mano. No esperaba que hubiese problemas, pero nunca se sabe. Marcó el número de la policía, mantuvo el dedo cerca de la tecla de enviar y salió del coche.
El hombre estaba acuclillado ante la parte trasera del vehículo.
—Esa rueda está muy baja —le dijo.
—¿Puedo ayudarle en algo, señor Grayson?
Ed Grayson, padre de una de las víctimas, se incorporó, se frotó las manos para quitarse el polvo y entrecerró los ojos para mirar hacia el sol.
—Hoy he ido a su cadena de televisión. Alguien me ha dicho que la han despedido.
Wendy no dijo nada.
—Supongo que se debe a la decisión de la juez.
—¿Puedo hacer algo por usted, señor Grayson?
—Quiero disculparme por lo que le dije el otro día en el juzgado.
—Se lo agradezco —dijo ella.
—Y si tiene un minuto… —continuó Ed Grayson—. Creo que tenemos que hablar, de verdad.
Después de entrar en la casa y de que Ed Grayson declinara tomar nada, Wendy se sentó a la mesa de la cocina y se quedó a la espera. Grayson deambuló por allí un poco más y, de repente, se sentó en la silla que estaba justo al lado de la de su anfitriona, quedándose a menos de un metro de ella.
—En primer lugar —dijo—, quiero disculparme de nuevo.
—No hace falta. Sé cómo se siente.
—¿Lo sabe?
Wendy no dijo nada.
—Mi hijo se llama E. J. Ed Junior, claro está. Era un chaval muy alegre. Le encantaban los deportes. Su favorito era el hockey. Yo no tengo ni idea de hockey. A mí lo que me iba era el baloncesto. Pero mi mujer, Maggie, nació en Quebec. Toda su familia juega al hockey. Lo llevan en la sangre. Así que aprendí a valorarlo. Lo hice por mi chaval. Pero ahora…Pues bueno, ahora a E. J. ya no le interesa ese deporte. Si me lo llevo a ver un partido, se pone fatal. Lo único que quiere es quedarse en casa.
Se interrumpió y apartó la vista.
—Lo siento —le dijo Wendy.
Silencio. Wendy trató de cambiar de tema.
—¿De qué estaba hablando con Flair Hickory?
—Su cliente no ha sido visto en dos semanas —dijo él.
—¿Y?
—Pues que intentaba saber dónde podía estar. Pero el señor Hickory no me dijo nada.
—¿Y eso le sorprende?
—La verdad es que no.
Más silencio.
—Bueno, señor Grayson, ¿qué puedo hacer por usted?
Grayson empezó a juguetear con el reloj, un Timex de correa flexible. El padre de Wendy había tenido uno igual tiempo atrás. Siempre le dejaba una marca roja en la muñeca cuando se lo quitaba. Después de tantos años de su muerte, era curioso recordar algo así.
—Su programa de televisión —dijo Grayson—. Se pasó usted un año cazando pedófilos. ¿Por qué?
—¿Por qué, qué?
—¿Por qué pedófilos?
—¿Y qué importa eso ahora?
Grayson intentó sonreír, pero no lo acabó de conseguir.
—Deme ese gusto —dijo.
—Buenos índices de audiencia, supongo.
—Eso es evidente. Pero hay más, ¿verdad?
—Señor Grayson…
—Ed —dijo él.
—Dejémoslo en señor Grayson. ¿Por qué no va al grano?
—Sé lo que le pasó a su marido.
A bocajarro. Wendy encajó el golpe y no dijo nada.
—Ha salido, ¿sabe? Ariana Nasbro.
Escuchar ese nombre en voz alta le dio escalofríos.
—Ya lo sé.
—¿Cree que está curada?
Wendy pensó en las cartas, en cómo le revolvían el estómago.
—Puede que lo esté —se respondió Grayson—. He conocido casos de gente que lo ha acabado logrando. Pero eso qué más le da a usted ahora, ¿verdad, Wendy?
—No es asunto suyo.
—Cierto. Pero Dan Mercer sí. Usted tiene un hijo, ¿no?
—Tampoco es asunto suyo.
—Los tíos como Dan… —continuó Grayson—. Lo único que sabemos con certeza de ellos es que no se curan. —Se acercó un poco más a ella, moviendo la cabeza—. ¿Eso no forma parte, Wendy?
—¿Parte de qué?
—De lo suyo, de perseguir pedófilos. Los alcohólicos, a fin de cuentas, se pueden curar. Pero los pedófilos son más simples: no existe para ellos ni la redención ni el perdón.
—Hágame un favor, señor Grayson: no me psicoanalice. Usted no sabe nada de mí.
Grayson dijo que sí con la cabeza.
—Tiene usted razón.
—Pues vaya al grano.
—Es muy sencillo. Si no le paramos los pies a Dan Mercer, le hará daño a otro crío. Eso es lo que hay y ambos lo sabemos.
—Eso debería decírselo a la juez, probablemente.
—Esa mujer no puede hacer nada por mí en estos momentos.
—¿Y yo sí?
—Usted es periodista. Y de las buenas.
—Me han despedido.
—Razón de más para hacer esto.
—¿Hacer qué?
Ed Grayson se inclinó hacia delante.
—Ayúdeme a encontrarlo, Wendy.
—¿Para que usted se lo pueda cargar?
—No se detendrá.
—Ya me lo ha dicho.
—¿Pero?
—Pero no quiero formar parte de sus planes de venganza.
—¿Usted cree que se trata de eso?
Wendy se encogió de hombros.
—No es cuestión de vengarse —dijo Grayson en voz baja—. De hecho, es todo lo contrario.
—Me temo que no le sigo.
—Se trata de una decisión calculada. Es práctica. Consiste en no correr riesgos. Quiero cerciorarme de que Dan Mercer no vuelve a hacerle daño a nadie.
—¿Matándole?
—¿Conoce usted alguna otra manera? Esto no va de derramar sangre o de practicar la violencia porque sí. Todos somos seres humanos, pero si haces algo como lo que él ha hecho, si tu genética o tu patética existencia te conducen a hacerle daño a un crío, pues yo creo que lo más humanitario que se puede hacer por alguien así es sacrificarlo.
—No sé qué pensarían un juez y un jurado.
Ed Grayson puso cara de que esa perspectiva hasta le parecía entretenida.
—¿Acaso tomó la juez Howard la decisión correcta?
—No.
—En ese caso, ¿quién mejor que nosotros, que sabemos de qué va?
Wendy le dio un par de vueltas al razonamiento.
—Ayer, después de la vista, ¿por qué me acusó de haber mentido?
—Porque así fue. Usted no estaba preocupada por la posibilidad de que Mercer se suicidara. Usted entró en su casa porque temía que él destruyera las pruebas.
Silencio. Ed Grayson se levantó, atravesó la cocina y se detuvo junto a la pila.
—¿Le importa si bebo un poco de agua?
—Sírvase usted mismo. Los vasos están a la izquierda.
Cogió uno de la alacena y abrió el grifo.
—Tengo un amigo —empezó Ed Grayson mientras miraba como se llenaba el vaso—. Un buen tío, trabaja como abogado y le va muy bien. Hace unos años, me contó que estaba totalmente a favor de la guerra de Irak. Me dio un montón de motivos y me aseguró que los iraquíes merecían ser libres. Yo le dije: «Tú tienes un hijo, ¿verdad?». Y él me dice que sí, y que va a Wake Forest. Yo le digo: «Sé sincero conmigo, ¿tú sacrificarías la vida de tu hijo por esta guerra?». Le dije que se tomara en serio la pregunta. Que se imaginara que aparecía Dios y le decía: «Bueno, la cosa es la siguiente. Estados Unidos gana la guerra de Irak, signifique eso lo que sea, pero, a cambio, tu hijo recibe un balazo en la cabeza y se muere. Solo él. Nadie más. El resto vuelve a casa tan tranquilo, pero tu hijo fallece». Y le pregunto a mi amigo: ¿tú harías un trato así?
Ed Grayson se dio la vuelta y bebió un gran trago de agua.
—¿Y él qué dijo? —le preguntó Wendy.
—¿Qué habría dicho usted?
—Yo no soy su amigo el abogado, el que estaba a favor de la guerra.
—Vaya respuesta más sosa —sonrió Grayson—. La verdad, reconozcámoslo, es que nadie haría un trato semejante, ¿no le parece? Ninguno de nosotros sacrificaría a su propio hijo.
—La gente envía a sus hijos a la guerra constantemente.
—Vale, de acuerdo, puede que usted esté dispuesta a que vayan a la guerra, pero no a la muerte. Hay una diferencia, aunque esa diferencia implique cierta capacidad de autoengaño. Puede que usted esté dispuesta a lanzar los dados y ver qué sale, pues no se le pasa por la cabeza que su hijo vaya a morir. Pero esto es distinto. Como le estoy diciendo, esto no es una decisión.
Se la quedó mirando.
—¿Espera que le aplauda? —le preguntó ella.
—¿No está de acuerdo conmigo?
—Su hipótesis empequeñece el sacrificio —dijo Wendy—. Y es absurda.
—Bueno, sí, puede que sea injusta, se lo reconozco. Pero para nosotros, Wendy, en estos mismos momentos, cuenta con un elemento de lo más real. Dan no volverá a hacerle daño a mi hijo, y el suyo es demasiado mayor para él. ¿Piensa dejarlo correr porque su hijo está a salvo? ¿Nos permite eso el derecho a lavarnos las manos? ¿Solo porque no se trata de nuestros hijos?
Wendy no abrió la boca.
—No puede ignorar esto, Wendy —le dijo Ed Grayson.
—No quiero tomarme la justicia por mi mano, señor Grayson.
—No se trata de eso.
—A mí me parece que sí.
—Piénselo. —Grayson se la quedó mirando fijamente, asegurándose de que le miraba y le dedicaba toda su atención—. Si pudiera viajar en el tiempo y encontrar a Ariana Nasbro…
—Basta —dijo Wendy.
—Si pudiera usted volver a la primera detención de esa mujer por conducir bebida, o a la segunda, o puede incluso que a la tercera…
—Cállese de una puta vez.
Ed Grayson asintió, satisfecho, al parecer, de haber dado en el clavo.
—Creo que ya va siendo hora de que me vaya. —Salió de la cocina en dirección a la puerta de entrada—. Piénselo, ¿vale? Es todo lo que le pido. Usted y yo, Wendy, estamos en el mismo bando. Supongo que ya lo sabe.
Ariana Nasbro.
Cuando Grayson se fue, Wendy seguía intentando olvidarse de esa maldita carta que había tirado a la basura.
Se enganchó al iPod un ratito, cerró los ojos, confió en que la música la calmase. Eligió las canciones más lenitivas de las que disponía, como Angels on the Moon, de Thriving Ivory, Please Forgive Me, de William Fitzsimmons y High Heels and All, de David Berkeley. Pero no funcionó, pues esas canciones sobre el perdón no le eran de gran ayuda. Cambió de estilo en busca de algo más contundente: Shout, de Tears for Fears, First Night, de The Hold Steady, o Lose Yourself, de Eminem. Tampoco funcionaba. No se podía quitar de la cabeza las palabras de Ed Grayson…«Si pudiera viajar en el tiempo y encontrar a Ariana Nasbro…»
Lo haría. Sin duda alguna. Wendy viajaría en el tiempo, perseguiría a esa zorra, le cortaría la cabeza y bailaría junto a su cuerpo, que aún no habría dejado de moverse.
Menudos pensamientos. Pero eso es lo que hay.
Revisó el mail. Fiel a su palabra, Dan Mercer le había enviado el punto de reunión para las dos de la tarde: una dirección en Wykertown, Nueva Jersey, de la que nunca había oído hablar. Tuvo que recurrir a Google para saber cómo llegar. Tardaría cosa de una hora. Bien. Tenía casi cuatro por delante.
Se duchó y se vistió. La carta. La maldita carta. Corrió escaleras abajo, rebuscó en la basura y encontró ese sobre blanco de lo más normal. Estudió la letra, como si eso pudiese aportarle alguna pista. No fue así. Utilizó como abrecartas un cuchillo de cocina. Extrajo del sobre dos hojas de papel rayado de color blanco, del mismo tipo que ella utilizaba cuando iba al colegio de pequeña.
Sin tomar asiento, Wendy leyó la carta de Ariana Nasbro allí mismo —una espantosa palabra detrás de otra—, frente al fregadero. No había la menor sorpresa, ninguna aportación psicológica, solo esa mierda megalómana que se nos administra desde que nacemos. Todos los tópicos, toda la sensiblería, todas las excusas de estar por casa… No faltaba nada. Cada palabra era como una navaja que le cortaba la piel. Ariana Nasbro hablaba de «las semillas de mi propia autoimagen», de «hacer las paces», de «la búsqueda de significado» y de «tocar fondo». Patético. Hasta tenía la cara dura de hablar de «los abusos que he sufrido en mi vida y como he aprendido a perdonar», o de «ese maravilloso sentimiento: el perdón», o de como hacer extensiva esa «maravilla a otros, como Charlie y tú».
Ver como esa mujer se permitía escribir el nombre de su hijo llenó a Wendy de una ira indescriptible.
«Yo siempre seré una alcohólica», decía Ariana Nasbro hacia el final de su diatriba. Otro yo. Yo seré. Yo soy. Yo quiero. La carta estaba llena de ellos.
Yo, yo, yo.
«Ahora sé que soy un ser imperfecto que merece el perdón».
A Wendy le estaban entrando ganas de vomitar. Ahí estaba la última línea de la misiva: «Esta es la tercera carta que te envío. Por favor, dame noticias tuyas para que pueda iniciarse mi curación. Dios te bendiga».
Mira, tía, pensó Wendy, vas a tener noticias mías. Y ahora mismo. Agarró las llaves del coche y salió pitando de allí. Metió la dirección del remitente en el GPS y condujo hacia la casa de acogida en la que ahora residía Ariana Nasbro.
Estaba en New Brunswick, a una hora de distancia en circunstancias normales, pero sin levantar el pie del acelerador, Wendy se plantó allí en menos de cuarenta y cinco minutos. Aparcó de cualquier manera y entró en tromba por la puerta principal. Le dio su nombre a la mujer de la recepción y dijo que quería ver a Ariana Nasbro. Le pidieron que tomara asiento. Wendy dijo que muchas gracias, pero que se quedaría de pie.
Al cabo de unos instantes, apareció Ariana Nasbro. Wendy no la había visto en siete años, desde que la juzgaron por homicidio involuntario. En aquellos tiempos, a Ariana se la veía atemorizada y digna de compasión, con los hombros hundidos, el pelo despeinado y los ojos parpadeando, como si temiera que alguien le arrease un sopapo.
La mujer de ahora, la Ariana Nasbro que había pasado por la cárcel, era diferente. Tenía el pelo blanco y corto. Se mantenía erguida y miraba a su visitante a los ojos. Extendió una mano y dijo:
—Gracias por venir, Wendy.
Pero esta la dejó con la mano colgando en el aire.
—No he venido por ti.
Ariana trató de sonreír.
—¿Te gustaría dar un paseo?
—No, Ariana, no quiero dar un paseo. En tus cartas (ignoré las dos primeras, pero ya veo que no pillas las indirectas), me preguntabas cómo podías hacer las paces.
—Sí.
—Pues he venido a decírtelo: deja de enviarme esas chorradas en plan Alcohólicos Anónimos en las que solo hablas de ti misma. No me interesan. No quiero perdonarte para que te cures o te recuperes o como coño lo llames. No tengo el menor interés en que mejores. No es la primera vez que te apuntas a AA, ¿verdad?
—No —dijo Ariana Nasbro, sin bajar la cabeza—. No lo es.
—Lo intentaste dos veces antes de matar a mi marido, ¿no es cierto?
—Así es —repuso con una voz demasiado tranquila.
—¿Habías llegado antes al Paso Número Ocho?
—Sí. Pero esta vez es distinto porque…
Wendy levantó una mano para hacerla callar.
—Me da igual. Que las cosas puedan ser diferentes ahora me tiene sin cuidado. No me importas tú ni tu recuperación ni el Paso Número Ocho, pero si de verdad quieres hacer las paces contigo misma, te sugiero que salgas afuera, te esperes un ratito en la acera y te arrojes bajo el primer autobús que pase. Sé que suena algo crudo, pero si lo hubieses hecho la última vez que llegaste al Paso Número Ocho… Si la persona a la que jorobaste y le enviaste esa misma mierda modelo yo, yo, yo y después yo, te hubiera aconsejado eso en vez de perdonarte… Tal vez, solo tal vez, le habrías hecho caso; y tú estarías muerta y mi John, vivo. Yo tendría un marido y Charlie un padre. Eso es lo que importa. No tú. No tu fiesta en AA para celebrar tus seis meses sobria. No tu viaje espiritual hacia la sobriedad. Así pues, si realmente quieres hacer las paces, Ariana, deja de pensar exclusivamente en ti misma. ¿Estás curada, totalmente curada? ¿Estás segura al cien por cien de que nunca volverás a beber?
—Nunca te curas del todo —dijo Ariana.
—Vale, unas cuantas memeces más de AA. No sabemos nada del mañana, ¿verdad? Por eso deberías hacer las paces. Deja de escribir cartas, deja de hablar de ti en grupo, deja de tomarte la vida de jornada en jornada. En vez de eso, haz lo único que te garantizará que jamás volverás a matar a otro padre de familia: tú espera ese autobús y tírate delante de él. Y si no lo haces, por lo menos déjanos en paz a mi hijo y a mí de una puta vez. Nunca te perdonaremos. Jamás. Y hay que ser tan monstruosa y egoísta como tú eres para creerte que, precisamente tú, te vas a curar.
Dicho lo cual, Wendy dio media vuelta, volvió al coche y lo puso en marcha. Había acabado con Ariana Nasbro. Ahora le tocaba ver a Dan Mercer.