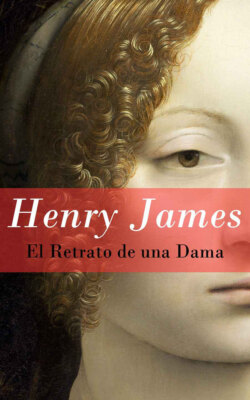Читать книгу El Retrato de una Dama - Henry James - Страница 10
8
ОглавлениеComo Isabel era aficionada a las cosas románticas, lord Warburton se atrevió a manifestar su esperanza de que fuese algún día a ver su casa, un viejo caserón muy curioso. Consiguió arrancar a la señora Touchett la promesa de que llevaría a su sobrina a Lockleigh, y Ralph manifestó su predisposición a acompañar a las damas siempre que su padre estuviese en condiciones de prescindir de él. Lord Warburton comunicó a nuestra heroína que, mientras tanto, sus hermanas irían a visitarla. Isabel sabía ya algo acerca de ellas, pues durante las largas horas que acababan de pasar juntos en Gardencourt había tenido frecuentes ocasiones de sondearle respecto a su familia. Isabel, cuando algo le interesaba, hacía infinitas preguntas; y, como su interlocutor era un conversador empedernido, ella se vio plenamente recompensada en su curiosidad.
Así pues, él tuvo ocasión de explicarle que tenía cuatro hermanas y dos hermanos, y que había perdido a sus padres. Sus hermanos y hermanas eran todos muy buenos, según dijo, y añadió: «No extraordinariamente inteligentes, ¿sabe usted?, pero muy bien educados y agradables». Y llevó su bondad al extremo de desear que la señorita Archer pudiese conocerles a fondo. De los hermanos, uno había abrazado la carrera eclesiástica y se había establecido en el dominio familiar, una comarca muy poblada y extensa, y era un hombre verdaderamente admirable, si bien pensaba de forma muy diferente a él en todo lo imaginable. Y aquí lord Warburton hizo referencia a algunas opiniones profesadas por su hermano, opiniones que Isabel había oído expresar frecuentemente y que se le antojaban comunes a la mayor parte de la familia-humana. En realidad, incluso creía compartir muchas de ellas, y así lo pensó hasta que él afirmó que estaba completamente equivocada, que eso era del todo imposible, que sin duda imaginaba que las compartía, pero que, si las examinaba bien, no tardaría en ver que eran absolutamente insustanciales. Y cuando Isabel contestó que había reflexionado hondamente sobre algunas de tales cuestiones, él declaró que ella era otro ejemplo aparente de lo que tanto le había llamado siempre la atención; a saber, que, de todas las gentes que poblaban el mundo, los americanos eran los más burdamente supersticiosos. Eran todos unos rancios «tories» y unos beatos empedernidos, y no había conservadores comparables a los conservadores americanos. Allí estaban para probarlo su tío y su primo. Nada tan medieval como algunas de sus opiniones; profesaban ideas que hoy día, en Inglaterra, la gente se avergonzaría de confesar y tenían el descaro de pretender conocer las necesidades y los peligros de la pobre, infeliz y tonta Inglaterra mejor que él, que había nacido allí y que, para vergüenza suya, poseía un buen pedazo de su tierra. De todo lo cual llegó Isabel a inferir que lord Warburton, era un aristócrata de los de la nueva escuela, un reformador, un radical, un despreciador de los antiguos. métodos. Su otro hermano, que servía en el ejército de la India, era más bien indómito, testarudo, y bueno tan solo para contraer deudas que luego le tocaba a Warburton pagar…, lo que constituía uno de los más preciados privilegios de la primogenitura. «Por supuesto, estoy decidido a no pagar ninguna más -declaró su amigo-. Lo cierto es que vive infinitamente mejor que yo, se permite placeres inauditos y se cree un caballero mucho más distinguido que yo. Y, como me tengo por un empecinado radical, defiendo la igualdad, pero no soporto la superioridad de los hermanos menores». De sus cuatro hermanas, dos de ellas, la segunda y la cuarta, estaban casadas; a una, según se decía, le iba bastante bien, y a la otra regular nada más. El marido de la mayor, lord Haycock, era una excelente persona, pero desgraciadamente un «tory» espantoso, y su esposa, como todas las esposas inglesas, era mucho peor que el marido. La otra, casada con un pequeño propietario de Norfolk como quien dice ayer, se las había arreglado para tener ya cinco hijos. Lord Warburton tuvo a bien proporcionar todos esos detalles y muchos más todavía a la joven americana, tomándose además la molestia de exponerle las cosas con absoluta claridad y presentando completamente desnudas a su avidez de conocimiento todas las particularidades de la vida inglesa. A Isabel le divertía sumamente tal franqueza y la poca consideración que él parecía otorgar a su experiencia y su imaginación. «Me considera una completa salvaje -se decía- y se imagina que no he visto en mi vida tenedores ni cucharas».
De manera que se las ingeniaba para hacerle preguntas insulsas por el placer de oírselas con- testar con la mayor seriedad del mundo. Y, una vez que había caído en la trampa, ella exclamaba: «Lástima que no haya podido verme con plumas y tatuaje de guerrero. Si yo hubiese sabido lo bueno que se muestra usted con los pobres salvajes, me habría traído mi traje de indígena». Pero lord Warburton, que había viajado mucho por Estados Unidos, conocía del país mucho más que Isabel. Así, llevó su amabilidad al extremo de afirmar que era el país más delicioso del mundo, aunque se le antojaba, por los recuerdos que de él tenía, que en Inglaterra los americanos precisaban que se les explicasen muchísimas cosas. «¡Si yo la hubiese tenido a usted para que me explicase las cosas en América! -exclamó-. En su país me sentí más bien desconcertado. Estaba como aturdido, y lo peor era que, cuanto más me explicaban las cosas, más me desconcertaban. En realidad, sospecho que a veces me daban adrede una explicación equivocada; allí son muy listos para tales cosas. En cambio, cuando yo le explique algo, puede usted creerme a pie juntillas, pues en lo que yo le diga no habrá error jamás.» En lo que no cabía error, desde luego, es en que era un hombre muy inteligente y culto, y en que sabía de casi todo lo del mundo. Aun cuando decía cosas del mayor interés y tenía especialísimos puntos de vista sobre la mayoría de las cosas, Isabel se daba cuenta de que lo hacía sin el menor deseo de exhibición; y, aun cuando había tenido extraordinarias oportunidades y logrado las más altas recompensas, estaba muy lejos de pretender presentarlas como un mérito. Si es cierto que había disfrutado de las cosas mejores de la vida, no lo es menos que ellas no lograron jamás despojarle de su fino sentido de la medida. Destacaba en él como una mezcla del efecto de una fecunda experiencia -desde luego, fácilmente adquirida- con una modestia que a veces pecaba de infantil, una mezcla cuyo admirable y dulce sabor -pues en verdad resultaba tan agradable corno una golosina- no perdía nada porque se le añadiese un toque de condescendiente bondad.
- Me gusta mucho tu ejemplar de caballero inglés -le comentó Isabel a Ralph una vez que lord Warburton se hubo marchado.
- A mí también -dijo su primo-. Le quiero de veras…, y le compadezco todavía más. Isabel se quedó mirándole un tanto recelosa para luego decir:
- No comprendo. Precisamente a mí se me antoja que su única falta es que… no puede una tenerle lástima. Parece como si lo tuviera todo, lo supiese todo y lo fuera todo.
- Y así es, pero en el mal sentido -dijo Ralph.
- Supongo que no te referirás a su estado de salud.
- No. En ese aspecto, posee una tremenda fortaleza. Lo que quiero decir es que ocupa una gran posición social y está haciendo toda clase de tonterías con ella. No se toma en serio a sí mismo. -¿Crees que se toma en broma?
- Mucho peor; se considera una intolerable imposición…, un verdadero abuso.
- Quién sabe. A lo mejor lo es -dijo Isabel.
- Tal vez, aunque, en conjunto, no lo creo. Y ¿hay algo más digno de lástima que la conciencia del propio abuso, implantado por manos ajenas y hondamente arraigado, y el sufrimiento a causa de la injusticia que su existencia entraña? En su lugar, yo me mostraría más solemne que una estatua de Buda. La posición que él ocupa es cosa que excita grandemente mi imaginación. Debería suponer grandes responsabilidades, oportunidades magníficas, consideraciones eminentes, cuantiosa riqueza, poder considerable y una participación natural en la dirección de los asuntos de un gran país. Pero la verdad es que el pobre se ha hecho un lío consigo mismo, su situación social, su influencia y, en una palabra, con todo lo habido y por haber. Es una víctima de esta época crítica en que vivimos. Ha dejado de creer en sí mismo, y ya no sabe en qué creer. A veces, cuando intento decírselo (pues no te quepa la menor duda de que, si yo fuera él, sabría perfectamente en lo que debería creer) me califica de reaccionario. Tengo la seguridad de que me toma por un auténtico filisteo. Afirma que no comprendo la época en que me ha tocado vivir; pero te aseguro que la comprendo bastante mejor que él, que, para su desgracia, no puede ni exterminarse como peligro público ni mantenerse como institución.
- Pues no parece tan dejado de la mano de Dios, tan pobre diablo -observó Isabel.
- Acaso no, a pesar de que, siendo como es un hombre de mucho y buen gusto, debe de pasar horas nada placenteras. Pero, en cuanto a sus oportunidades se refiere, ¿no te parece que merece compasión? Para mí, no hay la menor duda de que la merece.
- No creo -dijo Isabel.
- Bueno, primita; pues, si no la merece, debería merecerla -replicó Ralph.
Por la tarde, Isabel pasó una hora entera con su tío en el césped, donde el anciano permaneció sentado como de costumbre con una manta sobre las piernas y un gran tazón de té en la mano. Durante la conversación, él le preguntó qué le había parecido el visitante.
- Me parece encantador -contestó Isabel con gran entusiasmo.
- Es una persona muy agradable -dijo el señor Touchett-; pero te aconsejo que no te enamores de él.
- Pues, entonces, no lo haré. No llegaré a enamorarme sino de quien usted me aconseje. Por lo demás -añadió-, mi primo me ha hecho una descripción poco alentadora de lord Warburton. -¿De veras? Ignoro lo que puede haberte dicho, pero ya sabes, y no debes olvidarlo, que Ralph es incapaz de permanecer callado.
- El piensa que su amigo es demasiado subversivo…, o tal vez no lo suficiente. La verdad, no acabo de entenderlo muy bien.
El anciano meneó lentamente su cana cabeza, sonrió con suavidad y dejó el tazón en la mesita.
- No sé qué decirte. Parece que va demasiado lejos, pero es muy posible que se quede corto. Me imagino que eso es algo natural, pero no por ello es menos inconsistente. Se diría que quiere desembarazarse de muchas cosas y, al mismo tiempo, que desea seguir siendo él mismo.
Isabel no pudo contenerse. -¡Ojalá siga siendo él mismo! -exclamó-. Confieso que, si decidiera prescindir de sus amigos, le echaría mucho de menos.
- Bueno, no te preocupes tanto -contestó el anciano-. Para mí, que se quedará donde está y entretendrá a sus amigos. Yo le extrañaría de veras aquí, en esta soledad de Gardencourt. A mí me entretiene mucho cuando le da por venir, y me parece que él también se entretiene. Ahora hay muchos como él pululando en la alta sociedad; es lo que se lleva. Por mi parte, ignoro lo que pretenden llevar a cabo… Tal vez tratan de hacer una revolución.
De todas formas, espero que no sea antes de que yo me vaya. Por lo visto, quieren trastocarlo todo, pero yo, que soy un terrateniente de bastante importancia en el país, no tengo el menor deseo le que me trastoquen. Si hubiera sabido que iban a proceder de tal manera, no me habría aventurado a venir… -prosiguió el señor Touchett con gran hilaridad-. Si, aquí, fue porque creí que Inglaterra era un país seguro. Para mí constituye un verdadero fraude eso de querer implantar cambios de semejante importancia. rengo la seguridad de que, si lo hacen, decepcionarán a mucha gente. -¡Ojalá hiciesen una revolución! ¡Me encantaría verla! -exclamó, en cambio, Isabel.
- Bueno, vamos a ver -dijo su tío en un tono en el que parecía haber no poco buen humor-. Ya no me acuerdo de qué lado estás, si de lo antiguo o de lo moderno. Según he oído, tus puntos de vista son bastante contradictorios.
- Estoy con las dos partes. Me parece que estoy un poco de parte de unos y un poco de parte de otros. En una revolución…, una vez que la cosa fuera en serio…, creo que sería una orgullosa y empedernida partidaria de ella. Una acaba por simpatizar enormemente con los revolucionarios, que tienen ocasión de portarse exquisitamente, quiero decir, de actuar pintorescamente.
- La verdad, no sé qué quieres decir con eso de obrar pintorescamente; lo que me parece es que tú actúas siempre de tal manera, querida sobrinita. -¡Oh, mi encantador tío! ¡No haga que me lo crea! -le interrumpió Isabel.
- De todos modos, me imagino que no tendrás ningunas ganas de que te lleven aquí por nada a la guillotina, y menos ahora… Si quieres presenciar un gran movimiento subversivo -prosiguió el señor Touchett-, tendrás que quedarte aquí mucho tiempo. Te aseguro una cosa: cuando llega la hora y se les ponen las cartas sobre la mesa, no les conviene que se les tome la palabra. -¿A quiénes se refiere usted, tío? -¿A quiénes ha de ser? A lord Warburton y sus amigos…, los radicales de la alta sociedad. Por lo demás, yo no sé más que una cosa, y es cómo me afecta a mí personalmente.
Hablan de cambios y más cambios, pero no creo que lleguen a realizarlos. Tanto tú como yo sabemos lo que significa haber vivido bajo la orden de instituciones democráticas. Por mi parte, yo las consideré siempre muy cómodas, pero porque estaba acostumbrado a ellas desde siempre y, sobre todo, porque no soy un lord. Ahora bien, aquí es otra cosa. Se trata de algo que hay que realizar cada día y a cada instante, y no creo que muchos de ellos consideren eso tan agradable como lo que hasta ahora han tenido. Si quieren probar, allá ellos; pero dudo que pongan un enorme interés en ello.
- Entonces, ¿no los cree sinceros? -preguntó Isabel.
- Verás, lo cierto es que quieren sentirse serios -no tuvo inconveniente en admitir el señor Touchett-, pero es como si, en su inmensa mayoría, se atuvieran a la teoría solamente. Sus puntos de vista radicales son una especie de diversión. Han sentido la necesidad de divertirse con algo y por suerte no se les ha ocurrido ser más vulgares. Están acostumbrados a vivir con gran lujo, y esas ideas progresistas constituyen el mayor de sus lujos. Además, presentan la ventaja de hacerles sentirse morales sin perjudicarles en su posición, en la que piensan enormemente. No permitas que ninguno de ellos te convenza de lo contrario, pues si lo lograra y procedieses en consecuencia, no tardaría en pararte los pies en el acto.
Isabel siguió atentamente la argumentación que su tío iba desarrollando con su habitual clarividencia y, aunque no conocía a fondo a la aristocracia inglesa, vio que armonizaba con su idea general de la naturaleza humana. Sin embargo, no pudo por menos de expresar una protesta en apoyo de lord Warburton.
- Yo no creo que lord Warburton sea un charlatán. Los demás me importan un comino, pero a lord Warburton me gustaría verlo puesto a prueba. -¡Dios nos libre de los amigos! -exclamó el señor Touchett-. Lord Warburton es, sin duda, persona amabilísima…, un joven por todos conceptos admirable. Disfruta de una renta anual de cien mil libras. Posee cincuenta mil acres de tierra en esta diminuta isla y, además, muchos otros bienes, amén de una docena de casas donde poder vivir. Ocupa un escaño en el Parlamento con el mismo derecho que yo ocupo un asiento en mí comedor. Sus f gustos son elegantes; se interesa por la literatura, el arte, la ciencia y las mujeres bonitas. Pero, de todos, el más elegante es el que siente por las nuevas teorías e inquietudes, además de ser el que mayores placeres le proporciona, seguramente más que ninguna otras cosa…, con excepción de las muchachas hermosas. Su casa, Lockleigh creo que la llama, es muy bonita, aunque no la considero tan agradable como ésta. Pero eso es lo de menos, ya que tiene muchas otras. Por cuanto he podido observar, sus teorías no han causado aún perjuicio a nadie y, por supuesto, menos que a nadie, a él mismo. Y es seguro que, si llegara el caso de una revolución, sabría salir con bien de ella. Nadie se metería con él; le dejarían tranquilo, pues todo el mundo lo quiere mucho.
Isabel le interrumpió con vehemencia:
- De modo que, ni aun queriéndolo, sería un mártir. Pues, verdaderamente, es una situación muy poco halagüeña.
- Seguro que no será nunca mártir…, a menos que tú lo conviertas en uno de ellos -dijo el anciano. Isabel movió lentamente la cabeza y pronunció una frase que habría movido a risa de no ser porque la dijo con un suave acento de melancolía:
- Yo no convertiré jamás en mártir a nadie.
- Y yo confío en que tú tampoco lo seas.
- Así lo espero. Bueno, de todos modos -añadió-, usted no compadece a lord Warburton, como hace Ralph, ¿verdad?
Su tío la miró con penetrante y clarividente mirada durante unos instantes.
- Para ser sincero -dijo al fin-, en el fondo sí le compadezco.