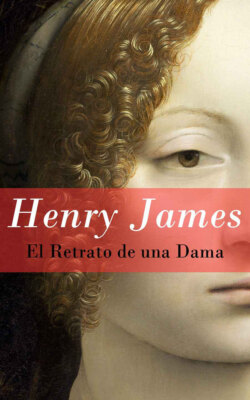Читать книгу El Retrato de una Dama - Henry James - Страница 13
11
ОглавлениеRalph adoptó la firme resolución de no interpretar torcidamente las palabras de la señorita Stackpole ni aun cuando ésta hablara en un sentido demasiado personal. Hubo de acostumbrarse a la idea de que para ella las personas no eran sino organismos sencillos y homogéneos, y de que por su parte él era un ejemplar demasiado corrompido de la naturaleza humana para tener derecho a tratarla en términos de reciprocidad. Llevó a cabo su decisión con un tacto exquisito, de suerte que la joven periodista pudo, en su renovado contacto con él, ejercer sin trabas su habilidad para la investigación insaciable. De modo que, dado el gran aprecio que por ella sentía Isabel, y el no menor que ella experimentaba por esa agilidad de inteligencia que a juicio suyo hacía de Isabel su hermana espiritual, y dada la venerabilidad tan agradable del señor Touchett, cuyo noble tono, como ella solía decir, merecía toda su aprobación, su situación en Gardencourt habría sido de lo más cómoda si no hubiese ella concebido desde el primer momento una gran desconfianza hacia la pequeña señora a quien al principio se creyó obligada a considerar dueña de la casa. Pero no tardó en descubrir que semejante obligación no era nada pesada y que la señora Touchett no se preocupaba en absoluto de lo que la señorita Stackpole hiciera o dejara de hacer. La señora Touchett la había calificado, hablando con Isabel, de aventurera y de aburrida… concediendo que a veces las aventuras proporcionan verdaderas emociones. Había manifestado a su sobrina su extrañeza de que hubiera escogido tal amiga, pero añadió a renglón seguido que sabía muy bien que los amigos de Isabel no eran cosa suya, y que jamás se había propuesto que le gustasen todos, ni obligar a la joven a tratar únicamente a aquellos que agradaban a su tía.
- Si no hubieras de tratar más que a la gente que a mí me gusta -confesó- tendrías muy pocas relaciones, pues no conozco a ningún hombre ni ninguna mujer que me gusten lo suficiente para poder recomendártelos. Eso de recomendar a alguien es cosa muy seria. Por ejemplo, la señorita Stackpole no me gusta absolutamente nada. Todo lo suyo me desagrada profundamente; habla demasiado fuerte y la mira a una como si una estuviese deseando mirarla a ella… cosa que no ocurre. Tengo la seguridad de que ha vivido toda su vida en pensiones de familia y no detesto nada tanto como las costumbres y libertades de semejantes sitios. Si me preguntas si prefiero mis modales, que seguramente te parecerán horribles, te diré que me gustan infinitamente más que los de ella. La señorita Stackpole sabe muy bien que yo detesto esa civilización de casa de huéspedes y me odia por detestarla, pues se figura que esa civilización es la más selecta del mundo. Gardencourt le gustaría más si fuera una casa de huéspedes, aunque a mí me parece que tiene no poco de eso. Como nunca nos llevaremos bien ella y yo, más vale no intentarlo.
La señora Touchett tenía razón al imaginarse que no merecía la aprobación de Henrietta, pero no lograba poner el dedo en la llaga del motivo de semejante sentimiento. Dos días después de la llegada de la señorita Stackpole, la señora Touchett hizo algunas injustas reflexiones sobre los hoteles de América, y ello excitó el espíritu de contradicción de la corresponsal del Interviewer que, en su calidad de periodista, había conocido en el mundo occidental los más variados tipos de alojamiento. Henrietta manifestó su opinión de que los hoteles de América eran los mejores del mundo, y la señora Touchett, que aún conservaba fresco el recuerdo de su lucha con algunos de ellos, expresó su convicción de que eran los peores. Ralph, queriendo poner en práctica su buen humor experimental y deseoso de encontrar un medio de zanjar la cuestión, dijo que la verdad estaba en el justo medio y que los establecimientos de que hablaban debían ser clasificados entre los medianos.
La señorita Stackpole rechazó indignada tal clasificación. Nada de medianos. O eran los mejores del mundo o eran los peores, pero no había nada de términos medios con respecto a los hoteles de América.
- Juzgamos desde distintos puntos de vista, es evidente -dijo la señora Touchett-. A mí me gusta que me traten como a una persona, a usted le gusta que la traten como a un número.
- No sé qué quiere usted decir -repuso Henrietta-. A mí me gusta que me traten como a una señora americana. -¡Pobres señoras americanas! -exclamó riendo la señora Touchett-. Son esclavas de esclavos.
- Son compañeras de hombres libres -replicó Henrietta.
- Compañeras de sus criados…, de la doncella irlandesa y el mozo de comedor negro. Comparten sus trabajos. -¿Llama usted «esclavos» al servicio doméstico de una casa americana? -inquirió la señora Stackpole-. Si es así, no me extraña que no le guste América.
- Si una no tiene buenos criados lo pasa terriblemente mal -dijo con tranquilidad la señora Touchett. En América son muy malos; en cambio, en Florencia tengo cinco, a cual mejor.
Henrietta no pudo contenerse de decir:
- No veo para qué necesita usted cinco criados. Yo creo que no podría soportar ver a cinco personas a mi alrededor en esas condiciones de servilismo.
La señora Touchett proclamó con no poca intención:
- Pues yo prefiero verlas en tal condición antes que, en algunas otras. El señor Touchett intervino diciendo: -¿Te gustaría yo más, querida, si fuera tu mayordomo?
- No estoy muy segura; por lo pronto, te faltan los modales y el tipo para ello.
- Compañeras de los hombres libres… he ahí algo que de veras me gusta, señorita Stackpole -dijo Ralph-. Es una hermosa descripción.
- Al decir hombres libres, no me refería a usted,. señor.
Y ésa fue toda la recompensa que Ralph obtuvo por su anterior cumplido. La señorita Stackpole estaba perpleja. Era indudable que pensaba que había algo traicionero en la estima que la señora Touchett mostraba por una clase a la que Henrietta en privado calificaba de misteriosa supervivencia del feudalismo. Acaso porque estaba hondamente preocupada por tal imagen dejó pasar varios días antes de buscar una ocasión para decir a Isabel:
- Estoy por preguntarme, querida amiga, si no te habrás vuelto desleal. -¿Desleal? ¿Desleal hacia ti, Henrietta?
- No. Eso sería una gran pena para mí, pero no es eso.
- Entonces, ¿hacia mi país? -¡Ah! Espero que eso no suceda nunca. Cuando te escribí desde Liverpool, te comuniqué que tenía algo particular que decirte. Nunca se te ha ocurrido preguntarme qué era… ¿Es acaso porque lo has sospechado? -¿Sospechado, qué? Por lo general, no creo ser dada a sospechar -dijo Isabel-. Cierto, ahora recuerdo la frase de tu carta, pero confieso que la había olvidado por completo. ¿Qué es lo que tienes que decirme?
Henrietta pareció decepcionada y su firme mirada lo dio a entender.
- No lo preguntas como es debido… como si te pareciese una cosa importante… Estás muy cambiada… piensas ya en otras cosas,
- Dime lo que es y entonces pensaré en ello. -¿De veras pensarás en ello? Eso es de lo que yo quería asegurarme. Isabel contestó:
- No tengo un dominio perfecto sobre sus pensamientos, pero haré lo que pueda. - Henrietta la miró en silencio durante tanto rato que acabó con la paciencia de Isabel y le hizo exclamar-: ¿Quieres decir que vas a casarte?
- No antes de haber visto Europa -respondió Henrietta. Y prosiguió-: ¿De qué te ríes?
Lo que quiero decir es que el señor Goodwood vino en el mismo barco que yo. -¡Ah! -se limitó a responder Isabel.
- Has dicho bien. A bordo tuvimos ocasión de charlar largamente. Ha venido siguiéndote. -¿Te lo dijo él?
- No, no me dijo absolutamente nada. Por eso lo supe -contestó ingeniosamente la escritora-. Él habló poco de ti, pero, en cambio, yo hablé mucho de ese tema.
Isabel se mantuvo a la espera. Había empalidecido al oír el nombre del señor Goodwood y, al final, acabó por decir:
- Siento mucho que hablaras de mí.
- Es que era un placer y me gustaba la manera en que me escuchaba. A un oyente así podría haberle hablado mucho tiempo. Escuchaba con tanta atención, tan callado, tan absorto en mis palabras…
Isabel preguntó: -¿Qué dijiste de mí?
- Dije que, en conjunto, eras la criatura más perfecta que conocía.
- Pues lo siento en el alma. Él tiene ya demasiada; buena opinión de mí y no hay que alentarle por ese camino.
- Se muere porque le den alientos, por pocos que sean. Me parece estar viendo su cara, aquella mirada absorta mientras yo hablaba… Nunca he visto a un hombre feo transformarse en uno tan hermoso.
- Es de ideas muy simples -contestó Isabel-. Y, además, no es tan feo.
- Nada torna a la gente tan sencilla como una gran pasión.
- La suya no es una gran pasión, de eso estoy segura.
- Lo dices como si no lo estuvieras.
Isabel sonrió de manera más bien fría. Y declaró:
- Haré mejor en decírselo al mismo señor Goodwood.
- Pues pronto tendrás ocasión de ello -dijo Henrietta. Isabel no contestó a esa afirmación que su amiga acababa de hacer con gran seguridad. La periodista prosiguió-: Te va a encontrar muy cambiada. El ambiente que te rodea te ha afectado mucho.
- No digo que no. Todo me afecta.
- Todo, menos el señor Goodwood -exclamó la señorita Stackpole con una risa un tanto agria.
Isabel ni siquiera sonrió y, al cabo de un instante, preguntó: -¿Te pidió él que me hablaras?
- No lo dijo con estas palabras, pero me lo pidió con los ojos y con su apretón de manos cuando nos despedimos.
- Te agradezco que lo hayas hecho -dijo Isabel, y se dio la vuelta.
- Has cambiado, Isabel, has adquirido aquí otras ideas -insistió su amiga.
- Por suerte para mí -replicó Isabel-. Una tiene el deber de adquirir el mayor número de ideas que le sea posible.
- De acuerdo, pero las nuevas no deben desplazar a las antiguas, si las antiguas han sido las buenas.
Isabel se le acercó nuevamente y dijo:
- Si quieres decir que yo tenía alguna idea con respecto al señor Goodwood… -Pero, ante la implacable mirada de su amiga, optó por callarse.
- Querida mía, ¿qué duda cabe de que le dejaste concebir esperanzas?
Durante un momento Isabel pareció disponerse a rebatir aquel aserto, pero en lugar de eso dijo tranquilamente:
- Es cierto, yo le di alientos. -Dicho lo cual, preguntó a su amiga si el señor Goodwood le había comunicado qué pensaba hacer. No era eso más que una concesión a su propia curiosidad, pues le desagradaba hablar del asunto y consideraba que Henrietta no había procedido con la delicadeza debida.
- Se lo pregunté y me dijo que no pensaba hacer absolutamente nada -contestó la señorita Stackpole-. Naturalmente, yo no lo creí porque no es un hombre pasivo, sino de acción pronta y decidida. Ocúrrale lo que le ocurra, él hará siempre algo, y lo que haga estará siempre bien.
Aunque Henrietta tal vez se había mostrado poco delicada, esa declaración conmovió a Isabel, que corroboró:
- Yo también opino lo mismo.
La periodista se lanzó al ataque, diciendo:
- Y piensas en él. Isabel repitió:
- Lo que él haga, siempre estará bien… Cuando un hombre es totalmente de una pieza, ¿qué puede importarle lo que una sienta?
- Puede que a él no le importe, pero le importa a una. -¡Bah! Lo que a mí me importa… no es precisamente lo que estamos discutiendo -dijo Isabel, sonriendo sin ganas.
Su compañera adoptó un aire severo y replicó:
- Bueno, eso no es cosa mía. Lo que veo es que estás cambiada, que no eres la misma que eras hace unas semanas, y el señor Goodwood se dará cuenta de ello. Yo espero que se presente aquí de un día a otro.
- Pues, entonces, confío en que llegará a detestarme.
- Ni creo que esperes tal cosa ni le creo a él capaz de ella.
Nuestra heroína no replicó a esta observación, pues se había quedado anonadada ante la noticia que Henrietta acababa de darle respecto a la posible aparición de Caspar Goodwood en Gardencourt. Quiso engañarse a sí misma diciéndose que eso era imposible, y así se lo hizo saber más tarde a su amiga. Sin embargo, pasó en una gran ansiedad las cuarenta y ocho horas siguientes, esperando a cada momento oír anunciar el nombre del joven compatriota. Y tal preocupación la intranquilizó hasta el punto de que le pareció sentir un gran bochorno en el aire, como si el tiempo fuese a cambiar… Tan grato había sido el tiempo, en el sentido social, hasta entonces para ella en Gardencourt, que cualquier cambio que en él se produjera no podría ser para bien. Sin embargo, su ansiedad cesó al segundo día. Había salido ella de paseo por el parque en compañía del simpático Bunchie y, después de haber andado durante un rato tan intranquila y absorta en sí mima que no veía ni oía, se había sentado en un banco del jardín, no lejos de la casa y bajo una gran haya, donde, vestida de blanco, adornado su traje con lazos negros, y entre las leves sombras que revoleteaban a su alrededor, ofrecía una imagen llena de gracia y armonía. Durante algunos instantes se entretuvo en hablar con el revoltoso perrito, respecto al cual se aplicaba con la mayor imparcialidad posible la proposición de bien indiviso hecha por el primo… es decir, tan imparcialmente como lo permitían las veleidosas e inconstantes simpatías del pequeño can. Pero en aquella ocasión se dio cuenta por primera vez de la limitación del intelecto de Bunchie, que hasta entonces le había parecido de grandes dimensiones. Pensó que, antes de salir, hubiera sido oportuno proveerse de un libro, ya que, en otros tiempos, cuando se sentía desasosegada, le bastaba la compañía de un buen volumen para que su ensimismamiento se aposentase en la morada de su pura razón. Últimamente, no vale la pena negarlo, pareció que la literatura no iluminaba sus inquietudes más que con una mortecina luz; y, aun cuando se acordó de que la biblioteca de su tío contenía todos esos autores que no deben faltar en la de ningún caballero que se estime, el hecho es que permanecía allí sentada, inmóvil y con las manos vacías, la mirada fija en el verde césped del prado. La llegada de un criado con una carta la sacó en aquel instante de su ensimismamiento. La carta, cuyo sobre tenía el sello de Correos de Londres y estaba escrito con una letra que le era bien conocida… vino a ocupar un lugar en su imagi- nación, absorta ya en el que la había escrito, como si con, ella aportara la vivacidad del rostro o de la voz del autor. Por ser tal carta un documento corto, no habrá inconveniente en transcribirla por completo. Decía así:
Querida señorita Archer:
Ignoro si se habrá enterado de mi llegada a Londres, pero, aunque no haya sabido nada de ella, creo que no será una sorpresa para usted. Recordará que cuando, hace tres meses, me dio su respuesta negativa en Albany, yo no quise aceptarla y protesté contra ella. Por su parte, usted pareció aceptar semejante protesta y reconoció que yo tenía razón. Fui entonces a verla con la esperanza de que me permitiera intentar hacerle compartir mi convicción, ya `que las razones en que la fundo son inmejorables.
Pero usted me desengañó, pues la encontré cambiada y sin poder darme razón aceptable acerca de su cambio. Usted misma reconoció que su actitud no era razonable, y ésa fue toda la concesión que se dignó hacer, pero era verdaderamente baladí porque no ' respondía a su manera de ser. No, usted no es, ni será nunca, arbitraria ni caprichosa. Por el contrario, creo que me permitirá volver a verla. Me dijo que yo no le resultaba desagradable, cosa que creo, pues no ` sé por qué habría de serlo. Seguiré pensando siempre en usted y en ninguna otra. He venido a Inglaterra sólo porque en ella se encuentra usted, ya que no podía permanecer en nuestro país estando usted;' ausente de él, y lo detestaba porque usted lo había abandonado. Si ahora me gusta tanto este país en tan sólo porque la tiene a usted en su seno. He estado en Inglaterra anteriormente, pero nunca me gustó gran cosa. ¿Me permite ir a verla, aunque no sea más que media hora? En el momento presente ése es el más vivo anhelo de su devoto
GASPAR GOODWOOD
Isabel leyó esta carta con tan concentrada atención que ni siquiera oyó los pasos que hacia ella se acercaban quedamente sobre la hierba tierna. Alzó los ojos mientras plegaba maquinalmente la carta, y vio a lord Warburton de pie ante ella, contemplándola en silencio.