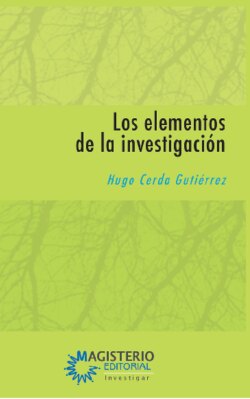Читать книгу Los elementos de investigación - Hugo Cerda Gutiérrez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Supuestos iniciales en que se apoyan la ciencia y la investigación científica
ОглавлениеCualquier intento que hagamos por definir y caracterizar la investigación, siempre tendrá como punto de partida y de llegada el hombre con toda su dimensión social, cultural, intelectual, científica y tecnológica. No podría ser de otra manera, porque de lo contrario, el conocimiento y la investigación científica perderían su condición humana e histórica y se convertirían en algo puramente mecánico, acto impersonal cuya función se agota en el momento en que se usa y se aplica. La historia de la ciencia nos habla de las grandes conquistas y descubrimientos alcanzados a través de los siglos, sin los cuales el mundo no habría alcanzado los niveles de desarrollo que hoy le conocemos. En una hermosa alegoría de dos autores del cuento infantil La sortija mágica de Ilin y Segal, lo recuerdan:
Las cosas mágicas en las que hace muchos siglos sólo se podía soñar, los hombres de ahora las han hecho realidad. Los hombres han conquistado montañas y campos, ríos y mares, el cielo, la tierra y todavía no terminan las conquistas. Sueñan con volar a otros planetas, sueñan con controlar el viento y la lluvia ¿Algún día será realidad todo eso? Los viejos cuentos de hadas están siendo convertidos en realidad. Y los nuevos también lo serán si los hombres continúan soñando, trabajando mucho y siguiendo los consejos de la Ciencia, el Hada más maravillosa, creativa y el más inteligente de los trabajadores.
Pero si bien son inconmensurables los logros y conquistas tecnológicas y científicas alcanzadas por la ciencia, su sello distintivo no es necesariamente aquella producción material que tanto confort y felicidad ha traído a las personas, sino el haber cambiado la mentalidad humana y la forma de pensar, sentir y comprender la realidad donde se vive y se actúa. Albert Einstein decía que el científico y la ciencia encuentran su recompensa en lo que Henri Poincaré denominaba el placer de la comprensión, y no en las posibilidades de aplicación que cualquier descubrimiento pueda conllevar. La ciencia con toda su capacidad escrutadora, su curiosidad, su sentido crítico, problematizador y capacidad de asombro, fue abriendo caminos en su lucha contra los dogmas, la superstición, los prejuicios y la intolerancia. La historia de la humanidad es testigo de los cambios que permitió emerger del oscurantismo medieval y derivar hacia un humanismo más comprensivo y sensible. Pero si bien la ciencia se constituyó en una forma desarrollada, completa y apreciable del saber, hoy día en nuestro mundo actual, globalizado y dominado por el imperio de la producción economicista, perdió su sello original y se convirtió en un dogma infalible, neutro y poseedor de la verdad absoluta, al servicio del consumismo y del enriquecimiento económico de unos pocos.
Aunque existe la tentación de incursionar en el terreno de la filosofía de la ciencia, se ha querido evitar caer en la trampa de una visión bucólica y teorética del saber y el conocimiento, porque el propósito de este capítulo es no perder de vista la existencia de ciertos supuestos generales que fundamentan la ciencia y el conocimiento científico en particular, los cuales nos permiten mostrar los mutuos niveles de dependencia que existen entre los presupuestos teóricos de la ciencia, los problemas de la realidad social y los procedimientos que hacen posible la investigación científica. Todo ello refuerza la idea de que la ciencia no tendría razón de existencia, si no fuera capaz de crear teorías, ni tampoco hacerlas realidad en el medio social donde actúa. Con ello queremos cuestionar dos tendencias extremas que han hecho históricamente mucho daño al desarrollo científico: los excesos del empirismo, con su metodologismo e instrumentalismo burdo que convierte el conocimiento en un acto casi mecánico y un teoricismo que reduce el acto de hacer ciencia e investigar en una entelequia ajena a la realidad objetiva.
Las obras de Berger y Luckmann La construcción social de la realidad e Introducción a la lógica y al método científico de Cohen y Nagel, se refieren a un conjunto de supuestos iniciales formulados por la epistemología y utilizados por la propia praxis investigativa, los cuales han contribuído a sentar las bases lógicas de la investigación científica. Quien pretenda investigar, necesariamente debe partir de estas premisas, porque a partir de ellas el proceso del conocimiento científico irá adquiriendo una dinámica propia que le dará a la investigación científica características también propias, (Fig 1). Aquí el supuesto es un juicio o teoría que se supone verdadero, aunque no se haya demostrado o confirmado, y a partir de la cual se extrae una consecuencia o una conclusión que va a configurar todo el andamiaje lógico, científico, metodológico y técnico de la investigación social. Naturalmente a partir de esta serie de supuestos iniciales del conocimiento científico emergen todo un conjunto de enfoques lógicos y metodológicos que darán forma y sentido a la investigación científica, los cuales a su vez serán el punto de partida para construir el conocimiento y el objeto de nuestro estudio. Aquí sólo incluiremos los supuestos más significativos, ya que la lista es larga y extensa. Son los siguientes:
Supuestos iniciales sobre los cuales la investigación científica se organiza y se desarrolla. (Fig 1)
Algunos autores plantean que es una verdad de Perogrullo decir que la realidad existe, porque independientemente de que hagamos referencia a los problemas propios de la esencia interna o a los modos de existir del ser humano, no hay duda que la existencia es un hecho que existe objetivamente cualquiera sean las formas de vivencia que tengamos. El tema nos remonta a las posturas que tradicionalmente se ha asumido frente a la relación sujeto-objeto en el proceso de conocimiento, una cuestión que hace parte de los numerosos interrogantes que se vienen haciendo los filósofos desde la época de Platón. Por eso en este caso sólo nos limitaremos a analizar en términos muy generales el tema, porque de lo contrario, ello nos obligaría a apartarnos del objeto que nos ocupa.
No basta con afirmar que algo existe, porque en el caso de la investigación científica debemos hacer visible y perceptible esta existencia, de otra manera, su producción sería una ficción o un signo invisible. Hay que mostrar resultados tangibles y verificables, fruto de proyectos expresados en un plan de acción (proyectos) debidamente formalizados, que son consecuencias reales y tienen existencia objetiva. En los corrillos científicos es costumbre exigir señales, indicios o referentes empíricos para demostrar la existencia de un producto final de investigación (por ejemplo, informe final del estudio, publicación de artículos de revistas reconocidas, o alguna aplicación de sus resultados). Son los denominados indicadores de existencia, que son el resultado observable de estos productos, los cuales harán posible la visibilidad de esta realidad. De lo contrario, deberíamos apelar al juicio personal y subjetivo de la gente, que independientemente de su buena fe, se corre el riesgo de que lo imaginario y lo subjetivo puedan constituirse en los signos visibles de esa realidad objetiva.
Comúnmente se acepta a una persona como objetiva en la medida que no asuma una actitud personal, no comprometa sus sentimientos, y su forma de pensar en el instante de representar o reflejar la realidad. Aquí lo objetivo se refiere al hecho de reconocerle sólo existencia a las cosas que pertenecen al mundo exterior, donde lo objetivo sería lo mismo que lo real, algo que podemos tocar u oler con nuestros sentidos. En cambio lo subjetivo se asocia con el sujeto cognoscente y se refiere al sujeto que piensa o siente, o en su defecto, a su orden de ideas. En la obra de Berger y Luckmann La construcción social de la realidad, se define la realidad como una cualidad propia de los fenómenos, que reconoce como independientes de nuestra voluntad. Al igual que otros autores, coinciden en el hecho de que la realidad existe como ente objetivo y subjetivo, donde participan conjuntamente y hacen posible el conocimiento de esa realidad conocida.
El tema de la subjetividad y la objetividad en el proceso del conocimiento ha dado nacimiento a numerosas escuelas, tendencias y posturas, indistintamente del énfasis que se haga en el sujeto, objeto o en la unidad de estos, a través de las cuales se ha buscado canalizar el trabajo investigativo que utiliza vías y estrategias diferentes para hacerlo. Por ejemplo, el paradigma positivista o la ciencia factual rechaza todo aquello que no sea “objetivo”, porque para éste en la explicación de los hechos no debe intervenir lo individual, ni preferencias, ni tendencias, ni aspiraciones, ni tampoco deben ser agregadas a estos. El objeto determina al sujeto; el sujeto asume de cierta manera las propiedades del objeto, reproduciéndolas en sí mismo. Para ello se vale de mecanismos como la comprobación, verificación o validación, para asegurarse que los productos obtenidos correspondan a la realidad que se mide o investiga. En cambio en el subjetivismo el conocimiento se reduce a los estados en los que percibe el sujeto, porque no existen objetos independientes de la conciencia, sino que todos los objetos son resultados de ésta, productos del pensamiento.
Entre algunos investigadores siempre ha existido un interés casi obsesivo por captar en su trabajo investigativo todos los matices y los niveles de la realidad, y necesariamente su aprehensión exige múltiples formas para captarla y conocerla. Ello quizás no enseña que la realidad no sólo tiene una forma, sino múltiples formas. La realidad aparece dotada de una gran variedad de formas: sonidos, colores, olores, sabores o texturas y numerosas otras propiedades, que debemos captar para tener una visión multifacética de esa realidad. El proceso cognitivo comienza a partir de su percepción sensorial, pero éste no se agota con este nivel, sino que a partir de él es posible acceder a otros niveles de conocimiento. De ahí el interés por utilizar técnicas como la triangulación, la cual parte del principio de que varios ojos ven mejor que uno, y que una visión plural tiene más posibilidades de acercarse a un criterio de verdad, es decir, aquel recurso para comprobar la veracidad o la falsedad de una aseveración, hipótesis, teoría, etc.
No hay duda que la realidad no es estática, es dinámica y cambiante, lo cual se hace muy díficil captarla en todo su movimiento y desarrollo. La investigación científica ha tenido que ingeniársela para estudiar esta realidad dinámica, dotada de temporalidad, y para ello ha creado técnicas y métodos que buscan identificar momentos de este proceso para reconstruirlo. El estudio de cualquier proceso genera muchos problemas, ya que es una secuencia temporalmente ordenada de hechos o fenómenos, donde muchas veces cada elemento determina el siguiente. Por ejemplo, algunos estudios longitudinales son medidas repetidas de las variables de un grupo en un periodo extendido de tiempo o en diferentes ocasiones, y se utilizan en algunos casos técnicas estadísticas denominadas secciones cruzadas, matriz de correlación, tablas de contingencia, series de tiempo, grafos de camino o similares, que no siempre logran captar la dinámica del cambio y del proceso. Necesitamos algo más que un conjunto de medios que congelen esta serie de eventos que participan en un proceso para estudiarlo y comprenderlo. Debemos apelar a todos los procedimientos cuantitativos y cualitativos, teóricos y empíricos para conocer los cambios y el desarrollo de un fenómeno, y de esta manera tener una visión mutidimensional de la realidad.
No sólo en el caso de la ciencia, también en todas las otras disciplinas que hacen parte de la cultura humana, sus propiedades, contenidos y formas de trabajo se encuentran interconectadas entre sí, ya sea a nivel interno o externo. Existe un principio dialéctico que afirma que todo tiene que ver con todo, el cual se refiere a la interdependencia entre las cosas y que plantea que los fenómenos en la realidad no existen aisladamente. Tanto los objetos de la ciencia, como sus métodos, técnicas, problemas, de una u otra forma se relacionan y se reflejan entre sí, y constituyen unidades, sistemas o estructuras. Las categorías filosóficas de la parte y el todo reflejan las relaciones y las conexiones entre los objetos, sus aspectos y elementos, y constituyen una unidad donde no es posible reducir el todo a las partes ni ésta al todo, porque en el primer caso se perdería la comprensión del todo como determinación cualitativa subordinada a leyes específicas. En el segundo caso, las partes no tendrían un significado per se, porque éstas podrían tener peculiaridades concretas no coincidentes de manera directa con el todo.
En la investigación científica esta premisa va a tener gran incidencia en la forma de abordar el estudio de la realidad, ya que existen numerosas modalidades y métodos que buscan relacionar el todo con sus partes y viceversa. Por ejemplo, la filosofía de la totalidad nos habla de un todo completo en sus partes y perfecto en su orden, que posee muchas variantes, entre las cuales se encuentra la concepción holística, que es el estudio del todo relacionándolo con sus partes pero sin separarlo de éste. En la investigación científica, además de la concepción holística, existen otras tendencias, entre las cuales se destaca el principio de la unidad en la diversidad, donde es posible tener puntos de acuerdo en medio de la diferencia y la diversidad, o aquellos donde se habla de diseños inductivos que parten de lo particular para construir posteriormente lo general (theory grounded) o viceversa, de lo general a lo particular, procesos que van a depender de los niveles de conocimiento que se tenga o no del problema de investigación que se estudia.
La existencia de diferentes niveles de complejidad en la naturaleza y en la vida, nos pone de manifiesto la variedad de fenómenos que se diferencian entre sí por la manera de manifestarse y de estar dotados de propiedades específicas. Las diferencias entre lo simple y lo complejo, de lo singular y lo universal, de lo específico y lo general, exige crear un sistema de niveles y jerarquizaciones no sólo para sistematizar y clasificar la información, sino para desarrollar procesos que van desde sus niveles básicos o simples hasta complejidades superiores.
Uno de los aspectos que mejor parece caracterizar este fenómeno, es el principio de la complejidad, popularizado por el pensador francés Edgar Morin. Actualmente uno de los aspectos más positivos de este auge de la complejidad es, precisamente, el hecho de aceptar que el estudio de una realidad compleja requiere de la participación de un equipo de investigadores que aporten el arsenal conceptual y metodológico de las diferentes disciplinas para afrontar el problema desde una perspectiva comprehensiva. Ya no es posible resolver asuntos realmente importantes -ya sean teóricos o prácticos- utilizando exclusivamente técnicas de análisis que diseccionan la realidad estudiada en partes más pequeñas y manejables. Por el contrario, lo que las ciencias de la complejidad persiguen en este momento es definir con exactitud y apertura la escala más apropiada para describir el comportamiento de un sistema y hacerlo sin necesidad de reducirlo a sus formas más elementales.