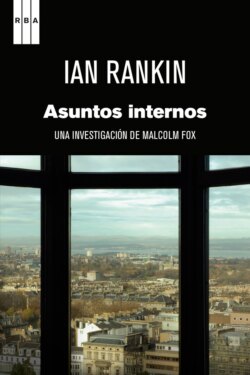Читать книгу Asuntos internos - Ian Rankin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеEl lunes por la mañana Malcolm Fox tardó casi tanto tiempo en encontrar aparcamiento en las cercanías de Jefatura como en llegar hasta allí. Tony Kaye y Joe Naysmith estaban ya en la oficina. En su condición de «novato», Naysmith había preparado una cafetera y traído un cartón de leche. Cuando llegara el viernes ajustaría cuentas con ellos, cosa que los demás cumplían a veces, y otras no, y Naysmith seguiría pretendiendo llevar la cuenta de lo que le debían.
—Me debes una libra —dijo delante de la mesa de Fox con las manos en los bolsillos.
—Doble o nada al final de la semana —contestó Fox mientras colgaba el abrigo. Hacía un día soleado y ya no quedaba hielo en las calles. En los jardines de la zona donde vivía Fox quedaban algunas manchas de nieve. Se quitó la chaqueta dejando a la vista los tirantes azul oscuro. Ese día llevaba una corbata de un rojo más llamativo que la del viernes y camisa blanca con unas rayas amarillas tan finas como un cabello. No llevaba muchas cosas en la cartera, pero la abrió. Naysmith se había dirigido a la cafetera.
—Tres de azúcar —dijo Kaye, recibiendo en respuesta el gesto que era de esperar.
—¿Sabéis algo de Bob? —preguntó Fox.
Naysmith sacudió la cabellera —no se había cortado el pelo aquel fin de semana— y señaló hacia la mesa de Fox.
—Ahí ha dejado un mensaje —dijo.
Fox miró pero no vio nada. Echó la silla hacia atrás y miró debajo del escritorio. En el suelo había un papel con la marca de su pisada. Lo cogió, le dio la vuelta y leyó lo que había escrito McEwan:
«Inglis —CEOP— 10:30.»
CEOP, las siglas de Child Protection, Child Exploitation and Online Protection (Protección de Menores, Abuso de menores y Protección de la Red). El «Chop», como decían casi todos los agentes: despacho 2.24, al final del pasillo a la derecha. Fox había ido un par de veces, con un nudo en el estómago sólo de pensar en la tarea que realizaban allí.
—¿Conocéis a un tal Inglis? —preguntó en voz alta. Ni Naysmith ni Kaye lo conocían. Fox miró su reloj: pasaba más de una hora de las 10:30. Naysmith removía ruidosamente su café, y Kaye inclinó la silla hacia atrás y estiró los brazos con un bostezo. Fox dobló el papel, se lo guardó en el bolsillo, se levantó y se puso la chaqueta.
—No tardaré mucho —dijo.
—Ya nos las arreglaremos —comentó Kaye.
La temperatura en el pasillo era varios grados más baja que en la oficina de Asuntos Internos. Sin apresurarse, llegó enseguida al despacho 2.24. Era la última puerta. Lo único que la diferenciaba de las demás era la cerradura de seguridad y el interfono, y la carencia de rótulo indicando el nombre: era el «Chop» sin más; distinto a Asuntos Internos. Lo que sí tenía era un cartel de aviso: «Las imágenes y sonidos que se reproducen en este despacho pueden herir la sensibilidad. Para trabajar en pantalla deberán estar presentes como mínimo dos personas». Fox respiró hondo, pulsó el botón y aguardó. Del interfono surgió una voz de hombre.
—¿Sí?
—Soy el inspector Fox. Vengo a ver a Inglis.
Se hizo un silencio y volvió a oírse la voz.
—Qué puntual.
—No me diga.
—La cita era a las diez y media, ¿no?
—Aquí dice nueve y media.
Otro silencio.
—Un momento.
Se miró la punta de los zapatos mientras aguardaba. Los había comprado en George Street hacía un mes y aún le rozaban en los talones. Pero eran de calidad; le durarían «hasta el día del Juicio Final o hasta cuando acaben la línea del tranvía», había dicho la dependienta. Una mujer lista y con sentido del humor. Fox le había preguntado por qué no iba a la universidad.
—¿Para qué? —contestó ella—. De todos modos, no se encuentran buenos empleos si no es emigrando.
Eso le había recordado sus años de estudiante. Muchos de sus compañeros soñaban con ganar mucho dinero en el extranjero. Algunos lo habían logrado; pero no tantos.
Se abrió la puerta hacia dentro y apareció una mujer. Llevaba una blusa verde claro y pantalones negros. Era unos diez centímetros más baja que él y quizá diez años más joven. En el brazo izquierdo lucía un reloj de pulsera, pero ningún anillo en los dedos. Le tendió la mano derecha.
—Soy Inglis —dijo.
—Fox —contestó él y añadió con una sonrisa—: Malcolm Fox.
—De Ética Profesional, ¿no? —preguntó ella, y Malcolm asintió con la cabeza. El despacho que veía detrás de ella era más incómodo de lo que recordaba: cinco mesas con el espacio justo para pasar entre ellas y sentarse. Las paredes estaban recubiertas por archivadores y estanterías, y en éstas había ordenadores y discos duros; algunos de los discos duros estaban abiertos con el contenido a la vista y otros etiquetados dentro de bolsas. El único espacio libre de la pared lo llenaban fotos de carnet de hombres de muy distinta fisonomía: algunos muy jóvenes y otros mayores; hombres con barba, con bigote, algunos de mirada apagada y furtiva, otros de ojos desafiantes frente a la cámara. Sólo había otra persona más en el despacho, probablemente el hombre que había contestado al interfono. Estaba sentado a su mesa, mirando al visitante. Fox lo saludó con una inclinación de cabeza y el hombre hizo lo propio.
—Es Gilchrist —dijo Inglis—. Pase y póngase cómodo.
—¿Cree que es posible? —replicó Fox.
Inglis miró en derredor.
—Es lo que hay —dijo.
—¿Son sólo ustedes dos?
—En este momento sí —contestó Inglis—. Demasiado desgaste y todo eso.
—Además, la mayoría de los casos se los pasamos a Londres —añadió Gilchrist—. Allí tienen una plantilla de cien personas.
—Cien me parece mucho —comentó Fox.
—No sabe el trabajo que tienen —dijo Inglis.
—¿La llamo Inglis? —dijo Fox—. Quiero decir que si tiene un rango o tal vez el nombre de pila...
—Annie —contestó ella finalmente. Como la mesa anexa a la suya estaba vacía, indicó a Fox que se sentara allí.
—Relájate, Anthea —dijo Gilchrist. Por el modo en que lo había dicho, a Fox le dio la impresión de que era una broma conocida.
—¿Bruce Forsyth? ¿The Generation Game? —inquirió.
Inglis asintió con la cabeza.
—Supongo que me lo pondrían por la ayudante remilgada.
—¿Pero prefiere que la llamen Annie?
—Decididamente lo prefiero, a menos que quiera mantener el formalismo, en cuyo caso soy la sargento Inglis.
—Mejor Annie —dijo Fox sentándose y quitándose una hebra del pantalón. Trató de eludir el archivador que había en la mesa frente a él, con el rótulo de «Uniforme de colegio»—. Mi jefe me ha dicho que quería verme.
Inglis asintió con la cabeza. Se había sentado frente al ordenador, encima de cuyo disco duro había un portátil en precario equilibrio.
—¿Qué sabe de nuestro departamento? —preguntó.
—Sé que se dedican a acorralar a pervertidos.
—Bien dicho —comentó Gilchrist tecleando en su ordenador.
—Me han dicho que era más fácil en los buenos tiempos —añadió Inglis—, pero ahora todo es digital y nadie encarga revelado de fotos, ni hay que comprar revistas o tomarse la molestia de imprimir imágenes, salvo en la intimidad del domicilio. Y se puede ir embaucando a un niño desde las antípodas y sólo entrar en contacto directo con él cuando está atrapado.
—Cuando son cosa hecha —apostilló Gilchrist.
Fox se pasó el dedo por el cuello de la camisa. Allí hacía mucho calor. No podía quitarse la chaqueta porque se trataba de una reunión de trabajo; ya se sabe, las primeras impresiones cuentan... Pero advirtió que Annie Inglis tenía la chaqueta en el respaldo de la silla. Una chaqueta rosa claro de buen corte. Inglis llevaba el pelo corto, casi al estilo paje, de color castaño brillante, y pensó si no sería teñido. Su maquillaje era discreto y no llevaba las uñas pintadas. Advirtió también que en aquel despacho, a diferencia del resto de las oficinas de la planta, las ventanas eran opacas.
—El calor es a causa de los ordenadores enchufados —dijo ella—. Si quiere, quítese la chaqueta.
Él sonrió levemente: todo el tiempo que había estado estudiándola, ella había hecho lo mismo. Se quitó la chaqueta, la dobló y la puso sobre las piernas. Vio que Inglis y Gilchrist intercambiaban una mirada: los tirantes, claro.
—Otro de los problemas con nuestra «base de clientes» —prosiguió ella— es que cada vez son más listos. Conocen los ordenadores y los programas mejor que nosotros. Siempre nos aventajan. Mire un ejemplo.
Pulsó el ratón y en la pantalla, que estaba en negro, apareció una imagen distorsionada.
—Esto es lo que llamamos un «remolino». Los delincuentes intercambian fotos encriptadas y tenemos que diseñar programas para desencriptarlas. —Pulsó el ratón y la foto comenzó a convertirse en la imagen de un hombre rodeando con el brazo a un niño asiático—. ¿Ve? —inquirió Inglis.
—Sí —respondió Fox.
—Hay muchos otros trucos. Incluso esconden imágenes dentro de otra imagen, y si no se está al tanto pasan desapercibidas y quedan sin descifrar. Hemos descubierto discos duros ocultos dentro de otros...
—Lo hemos visto todo —apostilló Gilchrist. Inglis miró a su colega.
—Yo no diría tanto —replicó ella—. Porque cada semana vemos cosas nuevas y más asquerosas. Y todo accesible veinticuatro horas, siete días a la semana. Te sientas en casa ante el ordenador a navegar, o a comprar cosas o a leer cotilleos y estás a cuatro clics del infierno.
—O del cielo —terció Gilchrist sin apartar los ojos de su pantalla—. Es cuestión de gustos. Tenemos material que le pondría de punta el vello del escroto.
Fox sabía que el «Chop» se consideraba un departamento al margen, distinto a todas las otras dependencias policiales de Jefatura: personal más insensible, resistente y encallecido a causa del trabajo. Además, era una sección machista, y le extrañaba que Inglis hubiera ido a parar allí.
—Soy todo oídos —comentó escuetamente. Inglis señaló en la pantalla con la punta del bolígrafo.
—Mire este tipo —dijo indicando al hombre con el niño asiático—. Sabemos quién es y conocemos bastantes cosas sobre él.
—¿Es policía?
—¿Por qué lo pregunta? —replicó ella mirándole.
—¿Por qué iba yo a estar aquí, si no?
Ella asintió despacio con la cabeza.
—Pues sí, ha acertado. Pero es un australiano con destino en Melbourne.
—¿Y?
—Y, como he dicho, lo sabemos todo respecto a él —dijo abriendo una carpeta, de la que sacó unas hojas—. Dirige un sitio en la red en el que se paga una cuota de entrada para tener acceso.
—Tienen que compartir fotos —dijo Gilchrist—. Un mínimo de veinticinco.
—¿Fotos?
—De ellos, con niños. Por aquello de que se deben compartir las cosas sin egoísmo...
—Pero se paga también una tarifa mediante tarjeta de crédito —añadió Inglis, tendiéndole las dos primeras hojas de una lista de nombres y números—. ¿Conoce a alguno?
Fox leyó dos veces la lista. Eran casi cien nombres. Negó despacio con la cabeza.
—¿J. Breck? —dijo Inglis—. La J es de Jamie.
—Jamie Breck... —El nombre le sonaba, y de pronto lo recordó—. Es agente de Lothian y Borders —dijo.
—Efectivamente —añadió Inglis.
—Siempre que se trate del mismo Jamie Breck.
—Las tarjetas de crédito apuntan todas a Edimburgo. Al banco de Jamie Breck concretamente.
—¿Lo han comprobado? —inquirió Fox devolviéndole la lista, mientras Inglis asentía.
—Lo hemos comprobado.
—Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
—De momento, lo único que tenemos es su tarjeta de crédito. Fotos aún no ha enviado... Tal vez no lo haga.
—¿La página sigue activa?
—Esperamos que no sospechen nada hasta que estemos a punto.
—Tienen socios en una docena de países —terció Gilchrist—. Maestros, dirigentes juveniles, eclesiásticos...
—¿Y ninguno sospecha que les siguen la pista?
—Nosotros y otros doce cuerpos de policía en todo el mundo.
—En una ocasión —añadió Inglis— la sección de Londres detuvo al jefe de una red y se hizo cargo de la administración de la página web, pero a los diez días levantaron sospechas en los usuarios...
—Pero por entonces ya teníamos suficientes pruebas contra ellos —terció Gilchrist.
Fox asintió con la cabeza y volvió a centrar la atención en Inglis.
—¿Qué quieren que haga Asuntos Internos?
—Normalmente, pasaríamos el encargo a Londres, pero esto es un caso local, así que... —Hizo una pausa y lo miró fijamente—. Se trata de que nos trace un perfil. Queremos saber más datos sobre Jamie Breck.
Fox miró la imagen de la pantalla.
—¿Y no podría ser un error? —Cuando volvió a mirar a Inglis, ésta se encogió de hombros.
—El inspector jefe McEwan me ha dicho que acaba de empapelar a Glen Heaton, y Breck es de la misma comisaría.
—¿Y?
—Pues que podrá hablar con él.
—¿Sobre Heaton?
—Puede fingir que quiere hablar de Heaton. Después, ya nos comunicará sus impresiones.
Fox negó con la cabeza.
—En esa comisaría no soy muy querido. Dudo mucho que Breck me haga mucho caso. Pero si es culpable...
—¿Sí?
—Podemos indagar.
—¿Con vigilancia?
—En caso necesario. —Ella estaba ahora pendiente de él, e incluso Gilchrist dejó lo que estaba haciendo—. Podemos examinar su ordenador. Podemos escrutar su vida privada —Fox hizo una pausa—. ¿Lo único que tienen es la tarjeta de crédito?
—De momento.
—¿Y si dice que la ha utilizado otra persona?
—Por eso necesitamos más datos. —Inglis dio la vuelta a la silla giratoria y sus rodillas rozaron casi las de él. Se inclinó hacia delante con las manos juntas—. Pero si sospechara algo... en ese caso daría el aviso y los perderíamos.
—Con los niños —añadió Fox con voz queda.
—¿Cómo dice?
—Se trata de los niños, ¿verdad? Protección de menores.
—Exacto —dijo Gilchrist.
—Exacto —repitió Inglis.
Fox estaba ya a pocos pasos de la oficina de Asuntos Internos cuando se detuvo. Se había puesto la chaqueta y se pasaba los dedos por las solapas por hacer algo. Pensaba en la sargento Anthea Inglis (quien prefería que la llamasen Annie) y en su colega Gilchrist, de quien no sabía el rango ni el nombre de pila. Pensaba también en las operaciones del «Chop». A Asuntos Internos lo llamaban «El lado oscuro», pero tenía la impresión de que Inglis y su colega indagaban a diario asuntos más oscuros de los que él podía imaginar. En cualquier caso, eran unos listillos. En Asuntos Internos sabían que todos los detestaban, pero lo del CEOP era distinto; a los otros agentes les inquietaba pensar en las cosas que verían y no les hablaban por temor a que les abrieran los ojos y la mente. Sí, eso era; los del «Chop» inspiraban temor. Un temor diferente al que se tenía a Asuntos Internos. Tras la puerta con cerradura de seguridad del 2.24 se ocultaban historias de pesadillas y hombres del saco.
—Malcolm... —La voz sonó a sus espaldas. Se volvió y vio que era Annie Inglis con los brazos cruzados y las piernas ligeramente separadas. Se acercó a él sin dejar de mirarlo—. Tenga —añadió tendiéndole algo: su tarjeta de visita—. Ahí están mi móvil y mi correo electrónico, por si los necesita.
—Gracias —dijo él, fingiendo leerla—. Estaba...
—¿Ahí parado, pensando en todo lo que hemos hablado? —aventuró ella.
Fox sacó la cartera y cogió una de sus tarjetas de visita. Ella la aceptó con una leve inclinación de cabeza, dio media vuelta y se alejó por el pasillo. Tenía andares elegantes, pensó él. Era una mujer segura de su capacidad, con confianza en su cuerpo, consciente de que la observaban. Y con un buen culo.
Asuntos Internos era más ruidoso que el despacho del que venía. Bob McEwan estaba en su mesa hablando por teléfono. Vio que Fox se dirigía hacia él y lo miró a la cara, asintiendo con la cabeza para darle a entender que se acercara. La mesa de McEwan siempre estaba despejada, pero Fox sabía que era porque sistemáticamente lo guardaba todo en los cajones. Un día que Tony Kaye buscaba un paracetamol, les hizo señas a él y a Naysmith para que echaran un vistazo.
—Es como la arqueología —comentó Naysmith—. Estrato sobre estrato...
McEwan colgó el teléfono y anotó algo con su letra apenas legible.
—¿Qué tal te ha ido? —preguntó en voz baja.
Fox apoyó los nudillos en el escritorio y se inclinó hacia su jefe.
—Bien —contestó—. Ha estado bien. ¿Está de acuerdo en que me encargue yo?
—Depende de lo que pienses hacer.
—Verificación de antecedentes para empezar, y después vigilancia en función de las necesidades.
—¿Piratear su ordenador?
—Cada cosa a su tiempo —contestó Fox encogiéndose de hombros.
—¿Te han dicho que hables con él?
—No sé si es muy buena idea. Puede ser amigo de Heaton.
—Es lo que yo pensé —dijo McEwan— y hablé con ellos.
—¿Con quién? —inquirió Fox entrecerrando los ojos.
—Con alguien que está al corriente del asunto. —Al advertir que Fox trataba de descifrar la anotación que había hecho, McEwan puso el papel boca abajo—. Breck y Heaton son rivales, más que amigos. Eso te da una excusa.
—Pero el caso de Heaton está cerrado.
—De momento, pero ¿quién sabe?
—¿Y va a avalarme? ¿Firmará todo el papeleo?
—Lo que haga falta. El subdirector está al corriente.
Se refería al subdirector de la policía, Adam Traynor, cuya autorización era imprescindible para cualquier actuación encubierta a pequeña escala. Sonó el teléfono y McEwan puso la mano sobre el receptor para cogerlo sin dejar de mirar a Fox.
—Lo dejo a tu discrecionalidad, Foxy. —Y añadió al ver que Fox se incorporaba dispuesto a marcharse—: Por cierto, ¿qué tal el fin de semana?
—Estuve dos días en Mónaco —respondió Fox.
Al pasar por delante de la mesa de Tony Kaye, que parecía ocupado con el teclado tomando notas, se preguntó hasta qué punto habría captado su radar lo que había dicho el jefe.
—¿Algo interesante? —preguntó Fox.
—Podría preguntarte lo mismo —replicó Kaye, mirando en dirección a la mesa de McEwan.
—Tal vez un asunto en el que haya sitio para ti —decidió Fox de pronto, rascándose la barbilla.
—Pues dame un toque, Foxy.
Fox asintió con la cabeza distraído y se retiró a la relativa seguridad de su mesa. Naysmith preparaba otra cafetera.
—¡Tres de azúcar! —le gritó Kaye.
Naysmith hizo una mueca y al advertir que Fox lo miraba, alzó una taza en dirección suya, pero él negó con la cabeza.