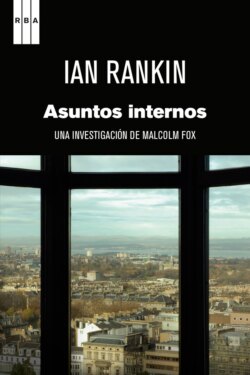Читать книгу Asuntos internos - Ian Rankin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеEn el departamento de RH no les gustaba ver a nadie de Asuntos Internos. RH (Recursos Humanos) era antes Personal, término que Fox prefería. Pero lo que habría preferido RH era que los oficiales como él no pudieran entrar allí como Pedro por su casa. En RH eran quisquillosos, y con razón, pues tenían que permitirles libre acceso, cosa prácticamente negada al resto del Cuerpo. McEwan había llamado previamente para avisar que Fox iba a hacerles una visita y le había proporcionado una carta firmada certificando que necesitaba indagar en los archivos. No se mencionaban nombres, y eso era lo que reventaba a algunos de Recursos Humanos, la constatación de que no se les confiara la información. Si les decían en quién tenían sus miras puestas los de Asuntos Internos, ellos podían pasar la información y censurar algunos datos en origen. Ya había ocurrido en el pasado —unos diez años atrás—, pero desde entonces las normas habían cambiado, y los de Asuntos Internos actuaban con total privacidad. Eso incluía que la jefa de RH tuviese que abandonar su despacho y cedérselo a Fox. Tenía que conectar el ordenador y cedérselo para que lo usara, entregarle las llaves de los numerosos archivadores de la oficina común y quedarse fuera cruzada de brazos, furiosa y sin mirar mientras él hacía lo que quería.
Fox ya había pasado por aquello muchas veces, tratando al principio de ser cordial, pedir disculpas incluso, pero a la señora Stephens no había modo de apaciguarla y él había tirado la toalla. Ella, por su parte, se permitía el placer, con él y otros de sus colegas, de demorarse leyendo la notificación del inspector jefe con minuciosidad e interés, telefoneando a veces a McEwan para que se lo confirmara. Tras lo cual, solicitaba a Fox la tarjeta de identidad cuyos datos apuntaba en un formulario que le hacía firmar. Después, comparaba la firma con la del carnet, exhalaba un profundo suspiro y le cedía las llaves, el ordenador y el despacho.
—Muchas gracias —eran habitualmente las primeras y últimas palabras de Fox en aquellas visitas.
RH estaba en la planta baja de Jefatura. Lothian y Borders no era el cuerpo de policía más numeroso de Escocia, y Fox se preguntaba muchas veces a qué dedicaban su tiempo. Era personal civil, mujeres en su mayoría, que lo miraban por encima de la pantalla de los ordenadores y alguna hasta le dirigía un guiño o le enviaba un beso con la mano. Conocía algunas caras de verlas en la cantina, pero nunca cruzaba palabra con nadie, ni ellas le ofrecían café o té... De eso se encargaba la señora Stephens.
Fox se aseguró de que nadie miraba cuando sacó el expediente de Jamie Breck del archivador. Lo apretó contra el pecho para ocultar el nombre, cerró el cajón, volvió al despacho de la señora Stephens, cerró la puerta y se sentó en la silla aún tibia, cosa que le molestó ligeramente. La exigua carpeta guardaba los datos de la carrera policial de Breck y sus expedientes académicos. Tenía veintisiete años y había ingresado en la policía seis años atrás, sirviendo los dos primeros de agente uniformado y dedicado al entrenamiento antes de ser destinado al DIC. Las evaluaciones eran favorables, casi brillantes. No se mencionaba ninguno de los casos en que había intervenido ni había anotaciones de asuntos problemáticos o de sanción. «Oficial modélico», rezaba un comentario que se repetía más adelante. Se enteró de que Breck vivía en la misma zona de la ciudad que él. Tenía su domicilio en la nueva urbanización junto al supermercado de los Morrison. Fox pasaba en coche por delante cuando la estaban construyendo, preguntándose si necesitaría una casa más grande.
—El mundo es un pañuelo —musitó para sí.
Los datos obtenidos en el ordenador complementaron un tanto el perfil. Alguna baja por enfermedad, pero nada relacionado con estrés, necesidad de ayuda o de evaluación psicológica en ninguna ocasión. Los jefes de Breck en Torphichen Place —su destino en los tres últimos años— se deshacían en elogios. Leyendo entre líneas, Fox comprobó que la carrera de Breck era meteórica. Ya era joven para ser agente de investigación y muy posiblemente sería inspector antes de los treinta. Fox lo había sido a los treinta y ocho. Breck había estudiado en la universidad privada George Watson; jugador de rugby en el segundo equipo y licenciado en Ciencias por la Universidad de Edimburgo. Sus padres vivían y ambos eran médicos. Un hermano mayor, Colin, había emigrado a Estados Unidos, donde trabajaba de ingeniero. Fox sacó el pañuelo, encontró una parte seca y se sonó. El ruido bastó para que la señora Stephens mirara por la estrecha ventana anexa a la puerta mostrando su disgusto: ahora esparciría los microbios por el despacho, su coto privado. Aunque no lo necesitaba realmente, Fox volvió a sonarse casi con el mismo estrépito.
A continuación cerró el expediente en la pantalla. La señora Stephens sabía lo que haría a continuación: apagar el ordenador. Otra precaución para borrar en lo posible los rastros de la indagación. Pero antes tecleó otro nombre: Anthea Inglis. Sabía que vulneraba las reglas, pero lo hizo. En apenas un par de minutos se enteró de que no estaba casada, ni lo había estado.
Se había criado en una granja en Fife y allí había ido al colegio antes de trasladarse a Edimburgo. Había desempeñado diversos trabajos antes de ingresar en el Cuerpo. Su nombre completo era Florence Anthea Inglis.
Si uno de sus nombres venía de The Generation Game, se preguntó si el otro procedería de The Magic Roundabout. Contuvo una sonrisa mientras cerraba el programa y apagaba el ordenador. Salió del despacho, dejando la puerta abierta, y reintegró el expediente en el archivador, asegurándose de que quedaba bien insertado sin diferenciarse en nada de los otros. Satisfecho, cerró el cajón con llave y fue a entregar la llave a la señora Stephens, que permanecía apoyada en el borde de la mesa de una compañera con los brazos cruzados, por lo que él dejó las llaves a su lado sobre la mesa.
—Hasta la próxima —dijo, dando media vuelta. Una de las mujeres alzó hacia él la vista cuando pasaba y Fox le respondió con un guiño.
Al entrar en la oficina de Asuntos Internos, Naysmith le dijo que tenía un mensaje.
—¿Y lo encontraré en la mesa o debajo de ella? —interpeló Fox. Pero lo tenía junto al teléfono: sólo un nombre y un número de teléfono. Lo miró, y acto seguido inquirió a Naysmith—: ¿Alison Pettifer?
Naysmith se encogió de hombros, y Fox cogió el teléfono y marcó el número. Cuando contestaron dijo que era el inspector Fox.
—Ah, sí —replicó la mujer con cierta vacilación al otro extremo de la línea.
—Me ha llamado usted —añadió Fox.
—¿Es usted el hermano de Jude?
Fox guardó silencio un instante.
—¿Qué ha ocurrido?
—Soy una vecina —farfulló la mujer—. Ella mencionó en cierta ocasión que usted era policía... Por eso tenía su número.
—¿Qué ha ocurrido? —repitió Fox, consciente de que Naysmith y Kaye escuchaban.
—Jude ha tenido un pequeño accidente...
Intentó cerrarle la puerta en las narices, pero él la empujó y ella cedió en su resistencia y retrocedió hacia el cuarto de estar. Era una casa de Saughtonhall medianera con otras. Fox no sabía en qué casa de las adyacentes vivía Alison Pettifer; no se había movido ningún visillo. Todas las casas de la calle tenían parabólica y el televisor de Jude transmitía un programa de cocina que ella apagó al entrar él en el cuarto.
—¿Y bien? —dijo él. Vio que tenía los ojos enrojecidos de llorar y un leve moretón en la mejilla izquierda, además del brazo izquierdo escayolado y en cabestrillo—. ¿Otra vez la escalera?
—Había bebido.
—Sí, claro. —Miró a su alrededor. Olía a alcohol y a tabaco. Había una botella de vodka vacía en el suelo junto al sofá, dos ceniceros llenos de colillas y dos cajetillas estrujadas. Una barra para el desayuno separaba el cuarto de estar de la pequeña cocina, en la que se acumulaban platos junto a cajas de cartón de comida rápida, botellas vacías de cerveza, sidra y vino blanco barato. A la alfombra no le vendría mal una pasada de aspiradora. Una capa de polvo cubría la mesita de centro, una de cuyas patas era un pilar de ladrillos. Claro: Vince trabajaba en la construcción.
—¿Te importa que me siente? —preguntó Fox.
Ella hizo un amago de encogerse de hombros. La verdad es que no había mucho sitio, y optó por hacerlo en el brazo del sofá. Seguía con las manos en los bolsillos. Notó la falta de calefacción; su hermana vestía una camiseta de manga corta, unos vaqueros con bolsas en las rodillas y estaba descalza.
—Tienes un aspecto desastroso —dijo.
—Gracias.
—Lo digo en serio.
—Tú tampoco estás deslumbrante.
—Y que lo digas —replicó él sacando el pañuelo del bolsillo para sonarse.
—Aún no te has quitado ese resfriado —comentó ella.
—Aún no te has quitado de encima a ese mal nacido —replicó Fox—. ¿Dónde está?
—Trabajando.
—Creía que ya nadie construía casas.
—Ha habido despidos, pero él sigue trabajando.
Fox asintió despacio con la cabeza. Jude seguía de pie, cambiando levemente el peso de una pierna a otra. Recordó aquel movimiento que ya hacía de niña siempre que la pillaban en alguna trastada y tenía que aguantar una regañina del padre.
—¿Aún no tienes trabajo?
Ella negó con la cabeza. La agencia inmobiliaria la había despedido antes de Navidad.
—¿Quién te avisó? —preguntó ella finalmente—. ¿La vecina?
—Me enteré —respondió él.
—No tiene nada que ver con Vince —añadió ella.
—No estamos en comisaría, Jude. Sólo estamos hablando tú y yo.
—No ha sido él —insistió ella.
—¿Ah, sí, y quién ha sido entonces?
—Fue en la cocina, el sábado...
Él miró despacio hacia la cocina.
—Yo diría que apenas hay sitio para caerse —dijo.
—Me enganché el brazo con el lavavajillas al tropezar.
—¿Es lo que dijiste en urgencias?
—¿Te avisaron de allí?
—¿Acaso importa? —Miró hacia la chimenea, flanqueada por sendas estanterías llenas de vídeos y DVD; por lo visto todos los episodios de Sexo en Nueva York y Friends, aparte de Mamma Mia y otras películas. Lanzó un suspiro y se pasó las manos por la cara, restregándose los ojos y las mejillas—. Sabes lo que voy a decirte.
—No fue culpa de Vince.
—¿Le provocaste?
—Nos provocamos mutuamente, Malc.
Eso lo sabía; podría haber dicho que la vecina oía a menudo discusiones, pero entonces le revelería quién le había avisado.
—Si le denunciamos, aunque sólo sea una vez, tal vez deje de agredirte. Demandaríamos ayuda psicológica.
—Oh, seguro que le encanta —replicó ella esbozando una sonrisa que le quitó años de encima.
—Jude, eres mi hermana...
Ella lo miró parpadeando, pero no por las lágrimas.
—Lo sé —dijo, y añadió señalando la escayola—: ¿Crees que debo ir a ver a papá así?
—Puede que no.
—¿No le dirás nada?
Él negó con la cabeza y volvió a mirar en derredor.
—¿Quieres que haga algo de limpieza? ¿Qué lave los platos?
—No hace falta.
—¿Te ha pedido perdón?
Ella asintió con la cabeza mirándole a los ojos. Fox no sabía si creerla... ¿Qué más daba, de todos modos? Se levantó y, junto a ella, se inclinó para besarla en la mejilla.
—¿Por qué tiene que hacerlo otra persona? —le susurró al oído.
—¿Hacer, qué? —inquirió ella.
—Llamarme por teléfono.
Afuera volvía a nevar. Se sentó en el coche pensando en si acortar la jornada laboral de Vince Faulkner. Faulkner era de Enfield, al norte de Londres. Era seguidor del Arsenal y detestaba a los equipos escoceses; así se lo había dicho de entrada cuando los presentaron. A él no le apetecía mucho venirse a Escocia, pero «ella no paraba de darme la tabarra». Él esperaba que ella se aburriera para volver otra vez al sur: «Ella». Malcolm rara vez le había oído llamarla por su nombre. Ella. La parienta. La otra mitad. La tía. Tamborileó con los dedos sobre el volante, indeciso. La verdad era que Faulkner podía estar trabajando en cualquiera de los treinta o cuarenta proyectos de Edimburgo. Era probable que por la crisis estuviera parada la construcción de nuevos pisos en Granton y sabía que tampoco se trabajaba en la Quartermile; en Caltongate aún no habían comenzado las obras y, según el periódico, el promotor afrontaba problemas.
—Sería dar palos de ciego —se dijo. Su móvil vibró indicando que recibía un mensaje de texto. Era de Tony Kaye.
Estamos en Minter’s.
Pasaban de las cuatro. Claro, McEwan se habría largado y ellos no iban a ser menos. Cerró el móvil y giró la llave de contacto. Minter’s era un bar de la Ciudad Nueva con precios de la Ciudad Vieja, en un rincón que sólo conocían los entendidos. No era fácil encontrar aparcamiento, pero ya imaginaba lo que habría hecho Kaye: colocar una tarjeta de POLICÍA por dentro del parabrisas. A veces daba resultado, pero a veces no; dependía del estado de humor del vigilante. Fox intentó visualizar un recorrido de vuelta al centro evitando las obras del tranvía en Haymarket, pero desistió. Quien fuera capaz de solucionar el problema debería recibir el premio Nobel. Antes de arrancar miró a su derecha, pero no había señales de Jude en la ventana del cuarto de estar ni de nadie en las casas medianeras. ¿Qué haría si Vince Faulkner aparecía en aquel momento por la calle? No lograba recordar el nombre del personaje de El padrino que perseguía al cuñado y lo golpeaba con la tapa de un cubo de basura.
¿Sonny? Era Sonny, ¿no? Le gustaba pensar que era eso lo que haría. Un golpe en la cara, acompañado de un «¡No toques a mi hermana!».
Se recreaba en pensar que haría eso.
Minter’s estaba tranquilo. Bueno, llevaba tranquilo varios años. Al principio el dueño echó la culpa a la prohibición de fumar, y ahora, a la crisis. Tal vez tuviera razón, porque había muchos ejecutivos de bancos que vivían en la Ciudad Nueva y más les valía no dejarse ver mucho.
—Aparte de los banqueros —dijo Tony Kaye, dejando el vaso de Cola con hielo de Fox en la mesa del rincón—, ¿quién puede permitirse vivir en este barrio?
Naysmith tomaba una caña y Kaye una Guinness. El dueño, con las mangas de la camisa subidas, estaba absorto en un concurso de la tele. Dos clientes salieron a la calle a fumar y en otro rincón había una mujer, sentada con una amiga, a quien Kaye acababa de llevar un coñac con soda, explicando acto seguido a Fox y Naysmith que era amiga suya.
—¿Sabe ella de qué trabajas? —preguntó Naysmith.
Kaye esgrimió un dedo frente a él y luego señaló a la mujer.
—Se llama Margaret Sime y si algunas vez vienes aquí sin mí, que no me entere yo que no la invitas a una copa...
—¿Has podido aparcar? —preguntó Naysmith a Fox.
—Hacia la mitad de la maldita cuesta —contestó Fox—. Ya he comprobado que tú no has tenido problema —añadió dirigiéndose a Kaye, cuyo Nissan X-Trail estaba delante de la puerta del pub, en la raya amarilla, con una tarjeta de POLICÍA detrás del parabrisas. Kaye se encogió de hombros con sonrisa de satisfacción y se arrellanó al tiempo que apuraba el resto de su pinta. Se limpió la espuma del labio superior y miró a Fox.
—Vince es reincidente —dijo, y Fox se le quedó mirando, pero fue Naysmith quien dio la explicación.
—Nada más marcharte, Tony llamó al número de la mujer.
—Y me dijo lo del «accidente» de Jude —añadió Kaye.
—No te entrometas, ¿quieres? —le advirtió Fox, pero Kaye sacudió la cabeza y fue Naysmith quien habló de nuevo.
—Tony echó un vistazo en Vince Faulkner.
—¿Un vistazo? —inquirió Fox entrecerrando los ojos.
—En el ONP —respondió Naysmith dando un ruidoso sorbo a la cerveza.
—El banco de datos nacional de la policía sólo facilita datos fuera de Escocia —comentó Fox.
Tony Kaye volvió a encogerse de hombros.
—Es que conozco a un poli inglés. Yo sólo le di el nombre de Faulkner y el lugar de nacimiento... Enfield, ¿no es eso? Sí, recuerdo que me lo dijiste tú.
—¿Conoces a un policía inglés? Tenía entendido que odiabas a los ingleses.
—No a nivel personal —replicó Kaye—. Bueno, ¿quieres que te lo cuente o no?
—Dudo mucho que pudiera impedírtelo, Tony —dijo Fox.
Kaye frunció los labios y se cruzó de brazos. Naysmith parecía estar deseando contarlo, pero Kaye lo previno con una mirada. Volvieron a entrar los dos fumadores y el dueño dio una palmada con las dos manos sobre la barra, vociferando contra el televisor:
—¡Si eso lo sabe hasta un colegial!
—No te creas, Charlie —dijo uno de los fumadores—. Hoy día, no.
—Tiene antecedentes —espetó Naysmith, procurando bajar la voz. Kaye puso los ojos en blanco, desplegó los brazos y apuró su vaso.
—Es tu ronda, muchachito —dijo.
Naysmith abrió la boca para replicar, pero acto seguido se llegó rápido hasta la barra con el vaso vacío.
—¿Es reincidente? —repitió Fox. Tony Kaye se inclinó hacia él y dijo en voz baja:
—Hurtos triviales de hace nueve o diez años y un par de peleas callejeras. No son cosas graves, pero Jude debería saberlo. ¿Qué tal está?
—Con el brazo escayolado.
—¿Has hablado con Faulkner?
Fox negó con la cabeza.
—No lo he visto.
—Habría que hacer algo, Malcolm. ¿Va a denunciarle?
—No.
—Podríamos hacerlo nosotros.
—Tony, ella no piensa dejarle.
—Pues, entonces, tendremos unas palabras con él.
Naysmith volvió a la mesa tras hacer la comanda en el mostrador.
—Eso es exactamente lo que haremos —apostilló.
—Olvidáis un detalle —dijo Fox—. Nosotros somos de Asuntos Internos y si se sabe que andamos por ahí amenazando a miembros de la plebe... —Negó con la cabeza de nuevo con mayor firmeza—. No podemos.
—Pues, vaya vida tan aburrida —replicó Tony Kaye abriendo los brazos. Naysmith se alejó otra vez de la mesa y volvió con el vaso de Kaye. Fox miró pensativo a sus colegas.
Sus dos amigos.
—Gracias, de todos modos —dijo, y a continuación bajó aún más la voz—. Entretanto, quizá podríamos divertirnos un poco. —Comprobó que nadie les escuchaba—. McEwan me ha encargado investigar a un poli llamado Breck...
—¿Jamie Breck? —inquirió Kaye.
—¿Lo conoces?
—Sé de gente que lo conoce.
—¿Quién es? —preguntó Naysmith, sentándose a la mesa ante la pinta a la que faltaban ya unos sorbos.
—Es del DIC de Torphichen —contestó Kaye—. ¿Es un asunto de corrupción? —añadió mirando a Fox.
—Quizá.
—¿Por eso fuiste esta mañana al «Chop»?
—No se te escapa una, Tony.
—¿Y a RH esta tarde?
—Exacto —dijo Fox reclinándose en el asiento. No estaba del todo convencido sobre lo que estaba haciendo. No le importaba que Kaye y Naysmith participaran, pero ¿tenía realmente algo que encomendarles? Lo único cierto era que necesitaba darles muestra de su aprecio, y hablarles de aquel asunto era un modo como otro cualquiera. Además, así charlaban sobre trabajo y no del caso de Jude. Y esa era otra: ¿qué iba a hacer con lo que acababa de enterarse sobre Vince Faulkner? ¿Olvidarlo? No se veía en el papel de contárselo a Jude porque le reprocharía que fisgoneara, que se entrometiera.
«Es mi vida, Malcolm. Asunto mío...» Seguramente le diría eso. De cuanto les encomendaban y de todos los casos a resolver, los que más detestaban los policías eran los conflictos domésticos. Los detestaban porque rara vez se resolvían felizmente y era muy limitado lo que ellos podían hacer por paliar o arreglar la situación. Por eso Jude adoptaba aquella actitud frente a la mayoría de sus colegas. Y su caso era decididamente de índole doméstica. Los fumadores seguían en la barra; uno de ellos bebía whisky. Fox olía los efluvios, e incluso sintió una leve punzada en la garganta. Se le hacía la boca agua.
—Bueno, cuéntanos —dijo Tony Kaye. Joe Naysmith se inclinó hacia delante, apoyando los codos en las rodillas.
No se le borraba de la mente el rostro de su hermana ni el aroma del whisky se disipaba. Contó a Kaye y a Naysmith lo que sabía sobre Jamie Breck.