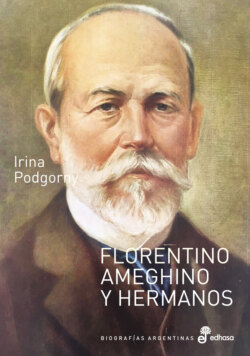Читать книгу Florentino Ameghino y hermanos - Irina Podgorny - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIRTUDES FÓSILES
ОглавлениеMientras tanto, en Mercedes, buscar fósiles se había combinado con el orgullo y la creación de un héroe local. La Aspiración anhelaba la celebridad científica de la ciudad y publicitaba La antigüedad del hombre en las pampas argentinas, una obra en preparación, con veinticinco capítulos, dos volúmenes y más de setecientas láminas con las armas y los instrumentos encontrados por el autor, cuya vida de penurias también promocionaba. En el invierno, La Prensa de Buenos Aires había recogido una noticia de un diario de la ciudad del preceptor: una desagradable aventura sufrida en las excursiones campestres y los paseos solitarios de aquel “infatigable explorador de los secretos de la tierra”. Estando ocupado en sus tareas, como a dos leguas de la ciudad y sobre la otra banda del río Luján, fue sorprendido por tres individuos, que a pie y de una manera hostil cayeron sobre él. Completamente desarmado, no tuvo otro recurso ni medio de ponerse a salvo que el de arrojarse al agua, en un río de márgenes fangosas y profundas. Gracias a que los bandidos no se animaron a zambullirse y a su “presencia de ánimo, resolución y habilidad”, se escurrió de las garras de los asaltantes. La Prensa lo felicitaba por tan hábil escapada y le recomendaba ser más previsor en el futuro.
Esas virtudes coincidían con la campaña de otros diarios de la capital –muchos de ellos mitristas– en pos de la formación de una generación joven “austera, sencilla, laboriosa y educada al amparo de los sanos principios de la moral” para enfrentar la decadencia propia de esos días tristes de la patria. Las ciencias naturales y físico-matemáticas aparecían como el ancla para evitar el desbande. El furor del lujo seducía al niño desde que comenzaba a salir a la calle, y muchos padres hacían de los niños de escuela caballeros de salón, caballeritos que tomaban a la universidad como mero instrumento de socialización, continuada luego debajo del Cabildo. Varios editoriales denunciaban: “Marchamos a vapor en pos de la fortuna terrenal”. A pesar de que “nuestra juventud consagrada al cultivo de la ciencia y de las letras, se encuentre al corriente del movimiento europeo, sea por el órgano de varias asociaciones, sea directamente, posee las revistas y libros que diariamente aparecen en Ultramar en los idiomas inglés y francés”, la triste realidad mostraba cómo, cada día, se reducía más y más el número de los que amaban la ciencia y la literatura. Con pesar señalaba que la suscripción pública a los Anales de la Sociedad Científica sólo había producido “ONCE SUSCRITORES espontáneos”; los demás eran de compromiso, “llevados por los socios que invocaban la amistad al afecto, y aun así mismo no pasan de ochenta”. La Prensa no dejaba de subrayar: “Y cuidado que en la Sociedad hay personas respetables, notables e influyentes”. Distribuida gratuitamente entre ciento treinta socios y ochenta suscriptores, el resto de la edición de quinientos números circulaba fuera del país. La biblioteca de la Sociedad, bastante rica en autores locales e internacionales, en todo 1876 había tenido un solo lector de la universidad a pesar de haberse gestionado un permiso especial para que se le franqueara el acceso a sus estudiantes. El busilis de todos los males: en Buenos Aires no se lee… o se leen novelas, o la manteca rancia de los novelones españoles, de los mercachifles de la literatura. Y, curiosamente, el diagnóstico los incluía: dada la masa de población, los mismos diarios eran poco leídos. Nadie reparaba en que, dada la enorme cantidad de periódicos, un individuo alfabetizado difícilmente pudiera comprarlos o leerlos todos. Con el entusiasmo redentor de las ciencias, La Prensa tampoco reconocía que la nueva generación de jóvenes naturalistas nacía modelada por ella misma, según las reglas de esa sociabilidad de caballeros enrolados en la tarea de construir una reputación a través de su afiliación política o a una facción.
En un marco hostil al catolicismo del presidente Avellaneda, La Prensa también le recordaba al clero que “el descubrimiento del hombre, vulgar e impropiamente llamado fósil, que vivió hace ochenta o cien mil años”, no era un ataque a las creencias religiosas y que “el esqueleto de una generación antigua como la tierra habitable”, tarea en la que se desvelaban Moreno, Zeballos y otros jóvenes, no debía maltratarse en los programas de las escuelas públicas o particulares. Sin embargo, cuestionaban el pesimismo de un suelto de la mañana, convencidos de que “mucho se avanza cuando en la sociedad hay más de un diario empeñado en dirigir las masas hacia el buen derrotero. ¿Cederá vencida la prensa por la mala dirección que lleva la juventud en sus estudios elementales que tal vez deciden de su porvenir intelectual?”.
La Tribuna se sumaba a esta misión, destacando que “hoy la ciencia y la poesía han celebrado alianza ofensiva y defensiva para las grandes cruzadas del progreso humano”. La influencia de la pasión de la ciencia “curará en parte a las generaciones argentinas de los paroxismos de la pasión política. Hay enfermedades que se curan, provocando otras nuevas”. La geología, la antropología, la paleontología ya descollaban en el pensamiento argentino y, de vez en cuando, aparecían trabajos notables que revelaban una decidida vocación. Francisco Moreno había penetrado en las regiones australes, recogiendo datos y ampliando con sus descubrimientos las observaciones de Paul Broca sobre la capacidad material del cráneo de las razas humanas. “El fanatismo de las grandes causas es contagioso. El fanatismo de Moreno, está haciendo prosélitos.” Y así cada periódico empezaba a construir el centro de propulsión de esta nueva cruzada, al punto tal que La Creación, un libro de juventud de Burmeister, se volvía una obra superior al Kosmos de Humboldt y su autor, el maestro de una generación de jóvenes argentinos en la que, por supuesto, no faltaba Luis Fontana.
A pesar de que no se leyera, en la Argentina se publicaba. Y mucho. Para enterarse de los avances de la arqueología prehistórica o la arqueología americana, se avanzaba sólo con hojear los diarios. Así La Libertad –probablemente con textos redactados por Zeballos– resumía los resultados y publicaciones de los americanistas, reunidos en Nancy en 1875 y en Luxemburgo en 1877, los avances en la interpretación de los manuscritos mexicanos sobrevivientes a la conquista y la memoria de Théophile Bermondy sobre los grandes y hermosos patagones, los miserables y asquerosos fueguinos y los peculiares araucanos, dedicados especialmente a la agricultura, distintos de los anteriores tanto en lo moral como en lo físico. El Correo Español, por su parte, había publicado varias columnas con un estudio paleontológico sobre aquel “hombre pre adámico de Mentón” admirado por Eguía y Ameghino. Reportaba los hallazgos de restos humanos en grutas y terrenos de gran antigüedad, determinada por las especies de árboles y plantas, los esqueletos fósiles y las hachas de sílex que los acompañaban. De veinte mil a veinticinco años. ¿Cómo se podía estimar ese tiempo transcurrido? Nada más fácil: existió en los siglos remotos un animal muy notable, contemporáneo del hombre, llamado mamut, y las pruebas de que el hombre vivió en los mismos siglos que este paquidermo son numerosas. ¡Hasta grabados tenemos de los tiempos de entonces! Mucho más grande que el elefante, cada mamut debía de vivir por lo menos dos o tres siglos. Eran tantos los restos que había de ellos en Siberia que los siglos se hacían incontables, la imaginación quedaba estupefacta de sólo intentarlo. Y en esas eras, en las pampas, vivían el gliptodonte y el megaterio, cuyos esqueletos nos miraban desde el Museo de la ciudad de Buenos Aires.
La pasión por las grutas prehistóricas como las de Menton, descubiertas gracias al tendido de la línea férrea que en marzo de 1872 conectó Marsella con Ventimille, prendió entre los genoveses del Río de la Plata. Sin embargo, la naturaleza pampera, esquiva a las montañas y a los abrigos, no colaboraba: los fósiles y las piedras aparecían desprotegidos, a merced del humor variable de sus ríos y arroyos. La Banda Oriental, con su cercanía a los afloramientos de Brasil, tendría mejor suerte: en 1877 el boticario genovés Mario Isola exploraría la caverna conocida como el palacio subterráneo de Porongos, a unos doscientos cincuenta kilómetros de Montevideo. Isola –que supo aplicar la química a ingeniosas invenciones tales como una fórmula del cloroformo, la promoción del alumbrado público por combustión de gases y la explotación del oro en Tacuarembó– leía las noticias y las transformaba en realidad. El “palacio”, para él, se trataba de un edificio, un monumento de la antigüedad uruguaya, construido por excavación o perforación, terraplenado, con columnas con base y capitel, arcos que tendían a la forma semigótica. Para recorrerlo apeló a la luz magnesiana, producto de sus talentos, e indagó entre los pobladores: una respetable anciana de ciento nueve años de edad, propietaria de ese campo, aseguraba que en su juventud, en los tiempos de la yerra, el palacio era el punto donde se festejaba, con el mate, el asado con cuero y los pastelitos, una fiesta campestre, que concluía con los tristes de las guitarras, que en ese monumento retumbaban de un modo particular. Sus abuelos, como los antiguos soldados de la Independencia y otros vecinos, recordaban que en tiempo de los charrúas ese palacio ya existía. Varias personas inteligentes lo habían visitado con el objeto de cerciorarse de su origen: algunos lo atribuían a la naturaleza; otros a los grandes trabajos de minería practicados por los antiguos españoles. Isola, en cambio, opinaba que se trataba de una obra defensiva de los indios yaros, semejante a las de un confluente del Amazonas. Su situación cercana a las fuentes de agua, en una zona protegida del pampero, y el hallazgo de geodas similares a las encontradas en la década de 1860 en el abrigo de la Magdalena, en la Dordoña, le sugerían el origen remotísimo de esta cripta o catacumba, foro o asamblea, templo ergástula, o quizá postrer baluarte y asilo de una raza mucho más civilizada que las tribus nómades de la conquista española. Isola pedía al gobierno promover la excavación ordenada del portento, “que puede dar tan importante contribución a la arqueología del Uruguay, a la antropología de sus razas extintas y aún quizás de las misma paleontología y a la historia del hombre prehistórico”. La Reforma de Mercedes reprodujo esta noticia del genovés de la otra banda, quien, por su parte, la dio a conocer en los diarios orientales y costeó la publicación de un folletito sobre sus investigaciones en la cueva.
Ameghino, acordando con esta interpretación, la incluiría en sus Noticias sobre las Antigüedades Indias de la Banda Oriental, un folleto de 1877 surgido de la imprenta de La Aspiración con las primeras fotografías de objetos prehistóricos tomadas y editadas en la Argentina. Realizadas por Pedro Annaratone, rematador y fotógrafo de Mercedes, estas láminas de los objetos de piedra de la Edad Neolítica se agregaron pegadas a las hojas del folleto (Fig. 1).
Figura 1: Fotografías de Pedro Annaratone publicadas en Noticias sobre las Antigüedades Indias de la Banda Oriental (cortesía de Roberto Ferrari).
Eran el resultado de un viaje realizado a fines de 1876, luego de la visita de Osuna, estimulado por el ingeniero francés Octavio Nicour, con quien se había encontrado en Mercedes y quien le había proporcionado bibliografía y datos sobre la otra orilla del Plata. Nicour había estado a cargo de la construcción de represas y terraplenes en Mendoza y San Juan y, como buen ingeniero, estaba familiarizado con los hallazgos prehistóricos: las obras de remoción de tierra a raíz del tendido de vías férreas y la construcción de caminos, puertos y edificios lo transformarían en coleccionista o en proveedor de piezas para otros. Asimismo, el entrenamiento en la observación de la estructura geológica de los suelos le permitía reconstruir la posición de los objetos en su lugar de descubrimiento. Nicour le brindó detalles sobre las cuevas cavadas en las rocas y en forma de horno, una verdadera ciudad troglodita hallada en los Andes, y sobre la geología y los yacimientos de objetos antiguos de la Banda Oriental. Cerca había bancos de conchas marinas de una potencia bastante considerable: podría ser que entre estos y las piedras de las cercanías hubiera alguna relación, contándole entonces de los depósitos llamados Kjökkenmöddings de las costas de Dinamarca, pequeñas colinas compuestas de valvas de caracoles acumuladas por el hombre. Por esta analogía, Nicour atribuía los hallazgos uruguayos a tribus indígenas pescadoras e interpretaba la enorme cantidad de bolas entremezcladas como plomadas para las redes. Nicour, además de ponerlo al tanto de estas novedades, le regaló algunos especímenes.
Convencido y con varias cartas de recomendación obtenidas en Buenos Aires, Ameghino partió hacia Uruguay, donde recolectó los objetos con los cuales definió la etapa más reciente de la prehistoria: el Neolítico o edad de la piedra pulida. Para ello comparó los objetos orientales con las figuras publicadas por Sven Nilsson, Charles Lyell y John Lubbock en las versiones francesas de sus obras y con las descripciones de los prehistoriadores Gabriel de Mortillet, Émile Sauvage, el español Juan Vilanova y el divulgador francés Figuier. Ameghino, dominando la cuestión, se preguntaba: en presencia de tantos vestigios de una civilización extinguida de un extremo al otro del continente, ¿qué relación hay entre la Banda Oriental, Catamarca, San Luis, Brasil, California, Nueva Granada, México, Yucatán, el Titicaca y otros puntos de América? La prehistoria no podía limitarse a las fronteras de un país; necesitaba la reunión de datos en una escala temporal y espacial descomunal, una tarea que recién empezaba.
Mientras tanto, la comisión directiva de la Sociedad Científica solicitaba a Zeballos y a Moreno un informe para juzgar la memoria sobre el hombre cuaternario o la antigüedad del hombre en el Plata. Estaban abiertos a la cuestión, ya planteada por Peter Lund en Brasil. Los sedimentos de las cavernas europeas y Minas Gerais habían actuado como sustrato seguro para la asociación entre animales fósiles y seres humanos; los terrenos de las pampas, en cambio, todavía no habían arrojado las claves para una lectura no conflictiva de su historia: “la naturaleza del terreno llano y generalmente uniforme no permite con frecuencia el estudio de sus capas inferiores”. Por otra parte, se conocía “la existencia de cavernas con restos humanos en varias provincias del Interior y especialmente en San Luis, donde se han hecho descubrimientos de este género en 1875”. Se referían a los restos de guanaco encontrados en la caverna de Intihuasi, cuyo fondo estaba cubierto por una capa de estiércol. De allí procedían los huesos rotos por las manos de ese hombre primitivo que, a falta de fuego, comía la médula cruda. En junio de 1876 la comisión aconsejaba aplazar el juicio: “Otros descubrimientos análogos no dieron los resultados que esperaban sus autores. Por esta razón, y por la naturaleza del terreno visitado por uno de nosotros, en que ha hecho sus investigaciones el autor de la Memoria, opinamos que no debe considerarse resuelto el problema hasta que no se haga un estudio fundamental y detenido sobre los objetos encontrados. En Europa se ha agitado también durante largo tiempo la cuestión del hombre fósil, y sólo después de maduras observaciones y profundos estudios se ha arribado a una conclusión definitiva como la que busca el señor Ameghino”.
Este los invitaría a visitar los yacimientos, reflexionando sobre las excavaciones metódicas realizadas con “constancia, paciencia y esmero”. Por otro lado, no tenía testimonio de la visita mencionada, sospechando que alguien les había indicado un punto incorrecto y datos falsos. “Nada tiene de extraño que personas sin conocimientos en la materia no hayan hallado objetos trabajados por el hombre”, afirmaba, haciendo de la experiencia de campo, y no del gabinete, el espacio donde se adquirían las prácticas de observación y las destrezas necesarias para llevar adelante estas ciencias. Los invitaba a explorar en su compañía los sitios adecuados, prometiendo extraer de la tosca cuaternaria del río Luján –en su presencia y “sin hacerle esperar muchas horas”– “a lo menos veinte fragmentos por cada metro cúbico de terreno removido”.
Ameghino tenía razones para estar sorprendido: Zeballos y Moreno, antes de expedirse, lo habían contactado al leer las noticias en la prensa. Zeballos había demostrado interés y ofrecido comprar algunos objetos con destino a su colección particular ya que, además de fomentar el de la Sociedad Científica, estaba armando otro pequeño museo como aficionado, donde había reunido una bonita colección que no estudiaba ni describía por falta de competencia. Ameghino le regalaría una cajita con cráneos incompletos, huesos largos partidos, fragmentos de alfarería y piedras talladas de la cañada de Rocha, restos de un pueblo mucho más antiguo que el hallado por los conquistadores. No podía satisfacer el pedido de enviarle un cráneo entero –la debilidad de Zeballos– porque, de los cien obtenidos, estaban completos solamente uno de perro y otro de un ciervo. Zeballos –perseguido en esos días por la policía– respondió tardíamente, acusando recibo y transcribiendo estas noticias en La Libertad, el periódico donde colaboraba. Por su parte Moreno, como director del Museo Antropológico, le expresó, a pesar de diferir con él en algunas de sus opiniones, el deseo de visitarlo y estudiar su colección. Zeballos y Moreno nunca cumplirían con lo prometido, y la Memoria pareció diluirse en la nada.
Por otro lado, en marzo de 1877 Ramón Lista, quien también quería ganarse un lugar en la cuestión, publicaba un escrito sobre el hombre fósil argentino, señalando que “la autenticidad de estos descubrimientos es muy sospechosa si se atiende a la condición de los descubridores”. Este “hombre joven que piensa como un hombre maduro”, nieto de guerreros de la Independencia y protegido de Burmeister, se refería a los hermanos Breton y traía a colación las opiniones sobre la relativa modernidad de los restos de las industrias indias de la Edad de la Piedra y del Bronce, pertenecientes, según Lista, a los aluviones modernos, anteriores a la conquista. Lista había visitado cursos de ciencias en Europa gracias a su fortuna familiar y se estaba dedicando a los paraderos querandíes de la provincia de Buenos Aires. Contaba con una colección particular obtenida a través de amigos y en sus excursiones, y proponía clasificar los objetos en dos épocas distintas: la prehistórica, anterior a la conquista, y la moderna. Ameghino se indignó en la prensa: “No me habría ocupado para nada del trabajo del señor Lista por no traer nada nuevo […], pero en él se hace referencia a mis trabajos de un modo poco favorable y adulterando la verdad de los hechos”. Con esa respuesta, Ameghino ratificaría su sendero en la polémica como una de las maneras de abrirse camino en la sociedad porteña: “¿Por qué el Sr. Lista no ha bebido en fuentes más claras los datos que deseaba adquirir tocante a nuestros trabajos?”. La respuesta: porque desde el inicio habían sido mirados con desdén o combatidos con armas nada nobles, “hasta se ha llegado a suponer que íbamos guiados por el deseo de efectuar especulaciones indignas”. Todo se volvería “obra de nuestros sabios, egoistas por excelencia”, incapaces de “tolerar que se atribuyan a un ignorante lo que solo ellos se creen en aptitud de poder realizar”.
Los periódicos se regocijaron: la juventud empezaba a empeñarse en los estudios científicos que hasta ahora eran el patrimonio exclusivo de los distinguidos extranjeros. “Hoy dos jóvenes investigadores de los secretos de nuestras formaciones geológicas, se empeñan en un debate interesantísimo. ¿Existe el hombre cuaternario o antediluviano en Buenos Aires? En otros términos, ¿es cierto, como la Iglesia lo pretendió a menudo, que el hombre apenas tiene una antigüedad de cinco a siete mil años, o vivió en Buenos Aires, como en Europa queda demostrado, hace sesenta mil años? Tal es la cuestión.” Pero la cuestión no era esa: la Iglesia no andaba proclamando esa edad o, por lo menos, no en 1877. Sin ir más lejos, el presidente del Comité Internacional de las Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas era un sacerdote católico, aquel abad Stoppani del Museo de Milán, el tío de María Montessori, un íntimo colaborador de los anticlericales más furibundos, con quienes estaba embarcado en la tarea de probar la antigüedad del hombre y la existencia de la prehistoria en un espacio mucho más extenso que Francia y cercanías. Ameghino se peleaba con Lista no por la antigüedad de los restos sino porque se sentía maltratado. Lista y la Sociedad Científica, por su parte, decían que las pruebas no eran convincentes. Si Lista calificaba los hallazgos como estupendos, Ameghino lo tomaba a mal: veía allí un desprecio. Pero La Prensa, interesada en estimular las buenas costumbres y el empeño científico de la juventud, celebraba y también le daba sentido glorioso a la pelea, tanto que los participantes empezaron a creer que lo tenía y a armarse con vista al porvenir. Varios periódicos reprodujeron la polémica:
El Sr. Lista. Dónde se habrá metido este célebre naturalista? Porqué no contesta a Ameghino? Acaso está acopiando datos para pulverizarlo a nuestro amigo? Lo dudamos… mucho!
Se encontró –en el río de Moreno, como a dos leguas de ese pueblo, nuestro amigo Ameghino ha encontrado el cráneo de un Megalonix perfectamente conservado. También anteayer encontró como a dos leguas de esta ciudad, en el río Luján un cráneo que parece de perro; lo mismo, bastante bien conservado. A que no tiene el Sr. Lista, ningun ejemplar, como los que dejamos indicados? A que no?
La pasión de la ciencia no parecía amortiguar la pasión de la política –esa que se malgastaba en explosiones estériles y turbulentas, sin objeto–. La prensa insistía: “Fomentemos esta predisposición del espíritu argentino, no lo desanimemos”. En 1877 empezaban los problemas con los que se inició este capítulo y Ameghino publicaba los resultados de su cosecha uruguaya. Había decidido partir hacia la Exposición Universal de París, la meca de la prehistoria. Empaquetó sus colecciones y cruzó con ellas el Atlántico. Aquel padre de familia, finalmente, había tenido razón: a este joven, como a unos el alcohol y a otros tantos la política, lo consumía otro vicio, menos difundido pero no por ello menos contagioso: la fiebre fosilífera de las pampas.