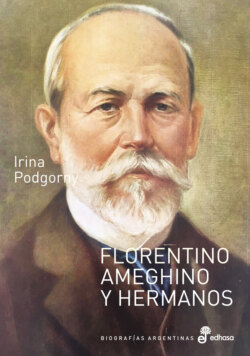Читать книгу Florentino Ameghino y hermanos - Irina Podgorny - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
FÓSILES Y TAQUIGRAFÍA
ОглавлениеEntre su regreso y el inicio de 1882 Florentino, a la distancia, empezó a entrenar a Carlos, que vivía con sus padres en Luján, en el sistema taquigráfico de su autoría y en la búsqueda y preparación de fósiles. Tenía intenciones de encontrarle un puesto de taquígrafo en el Congreso de la nación y para ello lo puso a practicar por correspondencia. Carlos no encontraba dificultades en la construcción de los signos, pero su memoria no lo ayudaba. Se había formado una idea de la rapidez del sistema y constataba que las traducciones al alfabeto latino que Florentino hacía de sus versiones estenográficas se acercaban bastante a la realidad. Pero, lejos de las tres horas publicitadas, en noviembre Carlos aún no había terminado de dominar la segunda parte que componía el método. En diciembre la cosa empeoraba: le pedía más tiempo para aprender ese “verdadero rompecabezas que poco entiendo”. Con varios días de estudio, apenas si dominaba una docena de signos.
Mientras tanto, encontraba tres esqueletos de gliptodonte: dos a unas treinta y cinco cuadras de Luján; el otro, a cinco de la casa. Había leído La antigüedad del hombre y comparaba sus hallazgos con los del hermano. Además, contaba con una vértebra de gran tamaño, dientes, moluscos terrestres y lacustres, huesos tallados por el hombre, instrumentos de piedra tallada y del Neolítico. Carlos aprendía a clasificar animales y vestigios industriales siguiendo las categorías de Florentino y, como él, a situar los hallazgos en un horizonte geológico determinado. También le reportaba los descubrimientos fortuitos de otros vecinos: el almacenero había sacado del río un fémur de un metro de longitud y, si estaba interesado, se lo ofrecería, así como las precisiones sobre su paradero.
Ameghino, de vez en cuando, visitaba a su familia y juntos, Carlos y él, salían a extraer fósiles o a buscar nuevos. Luego los despachaban por tren de carga a Buenos Aires. Asimismo, Carlos empezó a encargarse de promover donaciones lujanenses para el nuevo “Museo Nacional”. Pero, así como no terminaba de sentirse a gusto con los signos inventados por su hermano, fracasaba al intentar arreglar la cola de un gliptodonte: había pegado dos o tres anillos pero le quedaban desiguales o torcidos. Optó, entonces, por buscar la colocación de las placas para que su hermano, experto en estos quehaceres, lo compusiera a su gusto. En marzo, sin embargo, ya había compuesto una cabeza de gliptodonte para presentar en la Exposición Continental. Florentino le daba indicaciones precisas de cómo embalarlas. Le pedía que, en uno o dos cajones, adjuntara todo lo que había en la casa, aun lo que todavía no había acondicionado. Él las terminaría en Buenos Aires. Carlos debía colocar la cabeza arriba y, en la tapa del cajón, un letrero con la leyenda “MUY FRÁGIL”. Los haría llevar a la estación, donde Carlos debía permanecer hasta que los hubieran colocado en el vagón sin darlos vuelta, encargándole al guarda que nadie lo hiciera durante el viaje. Florentino los esperaría en la estación 11 de Septiembre (hoy Plaza Miserere), cuidando que no los dieran vuelta tampoco al descargarlos. Le pedía enviar todo cuanto creyera digno de figurar en la Exposición, también la sarta de vértebras que tenía atada en un hilo, pues otra, que había venido en un cajoncito, pertenecía a una serpiente.
Así, en marzo de 1882 salían dos cajones con fósiles hacia Buenos Aires. El primero con la cola y varios fragmentos de la coraza de un gliptodonte, un cráneo, un atlas y parte de la dentadura de un lestodonte, la base del cráneo de un milodonte, otro de un toxodonte con sus dientes, la mandíbula inferior de un scelidoterio, la de un caballo fósil, la de un camélido, la base del cráneo y las patas de un caballo fósil, y, para no contrariar la voluntad fraterna, la sarta de vértebras. En el segundo cajón, más chato, iban el cráneo con las dos ramas mandibulares y el atlas del gliptodonte cuyo resto quedaba en Luján. Lo acompañaban un anillo de la cola, pedazos de cráneo y dientes de otro en arreglo. Apenas unos días más tarde, le hizo llegar dos bolas perdidas de los querandíes que pertenecían a un vecino, a quien un paisano le había traído otras cuatro o cinco. Por sus formas curiosas, el primero se las ofrecía para la Exposición que se inauguraba el 15 de marzo en la Plaza 11 de Septiembre, a tres kilómetros de la Plaza de la Victoria (hoy Plaza de Mayo), y que debía empezar a ocuparse antes del 24 de febrero de 1882.
El palacio de la Exposición ocupaba un rectángulo de 130 metros sobre la calle Centro-América y 230 metros de fondo sobre el lado sur de Rivadavia y el norte de la Piedad. Los salones se disponían en tres secciones alrededor de un patio central. Las paredes y el techo eran de hierro galvanizado, soportado por armaduras de madera formando caballetes y columnas verticales. Iluminados a gas durante la noche, las claraboyas vidriadas del techo y las vidrieras de las paredes permitían la entrada de luz natural durante la jornada. El día de la inauguración recibió doce mil visitantes; durante los feriados llegaban diez mil personas, y los días laborables el número no bajaba de dos mil. La mayoría se trataba de trabajadores que se acercaban durante la tarde, después del horario laboral. La entrada costaba dos francos para los adultos. La venta de más de un cuarto de millón de entradas produjo 572.000 francos; pero los visitantes llegaron a 380.000: a las entradas pagas había que sumarle la visita de 75.000 escolares, 20.000 entradas entregadas a los profesores de escuela y a los miembros del Congreso Pedagógico realizado en simultáneo, y otras 5.000 para los jurados que dictaminaron sobre la calidad de los objetos expuestos. El gobierno nacional había contribuido con 500.000 francos para su instalación; la Municipalidad, con un millón para mejorar el barrio y el pavimento de la calle Rivadavia para los vehículos de lujo. Siete líneas de tranvía comunicaban la Plaza Once con el resto de la capital. El barrio vio proliferar comercios y otros establecimientos dedicados al entretenimiento de los paseantes.
Poco antes de la inauguración, Florentino se armaba de impulso para escribirle a su hermano Juan: sus asuntos no iban según su deseo; se retardaba, inútilmente, esperando la ocasión de comunicarle alguna buena noticia. Cuando sólo faltaba su firma, el ministro Manuel Pizarro había renunciado a raíz de la oposición que, en un marco de creciente laicismo, generó su política proclive al concordato con la Santa Sede y el catolicismo como religión del Estado. El Ministerio permaneció acéfalo hasta que el 11 de febrero fue nombrado Eduardo Wilde, desde 1877 miembro activo de la Sociedad Protectora del Museo Antropológico y Arqueológico de Moreno. El carnaval no le había permitido entrar en funciones, y en la primera semana de marzo Ameghino seguía esperando el bendito decreto. Sería de un momento a otro, pero algo no marchaba bien: hacía meses que se le daba la seguridad de que se arreglaría al día siguiente sin que nada ocurriese. Juan, quizá para levantarle el ánimo, le mandaba noticias de un megaterio descubierto en Chile.
Ameghino, de todos modos, no cejaba y presentó sus objetos en la Exposición Continental. Sobre algunos estantes colocó un gran número de cartones cubiertos de innumerables piedras y guijarros de todas formas y tamaños, agrupados de manera similar a como lo había hecho en París, agregándole la época eolítica del Terciario superior, Pampeano o Eoceno: se trataba de huesos humanos “fósiles” mezclados con instrumentos, gliptodonte y otros animales. La seguían la época paleolítica o período cheleano del Cuaternario inferior de Europa, adjudicándose la autoría de exploración y descripción del yacimiento de Chelles; el acheleano, musteriano, solutreano, magdaleneano, todos definidos a partir de los instrumentos coleccionados en Francia. En la época mesolítica reaparecían la cañada de Rocha y la provincia de Buenos Aires, que, sin embargo, se salteaba el Neolítico de los aluviones modernos: aquí, una vez más, se trataba de alfarerías y restos procedentes de distintas estaciones prehistóricas de Francia. La Edad del Bronce estaba representada por un hacha votiva. Los objetos locales se colocaban en el período reciente, anterior a la conquista, procedían de la provincia y pertenecían a los antiguos querandíes. Se complementaba con otro conjunto de utensilios (puntas de flecha, raspadores, punzones, bolas, morteros, fragmentos de ollas, pipas, etc.) de los antiguos charrúas en la Banda Oriental y del interior de la Argentina. En la sección paleontológica, por razones de espacio, se limitó a presentar las partes características o diagnósticas: cráneos, mandíbulas, dientes, pies y otros fragmentos de las especies descriptas con Henri Gervais. Exponía, asimismo, restos de moluscos de agua dulce y marinos franceses y de las pampas, vegetales fósiles de los ríos Luján y Matanzas, así como los trabajos publicados que hacían de extensión del catálogo, el mismo que había acompañado la carta a Pizarro detallándole las cuatro mil piezas originales y otros tantos duplicados que, una vez finalizada la Exposición, serían trasladadas al Museo Nacional.
Las crónicas comentaban que los visitantes permanecían largamente observando los fósiles y piedras de tiempos primitivos, vestigios situados junto a las de José Larroque, a la derecha de la entrada del salón ocupado por la provincia de Buenos Aires. Esos vestigios, en efecto, generaban algo más que interés… el 22 de mayo Florentino publicaba en La Nación una suerte de solicitada:
Algunos aficionados a los estudios prehistóricos y a los de saberse apoderar de lo ajeno contra la voluntad de su dueño, me han hecho el alto honor de visitar mis colecciones expuestas en la Exposición Continental, y las han examinado con tanto detenimiento y provecho, que han sabido apoderarse de una docena de mis mejores piezas. Entre ellas se encuentra una daga o punta de lanza, trabajada en hueso, sumamente antigua, única en el país, de cuya pérdida puedo difícilmente consolarme por haberla descripto en La antigüedad del hombre en el Plata, en el cual se halla dibujada en la lámina XVI, figuras 498 y 499. Esta última circunstancia hace que la pieza sea perdida para mí y para su poseedor actual, pues ella no podrá figurar en ninguna colección y (su actual poseedor) tendrá que contentarse con el necio placer de guardarla en su escritorio por toda su vida o la mía, si no quiere exponerse a ser tachado de ladrón.
Solicitaba su devolución, ofreciendo gratificar al portador que se la remitiese (Fig. 5).
Figura 5: La antigüedad del hombre en el Plata, lámina XVI, figuras 498 y 499. Instrumentos robados mientras eran expuestos en la Exposición Continental de Buenos Aires.
Aunque el proyecto de Museo Nacional estaba empantanado, Ameghino, en esos meses, afianzó sus vínculos con los académicos alemanes de la Universidad de Córdoba y con Estanislao Zeballos, quien lo hacía nombrar miembro corresponsal en Mercedes del Instituto Geográfico Argentino (establecido en 1879) y lo invitaba a dar conferencias en su seno. En esas semanas Ameghino ya sabía que Wilde, el ministro defensor del laicismo, no firmaría el proyecto, habiéndose declarado su enemigo. Ameghino, con ese carácter proclive a explicar la historia en función de su sufrimiento, le comentaba a Juan: “La creación del Museo Nacional que tantos dolores de cabeza me ocasionó, fracasó por envidia hacia mí de algunos personajes altamente colocados, y por ahora no hay esperanzas de que se vuelva a hablar de él”. Wilde, por su parte, firmaría un año más tarde el decreto de creación de una nueva institución: el “Museo Nacional de la Universidad de la Capital”, reuniendo las colecciones y los gabinetes de química, historia natural y botánica existentes en las dependencias de las mismas y que funcionó –nominalmente– hasta 1915. Muy probablemente Wilde, conociendo la marcha del Museo Antropológico, prefirió fomentar otro asociado a la enseñanza universitaria de las ciencias. O quizá se haya tratado de otra jugada de Zeballos para lograr que Ameghino asumiera el cargo de custodio. Sin embargo, el museo no pasó de proyecto. Wilde y Ameghino coincidirían, dos años más tarde, en una velada del Instituto Geográfico, arrojándose elogios mutuos.
Estos fracasos, a pesar de todo, generaron un nuevo espacio para los naturalistas de Buenos Aires. Resignado, y a falta de otras rentas, Ameghino había montado un negocio de librería en su nuevo domicilio de Rivadavia 946, la librería del Glyptodon, a pocas cuadras de su residencia anterior y muy cerca del nuevo Mercado Rivadavia, instalado en las actuales B. Mitre y Azcuénaga (y demolido en 1947). A pocos minutos de Plaza Once (y del tren hacia la casa familiar y los fósiles de Luján y Mercedes), Ameghino quizás eligiera la zona por la movilidad comercial generada por la Exposición que, una vez concluida, dejó un barrio de trigos, maíz y harinas, de lino y cebada, de cueros y lanas, garras y grasa, y un hormiguero de criollos, napolitanos y alemanes.
Figura 6: La librería de Ameghino en Buenos Aires ideada para los niños (Ilustración de José Luis Salinas, ca. 1960).
Figura 19: La vida de Florentino en viñetas para los niños. Todos los años, alrededor del 6 de agosto, Día del Naturalista en el Calendario Escolar argentino, la revista infantil Billiken (Editorial Atlántida) publicaba las estaciones de la biografía del sabio.
En la puerta de la librería, un cuadro enorme representaba un animal monstruoso: el famoso gliptodonte. El comercio era una pieza de cinco metros de frente por unos tres de fondo, dividida en dos por un mostrador de pino; llenas las paredes de estantes, donde había algunos libros escolares, novelitas de Kock y de Gutiérrez, algunas pizarras, reglas y cartabones de geometría. En una vidriera adyacente a la puerta de entrada y con frente a la calle, había varios tomos escritos por el dueño. Descoloridos por el sol, polvorientos. Ameghino atendía cubierto del cuello a los pies con un gran delantal de lienzo blanco. Más de una vez se lo escuchó hablar en francés con la esposa, sentada en la habitación contigua que se vislumbraba desde el negocio. Allí, en una mesa formada por dos tablas largas de pino blanco y en los estantes que cubrían la pared hasta la altura de un metro, se empezaron a amontonar los huesos. En la librería había un acuario con viejas de agua, una clase sudamericana de peces, acorazados como su querido gliptodonte. No los vendía, pero le agregaban otra marca a su lugar de trabajo. Entre tintas y estantes, mostradores, mesas, papeles, libros y cuadernos, esta librería fue pensada, quizá, como lo más parecido a un comptoir de historia natural, proveyéndole además de un espacio que, en el uso, se asemejaría a un museo y a un laboratorio de anatomía comparada (Fig. 6). Si el negocio marchaba bien, preveía sumar a sus dos hermanos al emprendimiento que abriría sus puertas a principios de julio. A Carlos le sugería venir para ayudar a Leontina, dado que él se ocuparía de otra cosa. Le advertía: “Como no somos ricos, hay que trabajar y como no puedo tener un dependiente para los mandados, te tocará a ti. Al mismo tiempo, te ensayarás en la taquigrafía de la que voy a abrir un curso, a fin de que estés en estado de continuarlo o emplearte en las Cámaras, y ayudarme entonces para que hagamos venir a Juan, pues deseo daros colocación a los dos, pero como no puedo hacerlo al mismo tiempo, empezaré por ti”. Antes debía ocuparse de organizar una colección lo más completa posible de moluscos pampeanos y pospampeanos en número de varios ejemplares de cada especie para remitirlos a la Universidad de Córdoba, desde donde se los habían pedido.
Florentino, en ese marco, aprovechó las conferencias del Instituto Geográfico para proyectarse como el antropólogo y paleontólogo argentino con más renombre, el más formado del país, el más respetado en el mundo. Realizadas el 19 y 20 de junio, en la primera de estas conferencias, llamada “La edad de la piedra”, expuso el plan de la exposición de sus colecciones. No era otro que el utilizado por Gabriel de Mortillet en la exposición de 1867 y su galería de la historia del trabajo: una exposición industrial donde las maravillas contemporáneas se completaban con la historia del trabajo prehistórico. En sus charlas repetía los tópicos de la época: la capacidad de las piedras para hablar si se le formulaban las preguntas precisas, la magia del progreso, del vapor, de la electricidad, la universalidad de una edad prehistórica, la equivalencia entre los instrumentos hallados en los estratos geológicos de Montevideo y París. Simplificaba la historia de las ideas sobre el pasado de la Tierra y de la humanidad oponiendo catastrofismo a evolucionismo, y resumía los resultados de las investigaciones prehistóricas hasta la década de 1880. No dejaba pasar la oportunidad para promocionarse entre el auditorio: “No quiero que creáis que os hablo en calidad de aficionado, por lo que haya leído y oído. No, señores, yo mismo he encontrado vestigios del hombre de todas esas épocas, y, aunque joven aún, he tenido la buena suerte de tomar parte activa, en uno y otro continente, en los trabajos tendientes a probar la antigüedad del hombre en nuestro planeta”.
Su conferencia, como era costumbre, estuvo acompañada de demostraciones visuales y experimentales: tallando delante del público, les enseñaba los pasos para la consecución de un instrumento, las huellas que el trabajo dejaba en las piedras, las marcas de fábrica que revelaban la acción exclusiva de un ser inteligente. Asimismo, enseñaba cómo distinguir la antigüedad relativa de los instrumentos observando marcas y alteraciones de la piedra, es decir, los métodos para descubrir las supercherías de los falsificadores. Relataba la historia del movimiento prehistórico, de la antropología, de sus revistas y congresos, sin olvidarse de mencionar de cuáles era miembro o parte de su comité, como tampoco los nombres de sus colegas y amigos.
La segunda de las conferencias del Instituto Geográfico estuvo dedicada a la memoria de Charles Darwin, fallecido en abril de ese año. Ameghino, una vez más, expuso “sus” ideas, se proclamó su discípulo, sostuvo que había sido de sus primeros lectores en la Argentina, explicó la teoría transformista y definió a Burmeister como un antidarwinista convencido, arrinconándolo en el bando del dogma religioso. Repitiendo las consignas de Topinard, sostenía que los sedimentos argentinos y sudamericanos contenían los secretos, las formas intermedias de la evolución, y que en este territorio, además, había que buscar la verdadera y primigenia inspiración del genio inglés. Muchos, hasta el día de hoy, creyeron en esas palabras. La disertación terminaba invitando a los argentinos a crear la primera cátedra de Antropología en América del Sur, quizá pensando que, frente al fracaso del Museo, bueno sería transformarse en profesor de la Universidad de la Capital, donde no tendría muchos alumnos y podría dedicarse a sus huesos. Estas conferencias, como las de todos aquellos que estaban tratando de negociar el apoyo para sus viajes, estudios o colecciones, servían como atril para la promoción de sí mismo y el tendido de alianzas políticas.
Para el público ilustrado que no había podido asistir, Zeballos hizo imprimir las conferencias en los boletines del Instituto. La prensa, por su parte, publicó un resumen. Entre otros, Mohr, el viejo conocido de Mercedes, ahora instalado en Buenos Aires, las publicitaba en La Opinión. El Nacional de Sarmiento también se haría eco: “La República Argentina tiene hoy sus funciones especiales en la economía de la paleontología y la arqueología prehistórica. El Departamento de los edentados le pertenece en la creación, como a la Australia el de los marsupiales de la presente y de las pasadas creaciones. El hombre primitivo ha tenido un teatro especial en la pampa y en la Patagonia para su desarrollo, o la sucesión de sus tipos, como quiere el señor Moreno. Hay pues paño en que cortar y grandes servicios a la ciencia que prestar”. Citaba a Huxley para afirmar que si la teoría de la evolución no existiese, los paleontólogos deberían inventarla. En la Argentina los museos, las pampas y la Patagonia contenían materiales para dar ocupación a media docena de clasificadores. Se requerían obreros para revelar los arcanos del pasado. Infundir en la juventud el amor al estudio y el gusto o manía de formar colecciones, al fin y al cabo, favorecería el progreso de la ciencia.
En ese entonces, el 6 de julio de 1882, el jurado científico compuesto por Andrés Lamas, Gregorio Pérez Gomar, Estanislao Zeballos, Ángel J. Carranza y Antonio Zinny discernían los premios: las menciones honoríficas se las llevaban la colección de fósiles del señor José Larroque de Mercedes y el catálogo y estudio de las colecciones del Museo de Montevideo realizado por Carlos d’H. Bauzá; las medallas de plata iban a esas colecciones y a la del señor Sienra y Carranza. El gran premio, la medalla de oro, lo recibían las colecciones de Florentino Ameghino. Con esta decisión, la comisión recompensaba el trabajo de los particulares en un marco donde, por otro lado, las medallas estaban bastante devaluadas. Basta revisar El Mosquito de esos meses para ver la sorna que despertaban la proliferación, falsificación y ostentación de medallas por los industriales y establecimientos presentados (Fig. 7).
Figura 7: Las medallas de la Exposición Continental (El Mosquito, 1883). Pavos admirando los embustes de los premiados.
Para Ameghino, en cambio, la medalla, la exposición, las publicaciones y las conferencias significaron el inicio de otras posibilidades. Su casa, “aunque pobre”, en menos de un año terminó transformándose en “el punto de reunión de todos los naturalistas del Plata, y sin salir de mi casa, todos los días me llegan fósiles de todos los puntos de la República, a tal punto que no me basta el tiempo de que dispongo para arreglarlos y clasificarlos”. Zeballos lo ayudaría a publicar Filogenia y, desde Córdoba, Adolf Doering trabajaría para tumbar a Burmeister. La librería, sin embargo, no dejó de ser humilde y, aunque tenía la gran ventaja de estar cerca de Once, en verano, durante las vacaciones escolares, apenas si daba para comer. Los hermanos seguían separados. Florentino le urgía a Carlos que escribiera 150 palabras por minuto y tradujera lo escrito. En mayo de 1883 abrirían las Cámaras y quería hacerlo entrar como practicante asalariado, la única opción para traerlo a Buenos Aires, otro plan que chocaría con la realidad: las seis vacantes existentes estaban cubiertas y sin miras de despejarse. Por eso, mejor que siguiera en Luján, ejercitándose y tratando de colocar en las casas de comercio de esta, Mercedes y San Andrés de Giles los artículos que le mandaría desde Buenos Aires: muestras de tintas, lacres, papeles, plumas, lápices y estampas. “Si no se trabaja, no se come. Ahora mismo, cuando ya tengo fama de sabio y un renombre universal, no me queda más remedio, con toda mi sabiduría, que recorrer la ciudad cinco o seis veces por día, cargado con paquetes para no dejar ni un instante sin surtido a la librería, a fin de poder ganarme así la vida, sin depender de nadie.”