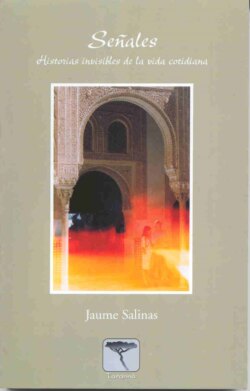Читать книгу Señales - Jaume Salinas - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El abrazo
ОглавлениеAcababa de cumplir los cuarenta y hacía poco que me había separado de mi marido de una forma amistosa, pero no menos dolorosa, tanto material como emocionalmente, a causa de la ruptura de los vínculos afectivos con él y por la carga pesada que suponía tener que enfrentarme, a partir de aquel momento y de forma casi exclusiva, a la responsabilidad de seguir llevando adelante la educación de mis dos hijos, dos chicos de 16 y 18 años, en la plenitud de su juventud. Aparentemente, supieron aceptar la nueva situación y decidieron seguir en casa (mi marido era el que se marchaba), si bien podían ir a casa de su padre siempre que quisieran, porque ninguno de los dos pusimos ninguna clase de limitación. Es preciso decir que el motivo de nuestra separación no fue por causa de malos tratos ni violencias de ninguna clase, ni tampoco que se hubiera interpuesto ninguna tercera persona entre nosotros. Sencillamente, fue un proceso de distanciamiento a causa de una evolución interior de los dos en direcciones opuestas. Antes que la frialdad que se iba instalando poco a poco en nuestra relación se convirtiese en amargura, lo hablamos y analizamos, y decidimos separarnos de mutuo acuerdo. También he de decir que en aquellos momentos yo tenía un trabajo estable, que si bien no me permitía vivir con alegrías, tampoco me faltaba nada. Con mi “ex” acordamos repartir a medias cualquier tipo de gasto que nuestros hijos nos ocasionasen. En aquellos momentos, el aspecto económico no representaba ningún problema en mi nueva situación.
Pasados unos meses, a medida que mis hijos iban conquistando nuevos espacios de libertad personal, principalmente durante los fines de semana y después casi cada día, nuestra relación se fue deteriorando, porque su insolencia y temeridad fueron ganando terreno en mi ascendente sobre ellos y, de rebote, mi capacidad de imponer mi autoridad. Pero no solamente fue conmigo, con su padre sucedió tres cuartos de lo mismo. Sólo se acordaban de él cuando les hacía falta dinero, cada vez con más asiduidad, para ‘ir de marcha’ y no ‘sentirse menos’ que sus amigos. El hecho es que en poco tiempo su padre los ‘mandó a paseo’ y prácticamente sólo le veían una vez al mes, para ir a comer un día entre semana.
Los malos hábitos no tardaron en manifestarse: papel de fumar en sus habitaciones; alguna pastilla medio desmenuzada en el bolsillo de un pantalón antes de meterlo en la lavadora; alguna pérdida de la llave del piso, y como consecuencia tener que abrirles la puerta a media tarde de un domingo, después de haberse ido de casa el viernes por la noche, y ver en qué estado llegaban; descuidarse cada vez más en su forma de vestir y no arreglar su habitación; etc. No hubo forma de conseguir ninguna mejora, a pesar de mis consejos, en un principio, y los gritos después, cuando mi paciencia ya se había terminado.
Para acabar de arreglar las cosas, un mes de setiembre, después de las vacaciones y cuando quise reincorporarme a mi trabajo, éste había desaparecido. Mejor dicho, el dueño había desaparecido, y en el local donde estaba el taller de venta y reparación de bolsos y artículos de viaje, acababan de inaugurar una franquicia de venta de pan y pastas ‘de artesanía’ industrial. Esta vez el golpe fue muy fuerte, porque de pronto mi principal fuente de ingresos quedaba cerrada y con mis ahorros sólo podía vivir seis meses, como máximo. He de añadir que soy hija única y mi madre es una persona mayor y aunque vive sola y está bien de salud, sólo dispone de una escasa pensión de viudedad y las rentas de un pequeño capital que tiene en el banco. Total, miseria y compañía.
El conjunto de todos estos hechos, encadenados en un plazo de poco menos de dos años, afectaron mi capacidad de hacer frente a las adversidades y un terrible abatimiento se apoderó de mí, porque por primera vez me vi indefensa delante de una situación de la cual no sabía cómo salir.
He de decir que soy creyente y practicante, a pesar de que algunos aspectos de mi religión son incomprensibles e impracticables, como el hecho de mantener una situación artificial de un matrimonio en el que la base principal, el amor, ha desaparecido. Y a estas alturas de la vida ya no se pueden pedir ni comportamientos heroicos ni sacrificios sin sentido, más cuando las mujeres, poco a poco, nos estamos liberando de nuestra dependencia material de los hombres.
En aquel momento, cuando la desesperación se estaba apoderando de mí, ya sólo encontraba consuelo en la oración. Una oración que decía casi todos los días a media tarde, en una capilla recogida situada en el corazón de mi parroquia. Aquella hora era mi preferida, antes de que comenzaran a entrar los pocos asistentes al servicio diario de las siete de la tarde, porque estaba yo sola, con mis pensamientos, mi dolor ymi plegaria. Una plegaria que no iba dirigida a ningún santo en concreto y sí a la manifestación de la divinidad de la que, según mi creencia, sólo proviene bondad y amor,yque nunca deja desamparado a nadie que se lo pida. Somos las personas las que con nuestro comportamiento y forma absurda de actuar estropeamos la posibilidad de disfrutar de una existencia más llena y satisfactoria. Más de una vez recordé el pasaje de la Biblia que hace referencia a Job y a las penalidades que tuvo que pasar, pues Dios lo quiso poner a prueba. Yo me preguntaba, en mi caso, para qué servían todas las penalidades a las que la vida me estaba llevando. A veces estas preguntas iban con una fuerte dosis de rabia y el porqué tenía un gran contenido de impotencia.
Todavía recuerdo, y lo recordaré siempre, aquella tarde. Fue la última en que fui a aquel rincón de refugio personal. Estaba totalmente abatida y el infinito dolor que llevaba almacenado en mi alma se convirtió en un llanto fuerte e incontenible, de lágrimas salobres que caían por mis mejillas. Fue un momento en que mis defensas fueron definitivamente destruidas por la fuerza de la impotencia y de la desesperación, y sólo me quedaba la creencia, cada vez más menguada, en el dicho: “Pedid y os será concedido”, cuando pocos instantes después sucedió un hecho extraordinario. Yo estaba arrodillada delante del sagrario de aquella capilla y noté cómo unos brazos suaves, y con una gran delicadeza, me abrazaban por la espalda y cómo sus manos cogían y apretaban amorosamente el dorso de las mías, al mismo tiempo que su mejilla tocaba mi mejilla derecha.
Si en los primeros instantes la sensación fue cálida y agradable, seguidamente el miedo se apoderó de mí y dando un salto me giré esperando encontrar a un hombre dispuesto a quien sabe qué, sobre todo en un lugar en el que estaba totalmente sola. La sorpresa que tuve todavía fue más fuerte que la agradable sensación anterior, porque no vi a nadie. Me levanté y busqué por todos los rincones de la capilla: detrás de las columnas y dentro de los confesionarios. Todo fue en vano, porque allí no había nadie.
Poco a poco fui recuperando la calma y volví a recordar aquel sublime momento vivido, porque la sensación de una indescriptible calidez y fuerza que aquel ‘abrazo‘ me había proporcionado volvió a ocupar el lugar preferente en mis pensamientos. No sabía cómo explicarlo, ni lo sé hoy, cinco años después de aquella experiencia. Sólo sé que a partir de aquel momento tuve la sensación de que no estaba sola y que había algún tipo de fuerza que estaba conmigo.
De los problemas no merece la pena hablar más. Sólo señalar que algunos se han resuelto y otros están en vías de hacerlo. Pero esto ya es otro cantar. Sólo quiero remarcar, para acabar de narrar la experiencia de aquel misterioso y oportuno abrazo, que cuando salí de la iglesia le pregunté a una mendiga, que todos los días estaba en la puerta desde que se abría hasta el momento que el capellán la cerraba, si se había fijado en un hombre aparentemente corpulento que había salido hacía una media hora.
—Señora –me dijo–, en esta iglesia sólo ha entrado usted hace cosa de una hora y nadie más lo ha hecho. Ya no es como antes, la gente se está olvidando de rezar.
Octubre 2001