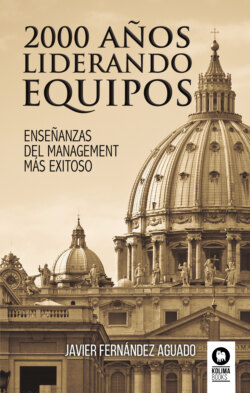Читать книгу 2000 años liderando equipos - Javier Fernández Aguado - Страница 18
ОглавлениеLa prepotencia mata las organizaciones
Los Templarios (1118-1307)
Jacques de Molay, s. XIX. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia.
Concluido el Imperio romano de Occidente con el envío de los símbolos imperiales por parte de Odoacro a Constantinopla, en el 476 comienza en Europa la Edad Media. Ese periodo, tan rico en sucesos como en propuestas intelectuales, se alargó hasta mediados del XV. El año 1453 marca para muchos el final de la etapa. Es el año de la caída de Constantinopla y en el que concluye la Guerra de los Cien Años. Los más avispados proponen que la Iglesia católica, gracias a sus escuelas catedralicias, universidades, monasterios, etc. debe ser calificada como el Silicon Valley de esos siglos, el ámbito en el que se produjeron los mejores desarrollos intelectuales, se promocionó la innovación y se formó a las cabezas más notorias.
Entre los fenómenos que surgieron se encuentra el islam. En el 621, tras una experiencia mística, Mahoma (575-632) ordenó a sus seguidores rezar a diario orientándose hacia Jerusalén. Transcurrido un trienio cambió de opinión y puso como referente la Meca. Sin embargo, muchos de sus partidarios fijaron Jerusalén como al Quds, el lugar santo. En el 638, tropas del califa Omar conquistaron esa ciudad. Se construyó una mezquita en el monte del Templo de David, decisión cuyas consecuencias alcanzan a nuestros días. Años después, entre 688 y 691, en ese mismo emplazamiento sería levantada la Cúpula de la Roca, centro de peregrinación a la memoria de Mahoma.
Durante tiempo, fieles del judaísmo, del cristianismo y musulmanes rezaron en los que cada una de las religiones consideraba sus lugares sagrados. Décadas después, y aplicando principios propuestos por Mahoma, fueron desarrollándose cuatro tipos de jihad (o guerra santa). La de la mano, para realizar buenas acciones, fundamentalmente actos de caridad; la de la boca, para proclamar la fe; la del corazón implica una transformación para hacer de Dios el centro de la realidad; y por último la de la espada, defender el islam como soldados de Dios o mujahidin. La secta de los sufíes elenca también una quinta: la del alma o proceso para alcanzar mística unión con el Creador.
De la radicalidad de los principios del islam y de sus aplicaciones da fe el Tratado sobre las leyes, escrito por un teólogo musulmán del siglo X, Ibn Abi Zayd al-Karawani: «Es mejor no iniciar hostilidades con el enemigo antes de invitarle a abrazar la religión de Dios, salvo que el enemigo ataque primero. Este ha de poder elegir entre convertirse al islam o pagar un tributo. Si no acepta lo uno o lo otro, se le ha de declarar la guerra (…). No existe prohibición alguna que impida matar a blancos de origen distinto al árabe que hayan caído prisioneros. Pero no se debe matar a nadie que disfrute de ‘aman’ (promesa de protección) (…). No se debe acabar ni con las mujeres ni con los niños, y se han de evitar las muertes de monjes y rabinos, salvo que hayan tomado parte en la batalla. A las mujeres que hayan luchado también se las ha de ejecutar». De acuerdo con la doctrina islámica más común, la guerra es inevitable, un acto de piedad irrenunciable.
Como sucede en la mayor parte de los proyectos que tienen visos de futuro consistente, los orígenes de los templarios no fueron sencillos. Irrumpir en un mercado es algo siempre costoso. Como cualquier institución, algo trataba de feriar. En este caso, servicio de protección a los peregrinos cristianos que acudían a Tierra Santa. Posteriormente abarcaron cuestiones como la banca o la gestión inmobiliaria.
Los valores fundamentales que movieron a los templarios, y a las Cruzadas en general, eran de carácter espiritual. Ese aspecto se encuentra incesablemente presente. He aquí, por ejemplo, la llamada que Gregorio VIII (1110-1187) realizó para que la Tercera Cruzada partiera hacia Tierra Santa. El texto, como es habitual en los documentos papales, es conocido por las dos primeras palabras del texto en latín Audita tremendi: «Hemos escuchado sucesos tremendos acerca de la severidad con que la mano divina ha castigado la tierra de Jerusalén (…). Hemos de tener en cuenta que no solo han pecado los habitantes de Jerusalén, sino también nosotros, al igual que todos los pueblos de Cristo (…). Todos tenemos que meditar al respecto y actuar en consecuencia; corrigiendo de manera voluntaria nuestros pecados podemos regresar a nuestro señor Dios. Primero tenemos que reconocer lo pecadores que somos y entonces centrar nuestra atención en la ferocidad y la malicia del enemigo (…). Prometemos que todos aquellos que se sumen a esta expedición con el corazón contrito y el espíritu humilde, y partan en penitencia por sus pecados y con la fe correcta, obtendrán plena indulgencia por sus crímenes y recibirán la vida eterna».
En 1118, los cruzados gobernaban Jerusalén bajo el rey Balduino II (+1131). En esa primavera, diez caballeros lanzaron una institución que protegiese a los peregrinos en Tierra Santa. Tomaban referencias, entre otros, de los preexistentes Caballeros del Santo Sepulcro. El primer «CEO», denominado maestre casi desde los orígenes, fue el emprendedor Hugo de Payns, nacido en un caserío cercano a Troyes casi cuarenta años antes en familia de alto poder adquisitivo. Alistado con toda probabilidad en la Primera Cruzada entre las tropas de Hugo de Vermandois, hermano de Felipe I, rey de Francia, descubrió un nuevo nicho: aunar dos afanes vitales que muchos sentían. De un lado, soldados implicados en la defensa de Tierra Santa; de otra, monjes que aplicasen lo que venía practicando desde décadas atrás la orden del Císter.
Tiempo más tarde, Jacques de Vitry (1170-1240), como lo que sucede en la actualidad con historiadores empresariales, describió los comienzos de los templarios: «Ciertos caballeros (...) se comprometieron a defender a los peregrinos contra los grupos de salteadores, a proteger los caminos y servir como Caballería al soberano rey. Observaron la pobreza, la castidad y la obediencia según la regla de los canónigos regulares. Sus jefes eran dos hombres venerables, Hugo de Payns y Godofredo de Saint-Omer. Al principio no había más que nueve que tomasen tan santa decisión, y durante nueve años sirvieron en hábitos seculares y se vistieron con las limosnas que les daban los fieles».
Como se ha mencionado, las organizaciones deben contar con sistemas de funcionamiento pero sin rigidez. Si no se concreta lo suficiente, falta orden; si se detalla en exceso, se acogota y las instituciones se tornan cadavéricas. Definir el equilibrio entre regulación y libertad no es sencillo. Demasiadas instituciones convocadas a grandes objetivos acaban en la mediocridad por el excesivo control. El equilibrio buscado por los templarios fue aceptablemente conseguido. Perduraron en el tiempo, además de por una razonable estructura jurídica, porque defendieron su singularidad, acoplándose a los tiempos. Mantener las ventajas competitivas sin concluir que son inamovibles o irreformables fortalece. Afirmar que lo que uno diseñó resulta insuperable es tan grotesco como perjudicial. Con expresión de Hamell y Prahalad en Competing for the future, quien pretende expender siempre lo mismo y del mismo modo acabará en bancarrota… y además habrá dejado muchos empleados descontentos y clientes insatisfechos. Donde no hay harina, hay mohína.
Los templarios, tras diseñar su estructura en servicio de los peregrinos como, según terminología del siglo XX, un «océano azul», desarrollaron una eficaz banca privada que proporcionaría servicio a diversos papas: Gregorio IX, Honorio III, Gregorio X, Honorio IV, Martín IV, Inocencio III e Inocencio IV. Entre los reyes ingleses clientes de los templarios se enumeran Enrique II, Ricardo Corazón y Juan sin Tierra. Entre la nobleza francesa, Luis VII, Felipe Augusto, Luis VIII, San Luis, Felipe el Atrevido, Felipe el Hermoso, Blanca de Castilla, Alfonso de Poitiers, Carlos de Anjou, Roberto de Artois, Roberto de Clermont, duque de Borgoña, conde Nevers o la reina Juana de Navarra, esposa de Felipe el Hermoso.
Múltiples enseñanzas pueden espigarse en la escritura de constitución. Comenzamos con el título XXXVII, De los frenos y las espuelas: «Mandamos que de ninguna suerte se lleve oro o plata, (…) en los frenos, pectorales, espuelas y estribos; ni sea lícito a alguno de los militares perpetuos o profesos, comprarlos. Pero, si de limosna se les diere alguno de estos instrumentos viejos o manidos, cubran el oro y la plata de suerte que su lucimiento y riqueza a nadie parezca vanidad. Si los que se dieran son nuevos, el maestre disponga de ellos a su arbitrio». Y en el siguiente, el XXXVIII, Que las lanzas y escudos no tengan guarniciones–: «No se pongan guarniciones en lanzas ni escudos, porque esto no solo no es de utilidad alguna, antes se conoce como cosa dañosa a todos». Por si no hubiese quedado claro, y ahora se trata de austeridad en el empleo del tiempo, se señala en el título XLVI, Que ninguno vaya a caza de cetrería: «Opinamos que ninguno debe ir a caza de cetrería, porque no está bien (...) vivir tan asiduo a los deleites mundanos (...). Ninguno vaya con hombre que caza con halcones y otras aves de cetrería, por las causas que se han dicho».
Les preocupaba proporcionar al mercado una imagen adecuada. En el XXIX, De las trenzas y copetes: «No hay duda de que es de gentiles llevar trenzas y copetes. Y como esto parece tan mal a todos, lo prohibimos y mandamos que nadie traiga tal aliño. Ni tampoco las permitimos a los que sirven por determinado tiempo en la orden. Y mandamos que no lleven crecido el pelo, ni los vestidos demasiado largos».
La forma parte del fondo, no hay ética sin estética. En el capítulo XX, Del vestido, se indica: «Los vestidos sean siempre de un color, como blanco o negro, o por mejor decir, de buriel. A todos los caballeros profesos señalamos que en verano e invierno lleven por poco que puedan el vestido blanco; pues dejando las tinieblas de la vida seglar se conozcan (...) en el vestido blanco y lucido. ¿Qué es el color blanco sino entera pureza? La pureza es seguridad de ánimo, salud del cuerpo (...). Porque con el vestido no se ha de mostrar vanidad ni gala, mandamos que sea de tal hechura, que cualquiera, solo y sin fatiga, se pueda vestir y desnudar, calzar y descalzar. El encargado de dar los vestidos cuide que ni vengan largos, ni cortos, sino ajustados al que haya de usarlos. Al recibir un vestido nuevo, devuelvan el que dejan para que se guarde en la ropería, o donde señalare el que cuide de esto a fin de que se aproveche para los escuderos, criados y, algunas veces, para los pobres».
Otro ejemplo de la sobriedad impuesta a los miembros: «Prohibimos los zapatos puntiagudos y los cordones de lazo y condenamos que un hermano los use; ni los permitimos a quienes sirvan en la casa por tiempo determinado; más bien prohibimos que los utilicen en cualquier circunstancia. Porque es manifiesto y bien sabido que estas cosas abominables pertenecen a los paganos».
El respeto a la competencia, sin menosprecios, fruto de la vanagloria, es una notoria habilidad directiva. Los templarios lo vivieron en algunas épocas. Cuando Acre se rinde ante Felipe II en 1191, el clérigo inglés voluntario de la Tercera Cruzada y autor de la obra El viaje de los peregrinos y las gestas del rey Ricardo, escribió que los combatientes musulmanes eran «unos guerreros sobresalientes y memorables, hombres de admirables proezas, excepcional valor, valientes en la guerra y célebres por sus grandes hazañas. Cuando abandonaron la ciudad con las manos prácticamente vacías, los cristianos se sorprendieron ante su delicado aspecto, inalterado tras tamañas adversidades».
El proceso de selección era riguroso, con una sugestiva dinámica de integración y socialización. No se limitaron a mimetizar lo que los demás hacían, fueron innovadores. En un tema en el que otros han errado, los templarios dictaminan: «Aunque la regla de los santos padres permite recibir a niños en la vida religiosa, nosotros lo desaconsejamos. Porque aquel que desee entregar a su hijo eternamente en la orden caballeresca deberá educarlo hasta que sea capaz de llevar las armas con vigor y liberar la tierra de los enemigos de Cristo Jesús. Entonces que su madre y padre lo lleven a la casa y que su petición sea conocida por los hermanos; y es mucho mejor que no tome los votos cuando niño, sino al ser mayor, pues es conveniente que no se arrepienta de ello a que lo haga. Y seguidamente que sea puesto a prueba de acuerdo con la sabiduría del maestre y hermanos conforme a la honestidad de su vida al solicitar ser admitido en la hermandad». La edad de madurez es diferente en función de las personas, pero lo mismo que reclutar a personas sin la suficiente preparación produce daños significativos, contar con infantes provoca altísima rotación. Si además no se conduce adecuadamente el proceso de salida, el daño cometido y la imagen percibida en el mercado será atroz, por mucho que la organización se autocalifique, sin otro criterio que el propio, como perfecta.
Para eludir las leyes sobre la usura –pagos incrementados y no autorizados sobre el principal–, emplearon los siguientes métodos:
El deudor declaraba haber recibido más de lo que había percibido en realidad
Se valoraba el cambio según conveniencia
Se fijaba un préstamo de cantidad inferior al valor de la tierra entregada como prenda
Se consideraba el préstamo como un regalo que no solicitaría el acreedor
Se fijaban daños y perjuicios –intereses en el fondo– si el principal no era devuelto en el término reflejado en el contrato
Se disimulaba un préstamo como una compraventa de rentas
Se fijaba la posesión de unas tierras de las que se tomaban los frutos a modo de renta
La expulsión de la orden estaba regulada. Se llevaba a cabo de modo severo. El dimitido, con el torso desnudo, solo en ropa interior y calzas, y una correa en su cuello, permanecía arrodillado y recibía una somanta de palos con la mencionada soga. Debía dirigirse a otro convento más riguroso aún que el Temple. Para evitar tráficos poco recomendables, el Temple y la Orden del Hospital acordaron que sus miembros no transitaran de una a otra.
La definitiva consolidación del Temple llegó con la aprobación de los estatutos. Las bulas y demás documentos que los pontífices romanos publicaron durante los dos siglos de vigencia de los templarios (docenas desde 1139 a 1272) aprobaban o desaconsejaban determinados comportamientos. En 1139, Inocencio II, en la bula Omne datum optimum, definió normas para la institución conducida en aquel momento por Roberto de Croan. Insiste a sus miembros en que renuncien a la virulencia del siglo. El romano pontífice hace hincapié en que caballeros y soldados lo sean fundamentalmente de Cristo y los agracia con el distintivo de la cruz que llevarán sobre su hábito. A lo que en aquella época era lo que en la actualidad denominamos logo se le presta notable atención, sin dejarlo al azar. La máxima autoridad reguladora es la que lo aprueba. Ni los implicados ni el regulador deseaban confusión entre marcas. Solo un cerebro unilateral podrá afirmar que el branding es novedoso. Otro aspecto significativo fue la confirmación de la exención del diezmo. Con esas dos medidas la orden lograba marca diferencial y financiación.
La bula se sumaba al De laude y a la redacción de la regla de 1128. En los documentos se explicita la autoridad del maestre (luego denominado gran maestre) a quien los hermanos debían sumisión. Se permitía al Temple capellanes propios. Honorio III exhortaba a no dar crédito a quienes farfullaban «contra los templarios y hospitalarios sobre atesoramiento de riquezas, que justamente invierten en obras de caridad, como ocurre en Damieta, en donde cada una de sus casas mantiene alrededor de dos mil soldados y setecientas caballerías, mandándoles que prediquen su inocencia en sus iglesias».
En 1144, Celestino II promulga Milites Templi, los soldados del templo, de 9 de febrero, que concede la diferenciadora prerrogativa de que sus capellanes puedan celebrar misa en poblaciones declaradas en entredicho. Dos años más tarde, en 1145, Eugenio III publica una tercera bula en la que aglomera la principal normativa de la orden. El documento comienza con las palabras Militia Dei (tropa de Dios) y permite a los templarios disponer de cementerios, iglesias y oratorios.
Otra relevante bula fue Quanto devotius divino (1256, Alejandro IV), que confirmó la exención de impuestos. Llegaron en 1307, Pastorales Praeeminentiae; en 1308, Faciens misericordiam, y en 1312, Vox in excelso y Considerantes dudum, todas de Clemente V. Con ellas quedó disuelta la orden y se establecieron los procedimientos para la liquidación contra ellos incoada.
Las relaciones con algunos pontífices habían tenido sus más y sus menos. Celestino III los reprendió por agrietar un acuerdo pactado con los canónigos del Santo Sepulcro sobre la repartición de diezmos. En 1207 Inocencio III les afeó desobediencia a sus legados, explotar el privilegio de celebrar misa en iglesias bajo interdicto y admitir a cualquiera «dispuesto a pagar (…) para unirse a la confraternidad templaria (...) aunque esté excomulgado». Estaban, fraseó, «exhalando su codicia de dinero»
Antes de que eso sucediera, describía Bernardo de Claraval a los caballeros del Temple en De laude novae militiae: «Para cada uno de ellos la disciplina es una devoción y la obediencia una forma de respetar a sus superiores; se marcha o se regresa a la indicación de quien supone la autoridad. Todos llevan el vestido que se les ha proporcionado y a nadie se le ocurriría buscar fuera condumio o ropajes. Porque estos caballeros mantienen fielmente una existencia compartida, sencilla y alegre, sin esposa ni hijos. Jamás se les verá ociosos o buscando aquello que no les interesa. Nunca dan muestras de ser superiores a los demás. Todos manifiestan más respeto al valiente que al noble. Odian los dados y el ajedrez, por nada del mundo participarían en cacerías, se rapan el cabello al ras, en ningún momento se peinan, en escasas ocasiones se lavan, su barba siempre aparece hirsuta y sin arreglar, van sucios de polvo y su piel aparece curtida por el calor y la cota de malla. Un Caballero de Cristo es un cruzado en todo momento, al hallarse entregado a una doble refriega, frente a las tentaciones de la carne y la sangre, a la vez que frente a las fuerzas espirituales del Cielo. Avanza sin temor, no descuidando lo que pueda suceder a su derecha o a su izquierda, con el pecho cubierto por la cota de malla y el alma bien equipada con la fe. Al contar con estas dos protecciones, no teme a hombres ni a demonio alguno. ¡Moveos con paso firme, caballeros, y forzad a la huida al enemigo (...)! ¡Tened la seguridad que ni la muerte ni la existencia os podrán alejar de su caridad! ¡Glorioso será vuestro regreso de la batalla, dichosa vuestra muerte, si ocurriera, de mártires en el combate!».
De la capacidad de persuasión de san Bernardo escribió Odón de Deuil, presente en la homilía que el de Claraval predicó ante la corte del rey Luis VII el 31 de marzo de 1146, en Vézelay: «(Bernardo) subió a una tarima en compañía del rey, que llevaba una cruz, y cuando el instrumento del Cielo predicó la palabra divina, la gente allí congregada empezó a pedir cruces como poseída. Cuando terminó de sembrar más que de distribuir todas las cruces que había preparado hubo de rasgar sus vestimentas en forma de cruces, que al punto repartía».
Los múltiples esfuerzos, con riesgo frecuente de la vida, por parte de templarios y demás cruzados no respondían a interés ramplón. El impulso que llevó a docenas de miles de personas a emprender tan duras batallas revelaba una ilusión compartida que los apremiaba a mejorar el mundo. La caída en el abismo de los templarios se acelera con la pérdida de Acre en 1291. Pierden entonces el impulso expansivo y conquistador. Quizá hubiese sido incluso peor ver languidecer una organización que había sido convocada a grandes realizaciones y que comenzaba a ser marginal. Los sucesos se precipitaron. Caída Acre (25 de mayo), siguieron Sidón (14 de julio), Tortosa (3 de agosto) y Atlit (14 de agosto)
Con ligeras variaciones, la estructura directiva de los templarios había sido la siguiente: el máximo responsable era el «gran maestre». Recibió en ocasiones el apelativo de «El de ultramar» (Oriente Próximo) ya que su residencia se encontraba allí. Su potestas sobre el resto de los hermanos era absoluta en lo referente al ámbito militar. Por lo que a los aspectos religiosos se refiere, estaba sometido al papa y al capítulo general. Funcionaba como un abad general, equiparado a un príncipe entre la aristocracia. Contaba con séquito propio y poseía bastón de mando y vara, símbolos de mesura y equilibrio.
El seleccionado debía contar con amplia experiencia militar, esencialmente contra los musulmanes. Fueron elegidos entre la aristocracia franca, flamenca o aragonesa. Bajo su responsabilidad se encontraban las finanzas, el nombramiento y la expulsión de caballeros y de altos cargos, todo con la aprobación explícita del capítulo general. Su vara de mando era un bastón con pomo blanco rematado por una cruz circunscrita por un círculo. Poseía cuatro caballos de marcha y uno de combate. Contaba con un Estado Mayor compuesto por senescal y mariscal. El senescal representaba la jefatura de la Casa del gran maestre (hoy responsable de gabinete de Presidencia). Se encargaba de labores administrativas generadas desde la jefatura del cuartel general. Asistía a las principales reuniones.
El mariscal se responsabilizaba de las gestiones militares y del armamento y caballos. Era de facto el segundo en el mando. Como sucede también hoy, el directivo de la logística y las finanzas tiene más poder que quien nominalmente figure como vicepresidente o adjunto al director general. El comendador o tesorero gestionaba la tesorería y la intendencia. Bajo su férula se encontraba la administración económica. Rendía cuentas periódicamente (uno de los primeros datos fehacientes de auditoría profesional) y siempre que así se lo exigiesen. Tutelaba el botín de guerra, proveía de escolta a los peregrinos y se encargaba de las relaciones institucionales.
La casa del gran maestre la componían, además de los anteriores, sus capitanes, los caballeros, un capellán, un clérigo que hacía las veces de correo, un sargento, un escribano, un pañero (ocupado en el vestuario), el encargado de los equinos, un intérprete buen conocedor del árabe y diversos criados. Además, solían figurar el ayudante del mariscal (responsable del armamento), un portaestandarte, un cocinero y un herrero.
La toma de decisiones más relevantes correspondía al capítulo. Había dos tipos: 1. El ordinario se reunía una vez a la semana y discutía sobre la gestión del día a día y sobre disciplina; 2. El general elegía al gran maestre, de forma definitiva o interina, sobre todo cuando corría prisa escoger, como en caso de guerra. Para la elección se contaba con electores de distintas nacionalidades.
El gran maestre, aunque fuese el máximo garante de la orden, no disponía de un poder omnímodo. La aplicación de sus decisiones requería de la aprobación del comité de dirección o capítulo. Cuando era preciso votar a un gran maestre, el mariscal convocaba a los dignatarios. Estos tenían la obligación de nombrar a un gran comendador, que emplazaba para la reunión. Se elegía entonces a un responsable de la elección, quien designaba a otro para, entre ambos, seleccionar a dos más. Estos cuatro investían a otro par, y así sucesivamente hasta doce. Con esa cifra se simbolizaba la presencia de los apóstoles. Este grupo señalaba al hermano capellán, y entre este y los doce anteriores, con explícita aprobación del capítulo escogían al nuevo gran maestre. El aparentemente ampuloso sistema de nominación evitaba favoritismos y nepotismos. Se entiende así que la mayor parte de los grandes maestres realizaran buena labor. Pocos desentonaron. De la profunda espiritualidad de muchos habla el que en 1152 Everardo de Barres renunciase al puesto para convertirse en monje en Claraval. Además de los mencionados al hablar de las Cruzadas, no fue ejemplar Eudes (Odon) de Saint-Amand, el octavo. De familia noble del Limousin, marchó en su primera juventud a Tierra Santa. Guillermo de Tiro rasgueó: «Hombre ruin, soberbio, arrogante, que respira solo furor, sin temor de Dios y sin consideración hacia los demás... Murió en la miseria, sin pena de nadie».
Cuando una persona o una organización destaca, la envidia carcome. Mal había sentado la ventaja concedida por lo que a tributación se refiere, y también el desarrollo grandioso. Durante el mandato de Felipe de Plessis (1201-1210) se desarrollaron aciagos plantes con los hospitalarios de San Juan. Implicados teóricamente en los mismos objetivos, disputaron sin piedad. En la década de 1130, los hospitalarios, a semejanza de los templarios, habían comenzado a encargarse del servicio de la defensa de los estados latinos en Tierra Santa y recibieron nueva regla. Inocencio II declaró oficial su estandarte rojo con una cruz blanca. El papa los autorizó en 1148 a llevar en el combate, sobre la cota, túnica negra adornada con una cruz blanca; el color negro pasaría a ser rojo a partir de 1259.
Armando de Périgord (1232-1244) medió entre hospitalarios, templarios y teutónicos rebajando la tensión. La historia de los últimos había sido la siguiente: durante el asedio de Acre, en la Tercera Cruzada, conocida como la de Barbarroja, las tropas alemanas, procedentes en su mayoría de las ciudades de Bremen y Lübeck, crearon un hospital para atender a los compatriotas heridos o enfermos. Federico de Suabina tomó ese lazareto bajo la protección de su familia, los Hohenstaufen. Además de ayudarlos en Acre, proporcionó abundantes medios en Alemania. En marzo de 1198, los teutónicos pasaron a ser nueva orden. Su regla se inspiró en templarios y hospitalarios. Nunca llegaron a poseer grandes dominios en Oriente. Se centraron activamente en la actividad militar en Tierra Santa como luego en el nordeste europeo, llegando a establecer un estado militar y religioso independiente en Prusia, que arraigó hasta el siglo XVI. Un ejemplo de su actuación fue la batalla entre la República de Nóvgorod y la rama Livona de los caballeros teutónicos sobre el hielo del lago Peipus, en 1242, dentro de las Cruzadas bálticas. Las secuencias de la derrota de los teutones recreadas por el cineasta soviético Sergei Eisenstein en Alexander Nevsky, rodada en 1938 con la amenaza nazi en el aire, siguen impresionando, también por la música de Sergei Prokofiev. Sobrevivir a los templarios se debió a una decisión estratégica; cuando los del Temple quedaron sin objetivo, los teutónicos aún tenían por dominar el continente europeo.
Ricardo de Bures (1244-1247) logró que los templarios contribuyeran de forma directa al gobierno del reino. La Corona había pasado a manos de los Hohenstaufen, que no residían en Tierra Santa y delegaban en un representante imperial. Con aproximación más rígida, Rinaldo de Vichiers (1250-1256) se negó a que la orden entregase el rescate para liberar a san Luis, rey de Francia, en manos de los sarracenos. El historiador musulmán Ibn al-Furat (1334-1405) narró así los hechos: «Los francos partieron tanto a caballo como a pie en dirección a Damieta, al tiempo que sus embarcaciones empezaron a descender río abajo. Los musulmanes se pasaron a la orilla donde se encontraban y los siguieron a poca distancia. Al amanecer del miércoles (7 de abril), los musulmanes los rodearon (…). Luis y el resto de líderes, entre las filas francas, que Dios Todopoderoso los maldiga, buscaron escondrijo en una colina, donde se rindieron y pidieron cuartel. Este les fue concedido (…), por lo que bajaron y pronto fueron rodeados. Luis fue conducido al Mansurah junto con los otros, y una vez allí se le encadenó por una de las piernas y fue recluido».
Acabaron encontrando una callejuela para soslayar la angosta reglamentación de los templarios por lo que a la guita se refiere. En vez de conceder el rescate (doscientas mil libras), dejaron que lo tomaran aparentemente por la fuerza, violentando la caja. Así obviaban las cuitas burocráticas. Cuántas organizaciones deberían aprender de esa elasticidad para la retención del talento. Aplicar exactos principios siempre y en todo lugar bosqueja organizaciones sombrías.
Constan poquísimas corruptelas. Una de las escasas excepciones la protagoniza Guillermo de Ogrestan, recolector del diezmo conocido como de Saladino. El maestre de Inglaterra le arrojó encadenado a una mazmorra. Era el año 1188. Por lo demás, junto a la ética privada se contaba con medidas disuasorias. Para acceder a los bienes eran precisas dos llaves: una la custodiaba el depositario; otra, el tesorero. Poseían por entonces los templarios un millar de casas en Europa y Oriente. Eran siete mil miembros. El número de no profesos era siete u ocho veces superior.
Los templarios desaparecieron como consecuencia de una coordinada operación policial organizada por Felipe el Hermoso de Francia el 13 de septiembre de 1307 para apropiarse de su emporio. Otros señalan más bien al 1312, cuando Clemente V firmó el documento de disolución. Algunos, en fin, apuntan a 1314. El 18 de marzo de ese año, Jacques de Molay –sucesor del vigésimo segundo gran maestre, Theobald Gaudin– fue quemado junto a Godofredo de Charney, preceptor de la Normandía. Se le atribuyen a Jacques de Molay las siguientes palabras cuando se encontraba ya en la hoguera: «Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que en verdad todos aquellos que nos son contrarios por nosotros van a sufrir. Clemente, y tú también Felipe, traidores a la palabra dada, ¡os emplazo a los dos ante el Tribunal de Dios! A ti, Clemente, antes de cuarenta días, y a ti, Felipe, dentro de este año».
Si fue verdad la profecía, lo fue sin duda su cumplimiento.
Considero que la fecha más precisa de defunción de esa organización fue el 1291. Los templarios habían surgido para proteger a los peregrinos de Europa Occidental que deseaban manifestar su fe viajando a Jerusalén. En el año mencionado, los templarios fueron desalojados de Acre, último símbolo relevante de la presencia cristiana en Tierra Santa. Algunos se mantuvieron cierto tiempo más en la ciudad de Tortosa (hasta 1300), pero incluso perdieron la isla de Ruad en 1302. Con sede central en Chipre, devinieron mandatarios del patrimonio amasado.
La caída de Acre se había debido a la falta de previsión por parte de sus defensores. Entre el 8 de mayo en que comenzaron los intentos de tregua por parte de Enrique I y la toma de la ciudad, el día 18, se pusieron de manifiesto grandezas y miserias. De un lado, algunos defensores, desentendiéndose de los intereses comunes, se acurrucaron en sus propios castillos. No así los templarios, que se entregaron hasta el último hombre. El desastre fue narrado por el templario de Tiro: «Mujeres y niños huían poseídos por el terror, cruzando las calles con los bebés en brazos (…). Cuando los sarracenos los capturaban, uno tomaba a la madre y otro al bebé, llevándoselos por separado». El historiador musulmán Abu al-Fida reconoce que cuando la ciudad se encontraba al borde de la derrota, al-Ashraf Khalil aseguró que perdonaría la vida a quienes se rindieran. No fue así. Los asesinó sin contemplaciones. El rey y su hermano lograron huir. No el patriarca latino, que falleció al ahogarse. Su embarcación llevaba exceso de carga.
Tras esos sucesos, el Temple perdió el profundo sentido de su misión; solo hacía falta un soplo para que aquella estructura arduamente labrada se viniera abajo. Nicolás IV (1288-1292) deseaba que Temple y hospitalarios se fusionasen. A partir de 1291, los concilios lo pedían. En el de Canterbury reunido en la sede del Temple de Londres en febrero de 1292, Nicolás IV evocaba una nueva Cruzada y aspiraba a contar con una orden unificada y fuerte. Con su muerte, la iniciativa feneció.
El dato de 1291 es referente indefectible, aunque, como en el marchitarse de toda organización, tuvo precedentes por las desavenencias internas. En la década de 1269, mientras el sultán Baibars había amalgamado tendencias diversas entre los musulmanes, los cristianos disputaban sobre quién dominaría Chipre o quién volvería a ser rey de Jerusalén. En 1265, Baibars, aprovechando esas disensiones lanzó ofensiva contra los territorios cristianos. Cayeron en sus manos localidades como Cesarea, Haifa, Rorón o Arsuf, y en julio de 1266 le llegó el momento a la fortaleza templaria de Safad, clave para el control de Acre.
En 1268, Baibars tomaría también Jaffa y el castillo de Beaufort. El 14 de mayo de ese mismo año comenzó el sitio de Antioquía, cuyos ciudadanos serían masacrados. Así lo recoge Ibn al-Furat: «El sultán esperó a que los sacerdotes y los monjes (enviados en son de paz) entraran en la ciudad, y entonces dio orden de avanzar. Las tropas rodearon toda la ciudad, así como la ciudadela. Los habitantes de Antioquía combatieron con gran valentía, pero los musulmanes arrebataron la muralla desde la montaña próxima a la ciudadela, desde donde bajaron a la ciudad. La gente buscó refugio en la ciudadela y los soldados musulmanes empezaron a matar y a hacer prisioneros. Todos los varones de la ciudad fueron ejecutados y sumaban más de cien mil».
En paralelo acaecían cosas como las siguientes: en 1286, con Acre amenazada, la coronación del rey de Chipre Enrique II dio lugar a fastuosos torneos. Gerardo de Montreal, el templario de Tiro, lo relata de este modo: «Hubo fiesta durante quince días en un lugar de Acre llamado el Albergue del Hospital de San Juan, en donde había un gran palacio. Y la fiesta fue la más bella que se conocía desde hacía cien años (…). Jugaron a la Mesa Redonda y a la Reina de las Damas; es decir, pusieron juntos a caballeros vestidos como mujeres; después (…) a los enanos que estaban allí los juntaron los unos contra los otros; y jugaron a imitar a Lancelot, Tristán y Palamedes, y a muchas otras cosas agradables y divertidas».
Frente a lo que sucede con las personas, el alma de las organizaciones no suele perderse de golpe. Mientras las intimidaciones externas crecían, la discordia interna debilitaba el reino formado en torno a Jerusalén. Durante décadas, templarios y hospitalarios se habían enfrentado. La tensión alcanzó el nivel de guerra abierta con el conflicto de San Sabas. En 1251, venecianos y genoveses se disputaron la propiedad de edificaciones que pertenecían al monasterio de San Sabas, en Acre. Tras un lustro de contiendas legales la resolución del caso continuaba lejana. En 1256 los genoveses se lanzaron como buitres sobre el barrio veneciano de Acre. Felipe de Montfort, señor de Tiro, aprovechó el tumulto para expulsar a los venecianos, dueños de un tercio de la ciudad desde 1122. Templarios y teutónicos gravitaron en torno a Venecia; hospitalarios y barones en torno a Génova. Sin sintonía interna, la pérdida de Acre estaba sentenciada.
La violenta destrucción de los templarios provocó que los hospitalarios temieran ser los próximos. Para demostrar su efectividad, lanzaron un ataque a Rodas precisamente en 1307. Con la ayuda de los genoveses, a quienes siempre habían apoyado, intervinieron la isla en menos de un trienio. Plenamente fortificada, se transformó en parada de peregrinos. Los hospitalarios controlaron pronto también la isla de Cos y la ciudad costera de Bodrum (Halicarnaso). Se ganaron a la opinión pública y potenciaron una renovada imagen de marca. Comenzaron a llamarse caballeros de Rodas y fueron aclamados como defensores de la cristiandad en Oriente. Entonces, como ahora, de la ética se transitaba hacia la estética; y de la estética (reputación corporativa) hacia la ética (responsabilidad social corporativa).
La causa fundamental de la animadversión de Felipe IV el Hermoso contra los templarios fue, junto a su despliegue de oropeles y ego, el resentimiento por no haber sido admitido, su necesidad de fondos. El rey había manipulado la moneda hasta en veintidós ocasiones en los últimos diecinueve años de su reinado. Al menos nueve entre 1295 y 1303, y seis de 1304 a 1305. Había extraído unos ciento veintinueve mil doscientos cincuenta y dos kilogramos de plata, que era lo que necesitaba recuperar. Solo las tres casas del rey consumían cincuenta y siete mil doscientas diez libras por año. Que el motivo era económico queda claro al contrastar las incomprensibles acusaciones forjadas en 1307 frente a las afirmaciones que el rey había realizado cuando todavía no había barajado la posibilidad de hacerse con sus bienes. En 1304, atestaba: «Las obras de piedad y misericordia llevadas a cabo en todo el mundo y en todo momento por la Santa Orden del Temple, instituida divinamente, nos obligan a extender nuestra liberalidad real a favor de la orden y de sus caballeros, por quienes tenemos una sincera predilección».
No tiene lógica que apenas un trienio más tarde –si no es tras la negativa del Temple de refinanciarle– pregonase: «Algo amargo, algo que nos hace llorar, una cosa que solo pensarla nos horroriza y que nos aterra cuando la oímos, un crimen execrable, un acto abominable, una infamia espantosa, algo que no es de seres humanos, o mejor, extraño a toda humanidad, ha llegado a nuestros oídos gracias al informe de numerosas personas dignas de confianza. Se trata de algo que nos asombra y nos apena, y nos hace temblar con horror violento; y cuando consideramos la gravedad de los hechos nos invade un inmenso dolor, tanto más tremendo cuanto que no podemos dudar de la enormidad del crimen, el cual configura una ofensa a la majestad divina, una vergüenza a la especie humana, un pernicioso ejemplo de maldad y escándalo universal... (Estas gentes) son como bestias de carga que carecen de juicio y más aún, superan a las bestias irracionales por la asombrosa brutalidad que demuestran. Se entregan a todos los crímenes más abominables con una sensualidad que incluso rechazan y evitan los mismos animales... No solo con sus actos y sus proezas detestables, sino también con sus juicios apresurados contaminan la Tierra con su obscenidad, arruinan los beneficios del rocío, corrompen la pureza del aire y traen la confusión a nuestra fe».
Felipe el Hermoso hubiera necesitado veintidós años para devolver la moneda a su costo real. Para restituir la moneda tornesa a la valía de tiempos de San Luis (tal como imponía la ordenanza de 6 de junio de 1306) hubieran sido precisos, según otras estimaciones, más de ciento seis mil kilogramos de plata. Cantidad que no logró ni por la extorsión a la que sometió a los judíos (expropiados y expulsados de Francia el 22 de julio de 1306), ni tampoco de los banqueros florentinos, arrestados y desterrados tras arrebatarles sus bienes.
Logró que Clemente V diera la puntilla a la orden mediante la bula Vox in Excelso (1312): «Por un decreto irrevocable y perpetuamente válido, la someteremos a perpetua proscripción con la aprobación del sagrado concilio, prohibiendo estrictamente que alguien se atreva a entrar en dicha orden en el futuro, o a recibir o usar su hábito, o a actuar como templario; por lo cual, quien actuare en contra de esto incurrirá en la sentencia de excomunión ipso facto». Justificaba: «La Iglesia romana ha dispuesto en ocasiones la abolición de otras ilustres órdenes por causas incomparablemente menores que las arriba mencionadas, aun sin que se les adjudicara culpabilidad a los hermanos».
Uno de los retos a las que se enfrentó Clemente V fue la amenaza del rey francés de declarar nulas las actuaciones de Bonifacio VIII, entre las que se encontraba precisamente su validación. A la postre, el papa tuvo que complacer al monarca, a pesar de haber asegurado en 1307: «Vos, nuestro querido hijo (...) habéis, en nuestra ausencia, violado todas las reglas y echado mano a las personas y propiedades de los templarios. Les habéis encerrado en prisión y, lo que nos duele más todavía, no les habéis tratado con la debida indulgencia (...) y habéis agregado al malestar del encierro otra aflicción. Habéis echado mano a personas y propiedades que están bajo la directa protección de la Iglesia romana (...). Vuestro precipitado acto es visto por todos, y con justa razón, como un acto de desprecio hacia nosotros y la Iglesia romana».
Por la bula Ad providam, el 2 de mayo de 1312, Clemente V otorgó los bienes de la extinta Orden a los Caballeros de San Juan de Jerusalén, los hospitalarios. No pudo evitar, sin embargo, que Felipe el Hermoso se quedara con parte. No solo no devolvió el dinero que debía al Temple alegando que determinados cánones prohibían pagar deudas a los herejes, sino que se presentó como acreedor, por lo que los hospitalarios tuvieron que entregarle doscientas mil libras tornesas. El retrato que Bernardo Saisset, obispo de Paimers, realiza de Felipe el Hermoso es descriptivo: «No sabía nada, excepto mirar fijamente a los hombres como un búho que, aunque bello de mirar es por lo demás un ave inútil». El mal que realizó no fue subsanado.
Algunos monarcas, al negarse a obedecer las indicaciones del francés, permitieron que la orden sobreviviera, aunque con otros nombres. Jaime II de Aragón respondió al rey de Francia: «Los templarios han vivido de hecho de una manera elogiable como hombres religiosos hasta ahora en estas partes, de acuerdo con la opinión común, y ninguna acusación de error en su creencia ha surgido aquí todavía; por el contrario, durante nuestro reinado nos han brindado fielmente un gran servicio en todo lo que les hemos requerido para eliminar a los enemigos de la fe». En Portugal, con sede en Tomar, recuperaron su nombre originario, los Pobres Caballeros de Cristo.
Si quiere conocer la lista de los grandes maestres del Temple así como la cronología general de la orden y sus actividades, puede hacerlo con ayuda de este bidi:
Algunas enseñanzas
Los proyectos suelen ser fruto de la visión estratégica de una persona, en este caso Hugo de Payns, que atrae a otros
Para llevar adelante un proyecto, una vez que ha sido diseñado es conveniente contar con profesionales con perspectiva. La gestión de la diversidad no es opcional
El pensamiento único conduce habitualmente a coleccionar esterilidades. Contrastar la propia visión con otras personas válidas enriquece los proyectos
Contar con personas que apoyen es relevante. En el caso de los templarios fue la función que cumplió, entre otros, Bernardo de Claraval
Que un colectivo se pavonee es un tremebundo trance, tan dañino como difícil de diagnosticar internamente
Resulta necesario permanecer dispuestos a nuevas líneas de trabajo. Los templarios abrieron el foco hasta convertirse también en profesionales de la banca
Cuando las iniciativas florecen el público adherido se multiplica
Seleccionar bien a quienes se integran en una organización es esencial. Cuando se abre la admisión a cualquiera el proyecto declinará
Llevarse bien con el regulador reclama humildad personal y colectiva
Las organizaciones no son perfectas ni eternas