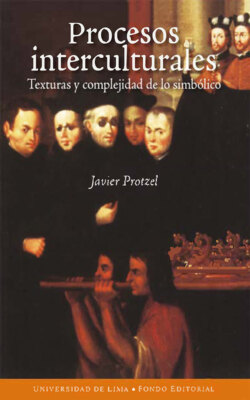Читать книгу Procesos interculturales - Javier Protzel - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. El valor de la interculturalidad en la era del multiculturalismo y la hegemonía anglosajona
ОглавлениеPosteriormente no ha sucedido nada semejante en las relaciones entre los distintos bloques civilizatorios. Salvo por lo mencionado, cristianos e islámicos no se han colonizado al extremo de deculturarse48. Cabe recordar, por otro lado, que las incursiones europeas en el Extremo Oriente no fueron empresas de conquista. Se limitaron al comercio, al contacto con las élites y a una cristianización abortada. Las avanzadas portuguesas al Japón hacia 1542 no aspiraban a la colonización, pese a lo bien recibidas que fueron. En 1549, encomendado por el rey del Portugal, llegó al Japón con la misión de convertir idólatras, el jesuita Francisco Xavier, futuro santo. Tras varias décadas de intercambio comercial, educación y actividad religiosa, la relación terminó con la muerte de los misioneros y la clausura del Japón a los europeos49. El cristianismo llegó incluso a infiltrarse, sin misioneros, a Corea desde el Japón, gracias al eco de sus valores de caridad y las promesas de salvación en un campesinado que había vivido en situaciones de extremo sufrimiento. Pero este país también se cerró al exterior hasta 1876, en que empezó un rápido proceso de occidentalización50.
El lesivo tratado comercial nipoamericano impuesto por las cañoneras a órdenes del comodoro Perry en 1853 es, en cambio, un ejemplo culminante del modo de expansión que ya habían iniciado las potencias europeas del norte desde el siglo XVII. Darcy Ribeiro afirma que el ciclo mercantil-salvacionista se agotó en la Conquista ibérica, mientras en las economías capitalistas mercantiles había mejores condiciones para enrumbarse hacia el progreso. Existía en ellas una disposición mucho más favorable al desarrollo de un rasgo constitutivo de la modernidad, que es la secularización del poder político, vale decir, la privatización de las creencias religiosas y la racionalización del poder estatal, que deja de ser absoluto51. En 1648, la Paz de Westfalia saldó las Guerras de Religión y sentó las bases de lo que es el sistema internacional, estableciéndose que un Estado ya no le podía imponer a otro su propia religión. En cierta manera, se reconocía que las naciones eran comunidades amplias de personas sujetas a un poder menos arbitrario que el de un potencia ajena, en la medida en que la condición de súbdito no implicaba la sumisión al poder dinástico hereditario. Con el derrocamiento de la monarquía absoluta inglesa a fines de ese siglo, se abría camino además al liberalismo económico, a la democracia moderna, cuyos principios fueron teorizados por John Locke, afirmando los derechos individuales, las limitaciones de la autoridad y la separación de poderes e influyendo sobre los idearios de la Independencia americana y de la Revolución Francesa. Pero sobre todo, como escribió Weber, el declive del absolutismo confluía con el desencanto frente al entorno exterior (Entzauberung) que, carente de sus cualidades mágicoreligiosas, arrojaba al individuo hacia fuera, al banalizado mundo terrenal, dejando en su fuero íntimo la relación con un Dios ajeno al poder por medio de la oración, y a definir su vida social a partir del estricto cumplimiento del deber.
En tal virtud, los inmigrantes que llegaron a las costas de América del Norte a inicios del siglo XVII practicaban un ascetismo comunitario que veía en el lugar de arribo precisamente el terreno que les permitiría demostrarse colectivamente que la Providencia los elegía por las riquezas producidas humildemente con su trabajo y ahorradas por su comportamiento puritano. Nada más alejado, por el contrario, de personajes ibéricos que, como Lope de Aguirre, llevaron hasta la locura su obsesión por el poder y la riqueza. Por cierto, esto no significa que no hubiese habido exacciones contra las etnias nativas ni que, por otro lado, corsarios ingleses y franceses y piratas holandeses no se hubiesen apropiado de la dorada carga de los galeones españoles que navegaban de Portobelo a Cádiz52. Si el oro de Indias efectivamente solventó expediciones colonizadoras hacia el Oriente, fue en aras de fortalecer el desarrollo capitalista de estos países europeos, a cuya sombra lograban en el siglo XVIII un progreso científico y técnico hasta entonces desconocido. A cada potencia le era necesario el dominio máximo de los mares, pues la consolidación de un imperio requería de capacidad de extracción y comercio en las periferias y de formación de capital bancario en las metrópolis. Dentro de ese marco, las colonias inglesas del noreste americano ocupaban una posición singular. Eran efectivamente colonias, pero se habían asentado en regiones fértiles y poco pobladas. Practicaban una agricultura extensiva, pero de alta productividad, lo que permitía capitalizar excedentes, generar prosperidad y atraer inmigrantes de ultramar, pues las colonias pasaron de tener 300.000 habitantes en 1701 a casi 4 millones pocos años después de la Independencia53. La Revolución de Independencia se debió a la exclusión de los criollos de las decisiones políticas, pese a que nutrían las arcas de Londres con substanciales tributos. Aunque para la segunda mitad del siglo XVIII se había suavizado el puritanismo inicial, ese contexto social generó una mentalidad igualitaria y de respeto a los derechos privados que no era compatible con la tutela imperial, a lo que debe añadirse la mayoría alfabeta, gracias al precepto protestante de leer la Biblia, a diferencia de los países católicos54. Resultaban, entonces, decisivas las transformaciones materiales concomitantes al cultivo de valores cívicos nuevos, pues, a diferencia de Inglaterra, la economía del noreste americano estaba integrada por una mayoría de pequeños productores para quienes los sentimientos de libertad y elegibilidad en los cargos públicos, así como la receptividad a las ideas de Locke y de otros filósofos de la Ilustración eran fruto de ese contexto específico. Al extremo de que un corolario de la Independencia fue la expropiación y distribución de los latifundios pertenecientes a los ingleses, y más tarde la promulgación de las Homestead Acts que propiciaron el avance de los granjeros hacia el medio oeste55. Resultan claras las diferencias con las colonias ibéricas del sur caracterizadas de un lado por ser estamentales, en otros términos, constitutivamente desiguales, y de otro, por la “ética del ocio” predominante en la capa superior, más abocada al rentismo y a la conservación de privilegios que al progreso56.
Pero el democratismo de las trece colonias independizadas no significaba una disposición universal. La prosperidad traída por el capitalismo a Inglaterra y sus colonias norteamericanas conllevó comercio de mano de obra esclava africana, que aumentó notablemente en el siglo XVIII con el dominio inglés sobre los mares, y mantuvo en los Estados del sur una economía esclavista y señorial de plantaciones aceptada por los políticos del norte. No escapaban entonces los anglosajones a la misma contradicción entre Estado liberal y esclavitud de los países del sur, con la agravante de que en los Estados Unidos esto ocurría en una configuración colonial interna, puesto que los cálidos Estados algodoneros proveían la materia prima para las incipientes industrias textiles de Nueva Jersey y Massachussets. El nuevo Estado-nación democrático era también explícitamente racista y excluyente. La manumisión de los esclavos, tras la derrota de los confederados del sur ante el ejército yanqui norteño en 1864, provocó una masiva migración afroamericana hacia los Estados vencedores, que requerían de mano de obra intensiva. Como bien se sabe, esto no llevó a la población negra incorporada a la sociedad urbana a tener ingresos ni remotamente equivalentes a los de los WASP (White Anglo-saxon Protestants), ni siquiera a gozar en todo el territorio nacional de los mismos derechos hasta un siglo después de la Guerra de Secesión, al calor de las luchas sociales encabezadas, entre otros, por Martin Luther King57. Por substanciales que sean los avances mencionados en esta última nota, no podemos dejar de percibir que la permanencia de esa desigualdad dio una impronta característica a las culturas urbanas norteamericanas, tanto en el plano de la división del trabajo y de las clases sociales, como en el de lo simbólico. Llama la atención el mantenimiento, hasta el día de hoy, de una situación de “segregación” que, al margen de su significado de inferiorización racial, muta a una versión benigna de “compartimentación”, que es una verdadera matriz norteamericana de contacto entre culturas. Cuando se consolidó el principio de la dignidad igualitaria para todos en los años sesenta, de conformidad con los ideales de la Ilustración y de la Independencia, se inauguraban las “políticas de la diferencia”, vale decir, de búsqueda de medidas de lucha contra la discriminación implícita derivada de la neutralidad del Estado frente a la desigualdad para que, al revés, haya acciones de discriminación positiva que restauren el equilibrio. Esto fue teorizado en Estados Unidos como la existencia de una multiculturalidad sobre la cual gira un intenso debate. En su trabajo sobre las mutaciones de la familia norteamericana, Coontz señala que la tensión existente entre las bajísimas condiciones materiales de vida de la población negra y los valores anglosajones de ahorro, disciplina y progreso, más allá de generar problemas de autoestima y anomia, contribuyen a reforzar el espíritu comunitario étnico y sus símbolos58. Entonces, la lógica capitalista de la desigualdad racial ha traído como consecuencia un enclaustramiento cultural que no cesa. Ahora bien, esta escisión ha sentado una base por su arraigo en el tiempo que por cierto no dibuja todo el fresco de la compleja configuración cultural de los Estados Unidos, tierra de inmigración. Debemos disfinguir dos momentos importantes en la llegada de poblaciones foráneas a este país en el último siglo. En el primero, los picos de inmigración alcanzaron aproximadamente entre 1890 y 1920 su punto más alto, en que, según Portes y Rumbaut, los extranjeros eran alrededor del 13,2 por ciento del total de habitantes, mientras que en la actualidad son un poco más del 7 por ciento59. Italianos, polacos, irlandeses, judíos centroeuropeos, rusos, finlandeses, griegos, entre otras nacionalidades, formaban esos inmensos contingentes mayoritariamente de origen campesino que debían pasar un estricto control sanitario en Ellis Island antes de poder ingresar a Nueva York para buscar trabajo y fortuna. Buena parte de ellos iletrados, tuvieron la posibilidad de ser enrolados en calidad de obreros en grandes ciudades como Boston y Chicago, de autoemplearse en pequeños negocios, o bien de avanzar hacia el medio oeste para la producción agropecuaria, como ocurrió con polacos y escandinavos. Portes y Rumbaut subrayan que, por heterogénea que hubiese parecido entonces esa ola migratoria, no dejaba de estar formada por gente de origen europeo. La sinergia de estos dos factores, de un lado, el crecimiento económico sostenido, con una agricultura moderna y extensiva, y una industria que inauguraba el modelo fordista de manufacturas en serie, con alta productividad e intensiva mano de obra, y de otro, la común extracción europea, facilitaban un proceso de asimilación a un modo de vida nuevo y común. Como señala Kymlicka, la necesidad de impedir el caos ante tanta diversidad obligaba a los migrantes a ceñirse a la “angloconformidad”, aceptando el aprendizaje de la lengua inglesa y las costumbres del país60. Además, y con las salvedades del caso, la superioridad de las condiciones de vida iba borrando una parte de las particularidades étnicas de origen (la lengua en segunda generación), lo que, sin que fuese totalmente cierto, daría lugar al mito del crisol (melting pot) americano. Estas hornadas de recién llegados fueron objeto de promoción —la Alien Land Act (1913) ofrecía tierras en el interior bajo ciertas condiciones—, pero también de segregación, pues la National Origins Act (1921) marcaba diferencias entre oriundos e inmigrantes. Parafefamenfe, debe tomarse nota de la llegada de asiáticos por la costa occidental desde mediados del siglo XIX para trabajar en el tendido de líneas férreas. Por ejemplo, los chinos, que en el Perú fueron excluidos y confinados por etnocentrismo y, en Estados Unidos, explícitamente por ley (la Chinese Exclusion Act, 1882).
No es de extrañar, por lo tanto, que esa ola migratoria modificase substancialmente la concepción demoliberal originaria. El Presidente Theodore Roosevelt mitificó su historia en un libro que construía una narración racista que la caracteriza como una epopeya de “conquista del Oeste” protagonizada por los “pueblos de habla inglesa” que establecen avanzadas de civilización sobre tierras baldías, ignorando a las poblaciones indígenas61. Roosevelt se adelantaba a lo que, desde fines de siglo, es una tesis neoconservadora norteamericana que busca mantener una cultura-núcleo americana (core culture) caracterizada por la lengua inglesa, el acervo anglosajón y los valores readaptados del puritanismo protestante. Se hablaba del “pafrimonio de las razas dominantes del mundo”. Hipotéticamente, los capífulos segregacionistas de la historia cultural norteamericana le habrían dado a la sociedad WASP dominante, gracias a su supremacía económica, una especie de caparazón cultural protectora, aislándola de ser contaminada, antes por la afroamericana y luego por las otras, las inmigrantes de ultramar, sobre las que habría impuesto su hegemonía, asimilándolas. Esta esencialización de lo norteamericano echa por la borda no solo el carácter abierto y universalista de sus principios fundacionales, sino establece un corte abrupto entre las migraciones europeas antiguas y las posteriores, de tinte “étnico”. O visto de otra manera, hay un olvido selectivo de aquel primer proceso de asimilación, acontecido en paralelo al desarrollo del capitalismo industrial, en cuyo momento italianos, armenios o judíos eurocentrales también fueron inferiorizados.
Las migraciones posteriores son muy diferentes. Por un lado, no se incrementan gracias al atractivo de un auge, sino precisamente por la crisis de productividad del capital financiero a escala mundial62 de inicios de los setenta, que afectó también a los Estados Unidos, preludiando la globalización de los flujos financieros, bursátiles y comerciales mediante el establecimiento de la sociedad de la información. Y por otro, los demandantes provienen prácticamente de todo el planeta: emigrados vietnamitas, chinos continentales, hindúes competitivos en el mercado de las tecnologías de la información, latinoamericanos de todos los países, europeos orientales en busca de empleo después del descalabro del socialismo. En cierto modo, la matriz segregacionista mencionada más arriba termina proyectándose sobre la babélica gama de nacionalidades que cruza, legalmente o no, las fronteras. La esencializada core culture es impermeable a las nuevas particularidades culturales y, de los muchos inmigrantes llamados a la asimilación, pocos son los elegidos. A diferencia del proceso iniciado a fines del siglo XIX, las posibilidades de inclusión cultural habrían llegado a un punto de agotamiento, pero no por una insuficiencia antropológica.
Sobre un panorama todavía incierto, esto puede explicarse por tres tipos de razón. En primer lugar, estructurales. La idea de una cultura nacional integrada resulta en la práctica inviable. La diversificación misma de un sistema productivo postindustrial que, en contraste con el industrialismo fordista que ochenta años atrás proveía pautas de socialización, horizontes colectivos de vida relativamente estables y repertorios simbólicos comunes, tomados directamente del referente anglosajón, ahora se caracteriza por ser sistemáticamente flexible y diversa, y no propiciar la amalgama social. En segundo lugar, culturales. La variopinta oferta simbólica, la segmentación del consumo y las facilidades brindadas por las comunicaciones generan un nuevo tipo de vínculo, vivo o mitificado, con los orígenes, precisamente en una sociedad en que el sujeto los necesita para refugiarse en un remanso comunitario63. En tercer lugar, ideológicas. Hay tensiones entre el cierre de la construcción de una cultura nacional y la prosecución ilimitada de la supremacía material y tecnológica. Dicho en otros términos, este país ya no se abre como tierra de oportunidades e igualdad; su hegemonía lo obliga a tomar distancias, a afirmar su propia diferencia, dosificando la apertura cultural, adaptándola a requerimientos de fuerza de trabajo y aceptando, además, con realismo, que el desborde migratorio es un costo de esa hegemonía.
En suma, el ingreso a esta lógica “multicultural” es provocado por la “disociación entre identidad cultural y la concepción ilustrada de la ciudadanía”. Kymlicka explica cómo los requisitos de angloformación exigidos al migrante se han ablandado en las últimas décadas, asumiéndose que este mantendrá privadamente su lengua y costumbres, pero respetará la ley. De este modo, hay complementariedad entre esas particularidades y el mantenimiento de una identidad cívica nacional64. Pero la cuestión de la multiculturalidad no es característica solo de los Estados Unidos, sino de prácticamente todas las potencias occidentales en las que se ponen sobre el tapete importantes debates. La idea de crear “ciudadanías diferenciadas” con discriminación positiva o acción afirmativa (beneficio legal a las minorías desfavorecidas o excluidas para restituir un justo equilibrio), o incluso de conceder autogobierno a comunidades étnicas aisladas, se opone, por cierto, a los postulados conservadores de negación de la ciudadanía y limitación de derechos a los inmigrantes65.
Frente a ello, hay dos otras posturas conservadoras posibles: o el rechazo racista puro y simple, a lo Haider en Austria o Le Pen en Francia, o el mantenimiento del postulado de la igualdad ante la ley, como lo sustenta Giovanni Sartori. Este último es contrario a la implantación de ciudadanías diferenciadas, pues la igualdad ante la ley es el pilar de la ciudadanía moderna, que de por sí incluye los derechos a los que el extranjero puede razonablemente aspirar. Argumentar que ese principio haya funcionado para el Estado-nación en el pasado, pero no ahora que está en crisis, no es un argumento válido para Sartori, pues se basa en la amenaza al Estado, garante por excelencia de la igualdad ciudadana. En cambio, la igualdad de derechos garantiza, dice él, el “pluralismo”, definido por la tolerancia, la afirmación de la variedad y la discrepancia, y las afiliaciones múltiples66. Hasta aquí sus argumentos son rigurosos. Pero esto se pierde cuando afirma que “Son los multiculturalistas los que fabrican (hacen visibles y relevantes) las culturas que después gestionan con fines de separación o de rebelión”67.
Para Sartori, las demandas multiculturalistas de ciudadanía diferenciada o de autogobierno étnico para comunidades aisladas, como las de Kymlicka, a quien critica directamente, son enemigas del pluralismo, pues exacerban las diferencias, convierten la rebeldía en intolerancia y, finalmente, son racistas. Así, Sartori mantiene el proyecto racionalista de la dignidad igualitaria. Pero este, en última instancia, invisibiliza las diferencias culturales mediante las políticas educativas nacionales. En nombre de su neutralidad, el Estado se lava las manos.
En cambio, la argumentación de Kymlicka es éticamente acertada, pues corrige desigualdades estructurales, y es pragmáticamente eficaz, porque lleva a arrancar concesiones a un orden cuya hegemonía no va a cambiar. Empero su adecuación al contexto canadiense no le impide ser teóricamente desconcertante. Lo multicultural es implícitamente definido como una relación de contigüidad y coexistencia entre distintos “paquetes” socio-culturales distintos, cada cual portador de tradiciones con particularidades étnicas y lingüísticas. En realidad, el multiculturalismo defendido por Kymlicka prolonga el proyecto de la Ilustración radicalizando sus ideales de tolerancia y autonomía, por lo cual afirma Fidel Tubino
… Es preciso abandonar la metafísica sustancialista que sustentaba la antropología filosófica del pensamiento ilustrado, y desarrollar una filosofía de la identidad más afín con las exigencias del respeto a la diversidad cultural de los nuevos tiempos68.
Sin embargo, el modelo de la multiculturalidad repite la separación en compartimientos mencionada más arriba. La indiscutible necesidad de medidas de discriminación positiva que se desprende de este modelo trae inconvenientes que llevan a críticas de fondo. Por lo general, las experiencias de discriminación positiva tienen resultados benéficos, pero tienden a cronificarse como una forma de asistencialismo, a promover la compasión al mismo tiempo que a reforzar la estigmatización de un Otro que es identificado y expuesto como tal. Pero la crítica más importante al multiculturalismo es la limitación de la posibilidad de optar. No pueden evitarse las prácticas subliminales de imposición cultural desde fuera, según opina Tubino, como tampoco el encapsulamiento en “lo propio” del repliegue al pasado69. Es cierto que Kymlicka formula una relación entre cultura “societal” moderna y común a toda una nación, y las culturas particulares de las minorías70. Quizá se deba a que los estudios de multiculturalidad le atribuyen al sujeto una pasividad que no tiene en la realidad de los transcursos intergeneracionales. Eventual error diagnóstico, pues se le encasilla dentro del universo categorial de unas “culturas” que son unidades discontinuas y monolíticas, soslayando la equivocidad y porosidad de sus relaciones.
En cambio, más allá del multiculturalismo, está la dinámica intercultural, el inevitable encuentro dialógico (u opresivo) que supone la participación activa del sujeto que se afirma o se defiende mediante estrategias que administran poderes que no necesariamente se basan en la política convencional, sino que, para bien o para mal, lo esquivan. Tal como la vemos y vivimos en América Latina, esta “supone la mezcla”. En Estados Unidos, la miscigenación entre grupos étnicos que no sean europeos existe, pero es poco frecuente. Entre gente de origen europeo y africano, que lleva siglos cohabitando, es estadísticamente muy baja. Cuando salimos del terreno de los símbolos, de las estructuras económicas y entramos a los del parentesco y del cuerpo, la estratificación de las diferencias y la exclusión reaparecen en toda su espesura como algo aún vigente.
Esto es sancionado en las taxonomías administrativas norteamericanas: los italianos no son “latinos” (aunque la raíz de la palabra es el latium, la zona de Roma), del mismo modo que los españoles no son hispanics; ambos son caucasians (caucásicos, discutible término de antropología física) como los franceses, los polacos y los suizos. En cambio, es reconocido como latino e hispanic el mundo migrante de “todas las sangres” de mexicanos, colombianos, peruanos, salvadoreños, venezolanos y tantos otros migrantes con distintos grados de miscigenación de europeo, indígena, africano y asiático. Sin menoscabo de la utilidad que esas taxonomías migratorias puedan tener, el Estado norteamericano está proyectando en ellas un imaginario multicultural que a fin de cuentas se filtra al sentido común como velado racismo.
De ahí que la comunicación intercultural, disciplina de origen norteamericano, se haya orientado a estudiar la relación entre culturas asumiendo a priori que las partes están separadas. Por ello, se comprenden y se tol eran, pero no se transforman y compenetran mutuamente. El paradigma de la comunicación intercultural fue establecido por Edward T. Hall en 1959 como el estudio de relaciones entre individuos pertenecientes a distinlas culturas, trasladando conceptos de la teoría funcionalista de la comunicación y de la antropología al ámbito del estudio de la gestualidad y la paralingüística. Su énfasis en el contexto específico de comunicación y el predominio de lo no verbal por encima de lo verbal (alto y bajo contextos, respectivamente) está orientado a estudiar y corregir comportamientos para el desempeño profesional y su aplicación por la diplomacia norteamericana (Foreign Service) y los hombres de negocios71. Por interesantes que fuesen estos estudios, tienen por objetivo la “eficacia” utilitaria del encuentro, generalmente sin preocuparse ni por problematizarlo ni por la mutua transformación de los actores individuales o colectivos. Sus hipótesis son las del multiculturalismo, al que se le da más importancia que a la dinámica de las hibridaciones.
Sin embargo, como afirma Heinrich Helberg,
La interculturalidad no puede quedar en el encuentro/desencuentro entre dos culturas. Es solo el inicio (pues los subalternos) no quieren ser enclaustrados en su cultura como si fueran prisiones72.
El modelo teórico de la interculturalidad va más allá de la multiculturalidad por dos razones. En primer lugar, por la fluidez de una dinámica que no esencializa los símbolos de los que se vale; en segundo lugar, por la autorreflexividad, vale decir, por el rol que el sujeto mismo asume para construir su identidad como continuidad en el tiempo y para darle sentido a su relación con los otros. Lo cual supone políticas de diálogo y toma de iniciativas hacia el exterior, a diferencia del ecologismo cultural de la política multiculturalista, en que estas son tratadas como especies en extinción.
Lo expuesto no significa que la interculturalidad y la multiculturalidad sean marcos antagónicos. La primera supone, remitiéndonos al texto de Fidel Tubino, la multiculturalidad como escalón previo, pues si no se ayuda e identifica un problema de desigualdad cultural, este empeora. Desde el punto de vista teórico, es indudable que, cuando la teoría multicultural trata a las culturas como conjuntos cerrados, repite la óptica del antropólogo que visita una comunidad selvática muy aislada, con la salvedad de que esa repetición ocurre en una investigación en Manhattan. Sin embargo, la especificidad de ese contexto de inferiorización étnica y diversidad simbólica de las grandes ciudades del norte, se presta a ese tipo de razonamiento. En lugares tan cosmopolitas, las culturas pueden tocarse poco y cohabitar tolerándose incómodamente y tomando solo lo superficial una de otra. En cambio, en América Latina, en países como el Perú, Brasil, México o Colombia, lo que ha venido ocurriendo desde tiempos de la Conquista es el contacto intercultural, seguramente bajo una severa opresión, pero también bajo formas creativas de apropiación y resistencia. El Perú en particular “no es un país multicultural, es predominantemente intercultural”, por los complejos procesos de hibridación que hemos descrito y probado en la intensa miscigenación de sus habitantes, la cual, fuera del aspecto biológico, ha comportado por siglos el contacto simbólico de la intimidad, que es el de la lengua y las costumbres, de los recónditos ritos de la corporeidad en que se elabora la autoestima. Pero es igualmente un país racista y jerárquico, en el cual todavía permanecen vivos elementos de la ética española de la ociosidad y del mercantilismo que medra las arcas del Estado conviviendo con la ética andina de la laboriosidad. Simplificando, la multiculturalidad se basa en la “exterioridad” del Otro, mientras en la interculturalidad andina se trata de una relación “interiorizada” entre el Mismo y el Otro, más o menos generalizada, pero con distintos tipos de respuesta según el sector social.
El Perú moderno es, además, un país sumamente aislado, provinciano, “pueblo chico” sumido en los conflictos de su interculturalidad, lo contrario de la multiculturalidad cosmopolita de las grandes metrópolis. Hace casi veinte años que la balanza migratoria internacional es negativa, y unos sesenta desde que llegó una oleada extranjera significativa. No somos cosmopolitas, aunque la retórica de los medios lo afirme. En cambio, a medida que bajamos en la escala socioeconómica, la competencia comunicativa intercultural aumenta. El mayor componente indígena se ubica en los sectores socioeconómicos bajos, de muy variada miscigenación. Pero este hecho, que ha sido naturalizado hace décadas, viene acompañado de los otros marcadores simbólicos de cada proveniencia particular, incorporados a la “negociación” del estatuto étnico del sujeto, construido en sus relaciones sociales cotidianas cuyo referente es una taxonomía implícita, pero más o menos definida en el imaginario social. Si hiciésemos una analogía con la idea de los “juegos de lenguaje” de Wittgenstein, en la vida cotidiana popular habría más “juegos” de comunicación intercultural permanentes e intuitivos que en los dominantes, más propensos a la compartimentación. Y aunque estos escenarios son modernos, siempre tienen por telón de fondo a la antigua sociedad estamental. Corolario de ello serían los mayores niveles de tolerancia cultural en sectores bajos; y mayores, los de racismo y exclusión en los más altos y menos mezclados. Sin embargo, este es un proceso muy rápido que posiblemente lleve a una mayor atenuación de los perfiles de exclusión racial a mediano plazo, a diferencia del mantenimiento de compartimientos relativamente estancos en los escenarios multiculturales. No obstante, para Gonzalo Portocarrero, este continuum de relaciones interculturales peruanas que mitiga el racismo directo cede el paso a otro tipo de exclusión del subalterno, específicamente cultural, que clasifica a la gente según su mayor proximidad al estereotipo criollo de lo “occidental” contemporáneo. Como afirma este autor, esta distinción
… Puede llevar a la fusión de grupos de distintos rasgos físicos, pero en un contexto de subordinación o desaparición de las culturas tradicionales. Esta es la diferencia entre países como el Perú y los Estados Unidos. Aquí es mayor la disposición a la mezcla racial, pero hay, en cambio, mucho mayor segregación cultural. Allá puede ser mayor la integración cultural, pero sobrevive la exclusión social en base al color de la piel73.
Quizá, en otras circunstancias históricas inimaginables, no hubiese nacido de la Conquista el Perú como lo conocemos y lo vivimos. Hubiese sido inviable crear una nación por la hondura de los abismos, por la crueldad del sometimiento. ¿Fueron errores y no voluntades los que lo condujeron hasta el día de hoy? Los determinismos retrospectivos suelen ser engañosos. Pero la intensa interculturalidad y la inmensa diversidad que generaron han sido y serán, como diría Voltaire, la virtud de sus defectos, lo que lo distingue y lo afirma. Confín lejano del imperio, cuya baja autoestima oculta precisamente aquello que lo distingue frente a otros bloques civilizatorios y lo afirma como posibilidad.