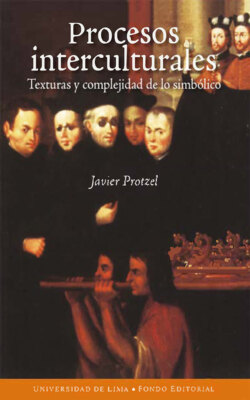Читать книгу Procesos interculturales - Javier Protzel - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. La comunidadad imaginada y el desconocimiento de la nación
ОглавлениеEl rígido dualismo denunciado medio siglo antes mediante la expresión de Basadre dejó hace mucho tiempo de tener curso como imagen nacional. Del mismo modo, el sentido común suele adelantarse a los manuales escolares oficiales. Una rápida revisión de la historia republicana deja percibir un orden evolutivo relativamente estructurado de las distancias entre el comportamiento de las dirigencias y sus discursos sobre lo nacional y las mentalidades populares. Conviene abordar aquí ese tema, subrayando el ámbito de difusión de los discursos sobre lo nacional, los actores enunciadores, vale decir, quién define y quién es definido, y los repertorios simbólicos de referencia. Para este efecto, pongamos a la época actual en la perspectiva de dos otros momentos anteriores: uno, el que comprende los dos militarismos del siglo XIX, entre las guerras de Independencia y la posguerra con Chile, y otro, que va de la República Aristocrática de inicios del siglo pasado hasta la bancarrota de la oligarquía en 1968. La proclama de San Martín en 1821 dijo a la letra que “… los aborígenes no serán llamados indios ni nativos, son hijos y ciudadanos del Perú, y serán conocidos como peruanos”, mostrando que el naciente Estado se fundaba, si no en una real comunidad de destino, en una “comunidad imaginada”, utilizando el concepto de Benedict Anderson, en cuyo libro se cita esa proclama3.
Pero el nacionalismo de esta declaración es muy distinto de aquellos originados en afinidades étnicas, religiosas o lingüísticas preexistentes. Estos últimos se han plasmado históricamente en movimientos colectivos de liberación, siguiendo el razonamiento de Anderson, cuando una lengua común impresa ha sido capaz de vincular a élites y masas bajo una motivación compartida. A falta de unidad lingüística y cultural previa a la Emancipación entre los ciudadanos del nuevo Estado, la creación de una identidad cultural nacional habría radicado, según señala Anderson, en el hecho de compartir un territorio común, sucedáneo geográfico del virreinato español4. Pero lo que el principio del uti possidetis convalidaba en lo jurídico-administrativo resultaba debilísimo en lo antropológico. El pensamiento republicano de las élites criollas difícilmente podía ir más allá de ser una buena intención respecto a esos “peruanos” excluidos del significado del nuevo ordenamiento, si de formar una nación basada en afinidades culturales se hubiese tratado.
En cambio, la mayor parte de esas dirigencias sí avizoró desde entonces —obviamente apenas como proyecto— la posibilidad de una nación de ciudadanos con igualdad de derechos y deberes, confrontándose en tal virtud dos visiones opuestas, aunque mutua y confusamente imbricadas desde 1822. Por un lado, la de una “nación cultural”, de inspiración germana, basada en lazos históricos, de suelo y de sangre, y por otro, la de una “nación contractual”, de origen francés, cuyo fundamento era la adhesión consciente y libre del sujeto a la ley, al orden público y al destino de la colectividad. Fueron los grupos criollos de “gente de bien” —no los más adinerados y apegados a la corona española— aquellos que, mediante la crítica periodística y parlamentaria, sentaron las primeras bases de la tradición política republicana, correspondiente a los ideales contractualistas5. Mientras la opción monárquica de San Martín logró acoger la aspiración de una parte de la remanente nobleza limeña a conservar un poder autoritario y fuertemente centralizado en la capital, que mantuviera las instituciones hispánicas inspiradas por el despotismo ilustrado borbónico6, los criollos liberales se opusieron y se amotinaron con amplio respaldo popular en julio de 1822 contra el régimen del Protectorado establecido el 28 de julio de 1821. La caída del argentino Bernardo Monteagudo (Secretario de Guerra y Marina encargado a la sazón por el ausente José de San Martín) fue el resultado de una lucha “con la pluma y con las armas”, en palabras de Hipólito Unanue, que llevó a la dimisión de San Martín7. Aunque se la soslaya, esta victoria de los republicanos sobre los monárquicos marcó el verdadero inicio de la vida nacional8 y la vigencia de criterios gubernativos igualitarios que, si bien reconocían las insondables diferencias económicas y culturales del país, proponían desde entonces la construcción de una sociedad regida por la ley que daba al indígena un estatuto igualitario. La existencia de una comunidad de destino multicultural se expresó en una carta del Congreso de la República redactada en quechua dirigida “a los indios de las provincias interiores”, que les ofrecía libertades, derechos económicos y educación9.
No obstante, la institución de un Estado-nación independiente no suprimió, sino por el contrario terminó intensificando por varias décadas un cuadro de archipiélago en la vasta e incomunicada geografía peruana. Nada más ajeno, por lo tanto, a esa comunidad imaginada que el hiato entre costa y sierra inducido por el Estado patrimonialista y militarizado impuesto por encima de la orientación republicana. El gobierno de Lima, sede del botín fiscal, pactaba y repartía privilegios a autoridades locales, clero y terratenientes que pudieron echar mano a la legislación liberal republicana para beneficio propio y detrimento de las comunidades de indígenas, haciendo fracasar al improbable ideal integracionista. La autonomía dada por Castilla a los fueros provincianos fue la base de una alianza de poderes privatizados que duró varias décadas gracias al súbito enriquecimiento provocado por el auge del guano. La fortuna de los comerciantes y comisionistas limeños de la quinta década del siglo XIX debe ser leída contrastando a una costa que por varias décadas recurrió a la mano de obra importada con una región andina que permanecía aislada. La semiesclavitud de los culíes chinos, que extraían el fertilizante de las islas y trabajaban en las haciendas10, era una muestra del desinterés de regímenes autoritarios y corporativistas como el de Castilla para integrar al hinterland andino al trabajo asalariado, así como la renuencia de los terratenientes del interior a incorporarse a una economía nacional11. Por otro lado, la anarquía ocasionada por las guerras de Independencia tuvo efectos económicos regresivos que mantuvieron el comercio intrarregional de las comunidades serranas, así como sus ferias, fiestas y peregrinajes.
Al comparar el siglo XIX peruano con el ecuatoriano y el colombiano, Brooke Larson señala que la tendencia andina a la despoblación y a la asimilación indígena de casi cuatro siglos se revirtió12. Mediante un minucioso estudio del censo de 1827, Paul Gootenberg ha establecido que el porcentaje de población indígena “aumentó” ligeramente entre 1795 y 1827, con un incremento de un poco más de 2 por ciento de la población total en ese lapso13. Además, el campesinado indígena conservó buena parte de sus autoridades locales tradicionales —los curacas o señores étnicos y los varayoq o alcaldes—, quienes, a falta de una burocracia centralizadora criolla y a diferencia de otras repúblicas sudamericanas, mantuvieron su organicidad14. Pero de modo general, la Independencia y sus consecuencias acarrearon un crecimiento poblacional mínimo del conjunto del país por lo menos hasta 1876, aunque
… durante buena parte del siglo XIX las mayorías indígenas crecieron, siendo este el único momento en la historia andina que detuvo, si es que no revirtió, el mestizaje cultural y demográfico. Este fenómeno es la causa principal de la extraordinaria presencia indígena en el Perú contemporáneo15.
Es necesario subrayar que la dualidad colonial entre mestizos (o “castas”) e indios fue disolviéndose después de la retirada española, lo que en el marco de aislamiento andino propició una reasimilación de los mestizos a la indignidad e incluso de algunos mistis, como supone Gootenberg16. Tenemos, por lo tanto, un país eminentemente indígena, prácticamente sin mestizaje biológico desde 1795 hasta 1876 y con un proceso incipiente casi hasta mediados del siglo XX (de 61,3 por ciento a fines del siglo XVIII a 61,6 por ciento en 1827, y de 57,9 por ciento en 1876 a 46 por ciento en 1940)17.
Pero el contraste entre deseo y realidad, entre las ideas ilustradas de una parte de la élite y la explotación sistemática del campesinado andino, se hizo más patente después. A partir de la octava década del siglo, una oleada de concentración de tierras fortaleció a las oligarquías regionales18, merced al auge del comercio lanero exportador en la sierra sur. Esto conmocionó económicamente la región generando redes de intermediación que articularon comunidades con haciendas y casas comerciales arequipeñas, permitiendo la prosperidad de sus élites y reforzando el gamonalismo. La exacerbación de la servidumbre y el despojo de tierras inducido por el gamonalismo instituyeron situaciones complejas, pues disolvió las antiguas jerarquías indígenas representadas por los curacas19, y las identidades culturales elaboradas tempranamente en el encapsulamiento colonial de la “república de indios” bajo la idea de una nación andina, como lo investigó Flores Galindo20. Para Degregori, la desaparición de esos señoríos, que funcionaban como bisagras entre dos mundos, junto con el declive de esas ideas, explica la posterior fragmentación y el control por la capa intermediaria ajena de relevo, los mistis.
Con la extinción de los curacazgos, aparece la categoría de “indio” genérico e innominado, que gracias al intercambio mercantil se sometía a un sistema de dominación más directo e invasivo. Aunque muchos indígenas se enriqueciesen con el comercio, ese contacto “intercultural” contribuyó a mantener el estatuto servil hasta muy entrado el siglo XX. Como ha señalado Bourricaud, ese tinte antimoderno cumplía una función:
La autonomía cultural no es, pues, un derecho; es un deber para los indios de las haciendas y es una necesidad para los propietarios si quieren conservar sus antiguos privilegios (…) el indio, lejos de ser una supervivencia, es el producto directo de cierto sistema de relaciones de dominación y dependencia21.
No obstante, la resistencia abierta de estos, en casos puntuales22, sugiere más bien la figura de un orden estatal semicolonial que interviene como agente de represión. Las figuras de una misión de la “civilización” contra la “barbarie” se contraponen a cualquier “comunidad imaginada”, si se evocan situaciones de virtual exterminio de comunidades, como ocurrió en la sublevación de Huancané (1867), cuya defensa asumieron la Sociedad Amiga de los Indios y el puneño Juan Bustamante, y sobre la cual es preciso detenerse brevemente23. Mestizo de fortuna, de origen mesocrático y congresista, Bustamante asumió la defensa de los comuneros de varios distritos de Azángaro alzados en armas contra los abusos de las autoridades locales en 1866. Mandos venidos desde Lima culminaron la brutal masacre del movimiento a inicios de 1868, seguida del asesinato de Bustamante, ordenado por el prefecto. Ganaban los intereses coaligados del Estado guanero y de las autoridades locales tutoras de la “reserva indígena”. Anotemos que la supresión castillista del tributo indígena implicó esa tácita y regresiva cesión a los terratenientes y autoridades locales de prerrogativas del Estado para explotar a los indígenas, en cuyo marco ocurrió este caso extremo. McEvoy interpreta estos acontecimientos como una derrota más de los ideales integradores republicanos, en la medida en que sus defensores, entre otros José A. de Lavalle, Manuel Pardo, Bustamante mismo, Manuel Amunátegui a través de El Comercio y La Revista de Lima, planteaban la necesidad de que los indígenas paguen impuestos, al contrario, para liberarse de los “derechos adquiridos” de los señores patrimonialistas —como mitas, encomiendas y pongajes— y lograr el titularato de todos sus derechos ciudadanos. En otros términos, según esa defensa liberal, pagar un impuesto articularía sobre una base igualitaria la relación entre el mundo rural y la incipiente economía moderna costeña, del mismo modo en que Bustamante fuera llamado Mundo pukurij por los comuneros de Azángaro, es decir, un puente con el mundo exterior como habían sido antes los curacas24.
El trasfondo ideológico de esta y muchas otras contiendas que vendrían durante el siglo XX ha sido un debate sobre la naturaleza étnico-cultural de la nacionalidad. La exclusión de los indígenas de la nacionalidad ha estado secularmente vinculada con el autoritarismo centralista, el hispanismo y los símbolos y rituales católicos, como ha ocurrido desde Bartolomé Herrera hasta Riva Agüero. El principio igualitario y universalista de la soberanía popular republicana fue desplazado en el discurso conservador de Herrera por el “providencialismo” español (la nación como don divino) y su dosis de protección paternalista, consistente en sumar caridad e instrucción. Con ello se le cerraba al Otro cultural el camino, de cuño liberal, para afirmar su ciudadanía basada en su rol como productor. Enfatizando el carácter pluralista de ese enfoque de lo nacional, McEvoy subraya que la Sociedad Independencia Electoral, de la que naciera el Partido Civil que llevó a la elección de Manuel Pardo en 1872 mediante el proyecto de la “República Práctica”, fue una agrupación variopinta que incluía artesanos, maestros, agricultores y no solamente gente adinerada, aliados en torno a los principios del trabajo y la Razón. Es más, los artesanos (de cuyas canteras habrían de salir más adelante los primeros sindicatos) fueron quienes “… se apoderaron (…) de los símbolos y el discurso republicanos”25, lo cual abría potencialmente las puertas a la mayoría indígena del país en contra del militarismo y el patrimonialismo vigentes.
No obstante, es difícil dar claridad a los términos de esta dicotomía, y no solo debido a que “nación cultural” y “nación contractual” fuesen (y aun sean) categorías porosas y ambivalentes, sino también por los limitados ámbitos de circulación de un discurso republicano que, para efectos concretos, resultaba ser una utopía. Y tanto más en una sociedad estamental como la peruana cuyas dirigencias se han caracterizado durante dos siglos por ser tan propensas al rentismo e inhábiles como agentes económicos de la integración. Es por lo demás inverosímil creer, mucho más antaño que hogaño, que pudiese haber un ejercicio estatal de la autoridad sobre vastas extensiones de un país que, tierra de nadie, quedaban libradas a la exacción abierta y al bandidaje. Bajo tales condiciones, con desgobierno y sin élites transformadoras, la protesta violenta cunde mientras el Estado se convierte en un botín que, como señala la lectura que McEvoy hace de Theda Skocpol26, cobra una autonomía particular. Me parece necesario agregar un gran aporte de Skocpol, pertinente para el Perú, acerca de la naturaleza del Estado, que no es una “arena” de la que se apropia la clase que vence en la lucha —interpretación marxista— o bien el lugar hacia el cual convergen la lógica del mercado y el consenso en aras del bien común —interpretación liberal. En casos de crisis económica y descomposición social, el rol real del Estado es efectivamente el de un actor con intereses propios que maneja una lógica autónoma27, como en este patrimonialismo poscolonial de anteayer, y con cierto aire de familia en los populismos y mercantilismos de militares o civiles de ayer, así como en el saqueo del erario público con amplio dispendio asistencialista del régimen de Fujimori al voltearse el siglo.
Desde ese enfoque, es más difícil reconocerle al Estado la representatividad permanente del interés nacional y su rol arbitral, que su frecuente condición de facción en pugnas por motivos de lucro, incluso en el conflicto con Chile. Así, el Estado prefirió conciliar con los ocupantes chilenos contra la rebeldía étnica y de clase de los campesinos que resistían en las montoneras, como ocurrió en la sierra norte y central en 1882. Estando Lima ocupada por tropas chilenas y Cáceres replegado en Ayacucho, el invasor pasó a la sierra central a pertrecharse mediante un pillaje devastador. Esto involucró directamente a las comunidades del Mantaro en la defensa contra el saqueo. Aunque terratenientes y campesinos tomaron acción conjuntamente, pronto los terratenientes se vieron desbordados por reclamos de tierras originados en derechos ancestrales. Deseosos de una paz rápida que los protegiese del peligro de las montoneras, ponían al desnudo las hondas diferencias étnicas y de clase entre campesinos y terratenientes, motivando que estos últimos acudiesen a pedir auxilio a las fuerzas de ocupación para ser protegidos de la rebelión popular de sus connacionales, lo que les valió la acusación de ccala-cuchis (puercos desnudos)28. Y por el lado de Lima, fue la pluma misma de Cáceres que señaló posteriormente la tibieza de la oligarquía para resistir al invasor29.
Firmado el Tratado de Ancón, la conflagración con Chile concluía, pero los combates internos proseguían en virtual guerra civil entre las fuerzas oficialistas del general Iglesias, quien aceptó la rendición, y las montoneras rebeldes del general Cáceres, con reclamos patrióticos y étnicos. Esto duró varios meses hasta que este último se avino a aceptar los términos de la paz que originalmente consideró indigna, y se volvió más adelante él mismo, como presidente, contra estas montoneras, con lo cual se arrebataba a los pueblos de la sierra central el inmenso mérito de haber sido probablemente los más esforzados combatientes del Perú30.
Además de un Estado débil, la guerra con Chile mostró una nación con profundas enemistades internas. Las clases superiores hicieron una lectura racista de la derrota, influidas por las teorías sobre el determinismo biológico. La inferioridad atribuida al indígena —”una máquina”, diría posteriormente el filósofo Alejandro Deustua— llevó a culparlo del fracaso, ya sea por su incompetencia militar, ya sea reprochándole su rebeldía. ¿Cómo hablar de nación, incluso como “comunidad imaginada”, con esas mentalidades? Más allá del racismo antiindígena y del divorcio militar y político entre montoneras caceristas rebeldes en la sierra y burócratas limeños conciliadores, existían divisiones dentro de los sectores subalternos mismos que llevan a Wilfredo Kapsoli a afirmar que “… no existía en la base misma de la sociedad, la posibilidad de una unión nacional, mucho menos una conciencia nacional que permitiera una resistencia férrea y orgánica a la agresión chilena”31.
En suma, lo que separa al discurso estatal oficial de las mentalidades existentes hasta la guerra con Chile, más que un desfase, es una contradicción flagrante entre dichos y hechos. Las estructuras de dominación estamental corresponden tanto a la sobrevivencia de prácticas coloniales como al desorden provocado por el “desconocimiento”: así llamaríamos a la forma social republicana del siglo XIX que es parte de un pacto social no escrito. Y en un doble sentido. Por un lado, el no saberse sujeto de derecho es rasgo cultural de la mayoría excluida de la república e ingrediente de la mentalidad criolla, que ignora la ley, en el sentido de pasar persistentemente por encima de ella. Y por otro, el no-reconocimiento del Otro cultural, el menosprecio y el prejuicio inveterado. Reflejando de modo benigno esa orientación, García Calderón escribió unos años después de la guerra un libro en el que, sin dejar de ser crítico, señalaba que los verdaderos “peruanos” eran los occidentalizados, mientras que la inmensa mayoría de sus habitantes lo serían al cumplirse un inexistente proyecto nacional32.
Estas confusiones de nombres no son curiosidades irrelevantes, sino indicaciones semióticas de la posición de fuerza desde la que un sentido se produce. Que una mayoría genérica sea considerada extranjera dentro del país en que ancestralmente vive por quienes se llaman a sí mismos “peruanos” nos hace recordar —más acá de las anteojeras ideológicas— que en la identidad hay dos elementos que deben resaltarse aquí. Por un lado, el juego de interpelaciones entre los sujetos, el Mismo y el Otro, con inevitables definiciones y valoraciones recíprocas, pero asimétricas. Esas definiciones no están alineadas siempre en el mismo eje; lo que el Mismo piense sobre el Otro puede no ser lo que este último piense sobre sí mismo y viceversa, lo cual genera confusión y lucha por imponer esa definición. Por otro lado, en la medida en que una identidad nacional designa un agregado complejo e inasible para una percepción localizada, pensar lo identitario es ubicarse en el plano del discurso; por ello, la identidad nacional se hace inteligible articulándose como un “relato”, para alcanzar estabilidad en el tiempo y difusión social como un “paquete” discursivo, al que se le van incorporando otras piezas, las de un repertorio simbólico, que progresivamente la integran como una cultura.