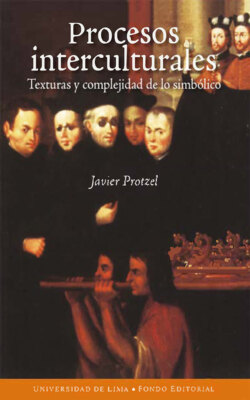Читать книгу Procesos interculturales - Javier Protzel - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. La cultura problematizada y los discursos elitarios
ОглавлениеAhora bien, es necesario observar cómo las consecuencias sobrevenidas después de la guerra con Chile no son solo de tipo económico y político, sino principalmente culturales. Los despojos territoriales, las bancarrotas morales y materiales y la pérdida del horizonte llevaban a interrogaciones radicales, con lo cual la figura del desconocimiento perdía curso, y se reactualizaba el tema de los clivajes étnico-culturales y la definición de lo nacional. Así, la noción de “raza” como principio identificador y diferenciador cobró rango intelectual, propulsada en Europa por una mezcla del positivismo precisamente con cierto nacionalismo. Es curiosa la oportunidad en que esta combinación aparece. Fue erigida por las capas conservadoras como argumento “científico” sustentatorio del atraso nacional aunque ya desde principios del siglo XX fuese de mal tono esgrimirlo en público. Gonzalo Portocarrero plantea que “las doctrinas racistas fueron la ideología implícita del Estado oligárquico”33 subyacente al mantenimiento de un régimen señorial hasta 1968, basado en la presunta incapacidad de los indígenas para modernizar al país y legitimando su autoproclamada superioridad. Portocarrero insiste en el carácter “invisible” de ese racismo, pues ha atravesado transversalmente la vida social peruana pese a que las leyes, las instituciones y los discursos públicos lo negasen.
Esta relación contrariada entre ideas sociales y realidad no ha resultado solo de la validez científica de sus asertos; es en buena parte una cuestión de actores sociales y políticos, así como de factores materiales. El “problema del indio” se expresó en una serie de discursos que inicialmente cargaban la resaca de la derrota y el fantasma de la inviabilidad señalando con el dedo la inconsecuencia de las élites, como aparece en los textos de Gonzales Prada, aunque la discusión se cristalizase recién en las primeras décadas del nuevo siglo. Frente a la propuesta genocida del exterminio de la población “aborigen”, del diputado y hacendado puneño Lizares34, el abanico de posturas era amplio. Desde las firmemente opuestas a la exclusión, como la de la Asociación Pro-Indígena, fundada en Lima por Pedro Zulen, Dora Mayer y el sociólogo Joaquín Capelo35, o del grupo de la Revista Universitaria del Cusco, de orientación regionalista, hasta los intelectuales de la Generación del Novecientos en la capital que, como M. V. Villarán, Riva Agüero y Víctor Andrés Belaúnde, hablaban desde una derecha nacional de tinte positivista, o bien hispanista y católico36. Pero insistamos en que estos cuestionamientos residían menos en las ideas que en el clima emocional de reconstrucción y diferenciación social que los engendraban. Al respecto, un ensayo de Carmen McEvoy sugiere cómo con la transformación de las sensibilidades acarreada por la modernización del nuevo siglo aparecieron nuevas tensiones en la dinámica cultural limeña. Con el colapso del antiguo republicanismo cívico tras la guerra con Chile, los proyectos liberales como el de Pardo perdieron curso. Las figuras de los empleados, pequeños comerciantes y artesanos decimonónicos coligados políticamente con el antiguo estamento señorial en nombre de las virtudes de un utópico ordenamiento liberal se difuminaban ante el avance del capitalismo y, junto con ello, aparecían unas clases medias más extensas, con mayor autonomía para elaborar su visión de la realidad y definir la escena pública37.
Sin desaparecer, el culto republicano a la “decencia” se reciclaba, pues si bien el cuidado de las apariencias mantuvo su importancia, estas ya no podían consistir en los valores aristocráticos de recato, sobriedad y devoción religiosa que el reducido sector mesocrático de “gentes de bien” se había esmerado en cultivar para no ser segregada por los más pudientes38. Al revés, con el crecimiento económico urbano de los regímenes civilistas de la República Aristocrática39, la incipiente clase media de preguerra se amplió y tomó al consumo conspicuo de productos importados y nuevos estilos de vida como emblemas de su “decencia” para identificarse con “el huaico de los improvisados por el dinero” que, en palabras de Pedro Dávalos y Lissón40, nutrió las filas de la oligarquía. Estilo ostentatorio que señalaba el crepúsculo del fundamento económico de la sociedad señorial poscolonial, pero no la liquidación de los ideales del republicanismo tradicional. Su pretensión de imitar a las clases altas y evitar confundirse con las más bajas promovió la exclusión étnica, aunque ello no impidiese que parte de ellas, las más educadas, alcanzase suficiente autonomía para no tener a la oligarquía como grupo político de referencia. Javier Díaz-Albertini destaca la ambivalencia generada por esa posición de medianía, pues permitiría, ya sea estrategias de distinción a través de la educación y la producción intelectual, ya sea alianzas ideológicas con los incipientes grupos obreros y artesanales urbanos, dado el apreciable número de empleados subalternos de clase media41. Esa conjunción de subalternidad laboral con control sobre el conocimiento y cierta ética republicana de la “vocación de servicio” de empleados y profesionales universitarios ha sido decisiva para hacer de esa clase media la “depositaria de una cultura política igualitaria”, como en otros países42, dándole un lugar prominente en la reflexión sobre la cultura nacional. Por contar con mucho más ocasiones de producción, fuentes de información y públicos que las de inicios de la República, los intelectuales de las generaciones del Novecientos y del Centenario pudieron crear una “ciudad letrada” en la que circulaban profusamente las nuevas ideas a través de revistas y periódicos, lo cual materializó lo nacional como “comunidad imaginada” más sólidamente que cien años antes. Estas élites podían percibir y recoger los nuevos sentidos comunes flotantes en el ambiente, interpretarlos y diseminarlos en el espacio público, con ello legitimándolos, rompiendo con atraso algunas fibras del cordón umbilical que unía las mentalidades con el orden colonial y dándole al sujeto capacidad propia para ver su destino y su lazo con el país de otra manera. Veamos cómo la cultura urbana fue siendo afectada por esa modernización.
Desde las décadas del auge guanero las autoridades acompañaron la ampliación física de Lima con medidas de fomento del cambio de costumbres, pero sin éxito, como lo ha investigado Fanni Muñoz43. El mantenimiento de un nutrido calendario de festividades religiosas, de espectáculos de origen colonial (corridas de toros, peleas de gallos), así como de la socialidad (paseos, tertulias, juegos de azar), se prolongaron hasta el siglo XX. Por encima de los evidentes signos de progreso material, como la iluminación nocturna a gas (1855) y la demolición de las murallas de la ciudad (1868)44, prevaleció la estructura social heredada, con sus relaciones patrimonialistas de señores o “gente decente” y grupos subalternos, entre los cuales los esclavos manumisos mantenían siempre su sometimiento estamental. En cambio, el emprendimiento civilista de inicios de siglo contó con una población mucho mayor. Eran 81.716 en 1876 contra 112.852 en 1908, con una proporción mucho mayor de asalariados, además del contingente notable de inmigrantes del interior y de ultramar, con lo que se alcanzaba una masa crítica suficiente para animar un mercado de consumo que fuese más allá de los linderos exclusivos de los más ricos. Juan Günther muestra cómo en pocos años Lima se expandió, adoptando el trazo de largas y anchas avenidas, plazas con nombres y monumentos alusivos a héroes y acontecimientos de la historia nacional y parques públicos45. Haber seguido el modelo parisino de Haussmann, urbanista de Napoleón III, no fue simple casualidad: era adoptar, como en otras ciudades del continente46, el paradigma de la ciudad moderna, tanto por su funcionalidad para un intercambio densificado, como por el despliegue simbólico para comunicar identidad. Monumentos de piedra o metal erigidos a militares, líderes políticos, batallas u otros hechos históricos notables que constituían verdaderas efemérides espaciales eran ofrecidos a la contemplación del citadino para que, en su día a día, se familiarizase con los emblemas de esa religión cívica. La ciudad misma, presentada como un relato grandioso destinado a perennizarse, como el mármol de los mausoleos contenía entonces los significantes de la identidad de sus habitantes.
Por lo tanto, el inicio de un Estado peruano fiscal y administrativamente consistente desde 1895 no se limitaba a establecer instituciones mínimamente sólidas, sino a la generación y organización de símbolos47. De ahí que en una cultura nacional, exista generalmente una tensión entre lo impuest o desde arriba y los acervos venidos de abajo. El impulso modernizador estatal de la República Aristocrática consistió en liquidar ciertos lastres de la herencia colonial, al menos en Lima. Fomentar el deporte, la educación, la asistencia al teatro y al cine formaba parte de las tareas de “domesticar” al sujeto no civilizado para la óptica oficial, inculcándole el control sobre sus impulsos, las maneras adecuadas de convivencia social, conciencia del país y conocimientos para hacerlo productivo48. Si bien es cierto que el deporte y los espectáculos de teatro y variedades, y a partir de 1908 del cine49, eran económicamente accesibles a la mayoría de Lima, resulta difícil afirmar que estos cambios acercasen las culturas elitarias a las populares, o que se rompía con el pasado, como por ejemplo ocurrió con el Buenos Aires de la inmigración europea. Dicho de otro modo, si el alcalde Federico Elguera prohibió construir balcones coloniales por identificari os con el atraso, pero no podía hacerlo con las mentalidades. De hecho, la extrema heterogeneidad del país ha hecho difícilmente viable la idea de desarrollar una cultura nacional moderna, a semejanza de los países occidentales industrializados, por dos razones que tomo del sociólogo brasileño Renato Ortiz.
Primero, las desigualdades acentuaron desde inicios del siglo pasado la discontinuidad que existe entre memoria colectiva y memoria nacional. Mientras que las vivencias de cada sujeto lo hacen depositario de su parte de memoria colectiva, vale decir, de los recuerdos compartidos con sus grupos de pertenencia, la memoria nacional trasciende las especificidades; salvo excepción, no se plasma en la cotidianidad. Es, señala Ortiz, una tradición inventada, “… construida por una instancia exterior a las consciencias individuales, el Estado, e integra un campo de poder”50.
Ahora bien, una memoria nacional requiere materializar los símbolos que la encarnan, haciéndolos reconocibles y pasibles de identificación y admiración por todos los ciudadanos para que esta constituya el vasto repertorio de símbolos oficiales de una cultura nacional. Así, el establecimiento de culturas nacionales ha estado inevitablemente asociado con la urbe moderna y la ciudadanía. Del modélico caso parisino que reseña Ortiz, puede inferirse una serie de obras y ordenamientos fundacionales dirigidos a cimentar valores nacionales. Son las efemérides y fechas conmemorativas que marcan la temporalidad cívica; los emblemas de veneración pública, como la bandera y el himno; los espacios, edificaciones y monumentos urbanos, que celebran hechos y sujetos notables, que según su ubicación ocupan un lugar jerárquico; los contenidos educativos en la materia. Así, las amplias avenidas y plazas de la Lima cuyos gobernantes aspiraron a modernizar en la primera mitad del siglo XX fueron adornadas con estatuas y conmemoraciones arquitectónicas de batallas, héroes militares y hombres públicos insignes consagrados por la historia oficial, lo que incluso alcanzó a la toponimia de las ciudades al ponerse a las calles los nombres de personas expresamente elegidas para ser perennizadas con ello.
Y, en segundo lugar, también hay una paradójica disyunción entre memoria nacional y modernidad. Aquella se cimienta sobre tradiciones inventadas que aspiran a la inmutabilidad, a ser las esencias de una personalidad colectiva. Lo podemos ver en los estilos arquitectónicos de las edificaciones oficiales, que pretenden cierto clasicismo y a menudo toman como modelo a la plástica monumental grecorromana (el Palacio de Justicia), o ciertas variantes estilizadas del barroco (Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima), y algunas más recientes, una volumetría gruesa y ortogonal de vidrio y concreto armado cuyas connotaciones de autoridad e inaccesibilidad delatan su inspiración militarista. Todo ello funciona en los espacios sociales específicos correspondientes a cada país y se circunscriben a la temporalidad del metarrelato nacional al que simbolizan51. En cambio, la experiencia de la modernidad no tiene fronteras; en ella, imperan la racionalidad, la funcionalidad y el espíritu de sistema, y afectan la sensibilidad del sujeto inmerso en ella. Pero, frente a la fascinación de las ofertas simbólicas que trae el consumo en los mercados abiertos, está el contrapeso del anonimato en la calle y en el trabajo, de la fugacidad y despersonalización de las relaciones sociales, corolario de lo cual es la nostalgia de la tradiciones anteriores que, en el Perú de inicios del siglo XX, llevaron a la idealización del pasado.
No es casualidad que la modernización y el estado de ánimo de aquella época influyesen en la sustentación de las élites de entonces de ciertos rasgos propios que se agregaban a la cultura nacional en formación, tanto en el criollismo como en el indigenismo. El criollismo es al mismo tiempo una forma cultural costeña urbana y un discurso retrospectivo y defensivo que ingresó al sentido común. Julio Ortega no se equivoca al comentar La flor de la canela de Chabuca Granda afirmando que “… el río, el puente y la alameda son, al final, creaciones del discurso. Mucho más importantes en la añoranza que en su modesta realidad”52.
Pero la evocación criolla tiene algo de ambivalente. El elemento nostálgico de esa “Lima que se va”, utilizando el título de José Gálvez, se torna en sentido común, como reacción frente a lo que quizá se percibió como la desnaturalización de aquella “autenticidad” de la molicie y de lo festivo que quedó en el pasado. O como la queja de aquellos cuya pobreza se hizo intolerable ante la arremetida del pragmatismo capitalista. El criollismo es urbano, por tener como escena a la calle, los lugares de acceso común a todos, es decir, el primer espacio público que creció y se transformó en el país. Recordando que aristócratas y populares se cruzaban en las calles limeñas del siglo XIX e incluso tenían residencias contiguas, constatemos que la modernización introducía separaciones espaciales, pues la élite empezaba a mudarse a barrios nuevos. La arcadia criolla es por lo tanto integradora y policlasista, pues idealizadamente “… el pueblo ocupa ahora el espacio abandonado de la tradición y, desde sus ruinas, reconstruye la precaria salud social por lo cual (…) el espacio de lo nacional es identificado con la tradición venida a menos, con el mercado de la pobreza”53.
De ahí que el elogio de “la gracia” y la picardía criollas, el culto a la jarana y la mitificación de cierto acervo particular (cocina, jerga, música, procesiones, etcétera), tienda a construir una identidad cultural basada en valores de transacción y ensayos de heterogénea legitimidad social, como el mismo Ortega señala. La eficacia simbólica del criollismo hace necesario precisamente distinguir entre historia cultural y tradiciones inventadas, como lo ilustra buena parte de la obra de Ricardo Palma, que es el gran relato del criollismo. Hay otros escritores, menos conocidos, que podrían dar otra visión de la vida limeña54. Si una identidad colectiva moderna se construye bajo circunstancias concretas y, por lo tanto, selectivas, la Lima de turrones de doña Pepa y calesas no es la misma que la de las coimas y los callejones. Por ello, queda una pregunta acerca de qué otras alternativas pudo haber para significar al mundo criollo fuera de las mistificaciones más conocidas55.
Mayor que la combinación de orientaciones modernistas del Perú oficial y el elogio ambivalente del criollismo por la clase media, es la distancia que separa la cultura costeña del indigenismo cusqueño. En una y otra, la relación entre superiores y subalternos es determinante para definir la cultura nacional. Mientras el afán oligárquico consistía en occidentalizar y fomentar el productivismo controlando la presunta holgazanería y sensualidad, en la visión cusqueña, había una idealización de lo indígena.
La Revista Universitaria, mencionada más arriba, catalizó un movimiento intelectual con intereses en varios campos, comprometido en el rescate de la cultura del campesinado, en incorporarlo a la vida nacional y en “borrar las diferencias étnicas y sociales que lo colocan en un plano inferior”56. Según reseña un estudio de Marisol de la Cadena, el doctor Alberto Giesecke, rector de la Universidad San Antonio Abad y animador de la publicación, emprendió en 1912 un censo del Cusco en que figuraba la adscripción racial de cada censado (“blanco”, “mestizo” e “indio”). Esta taxonomía estrictamente fenotípica tendía a “poner a cada uno en su lugar”, en otros términos, a esencializar la condición de indígena, diferenciándola de la mestiza, y a “blanquear” a los cusqueños no indígenas poniéndolos en la élite57. Esta primera etapa del indigenismo cusqueño era la traducción de un clima social que exigía marcar esas distancias, afirmando lazos comunes de una región que, por historia, debía ser una especie de ombligo identitario de la nación, sin que los enunciadores de esas ideas perdiesen su superioridad. Pero ¿a título de qué pretendía esa oligarquía cusqueña ser capa dirigente en un discurso cultural indigenista? De la Cadena destaca el distingo de estas élites indigenistas cusqueñas entre el indígena real de entonces y su idealización incásica. El primero era la versión degenerada por siglos de coloniaje del segundo. Y a cada uno correspondía una competencia lingüística: el estamento superior reclamaba su dominio del cápac simi, lo que fue el habla de la nobleza incaica, la “académica” efectivamente conservada; en cambio los indígenas habían seguido expresándose en el quechua demótico, el runa simi. Esta línea de demarcación lingüística entre unos y otros exoneraba a la clase superior de ser incluida en las zonas borrosas del mestizaje biológico, justificando también su misión local de redención paternalista mediante la preservación de la “raza” sin la contaminación de la mezcla, considerada dañina. Con ello, esta élite se proyectaba a escala del país, pues constituía una visión de la nacionalidad con una continuidad en el tiempo. Después de 1920, la cuestión del indigenismo ingresa a un segundo momento en que se matizó. Bajo el influjo del comunismo y del aprismo incipientes, la realidad y la conveniencia del mestizaje fueron aceptadas58. Estas ideas “neoindianistas” contienen un planteamiento intercultural, pero con un fuerte acento en lo autóctono, interpretado como una esencia de elementos naturales, determinantes por su fuerza telúrica. Así, este momento pleno del indigenismo va a descalificar al hispanismo de las élites capitalinas: “Los intensos discursos y escritos de los cusqueños tomaron cuerpo como ‘serranismo’: un fuerte sentimiento desde donde se construyó una versión de nacionalismo, contestataria del promovido por Lima”59.
En este serranismo y en el criollismo, había (y aún hay) una jerarquización que distingue entre la “gente decente”, es decir, la capa superior, y las categorías comprendidas en el genérico “pueblo”. El celo por distinguirse de los subalternos implicó cultivar valores señoriales y de honor de origen español, como lo ilustra David Parker en su estudio sobre las apariencias de “decencia” de las clases medias empobrecidas de la Lima del Novecientos. La “decencia” en el Cusco era la de un aristocratismo incásico, quechuahablante y autodenominado blanco, así como, en Lima, correspondía a afirmar la cuna y el apellido, antes que el dinero. Entonces, así como en el Cusco el ingrediente antilimeño de las élites era defensivo, en Lima lo era la reivindicación del linaje frente al dinero de las clases sociales ascendentes de origen no hispánico60. En las situaciones que tipifican ambas ciudades, se reconoce una dificultad de ubicación de las categorías sociales que emergen con la modernización capitalista: la resistencia que enfrenta una posición de medianía ahí en donde el filo de la jerarquía cortaba tajantemente al mundo social en dos partes, aun así la inferior fuese diversa.
Clases medias en esa Lima, mestizos y mestizas en el Cusco, son también los apelativos genéricos de grupos que, viviendo procesos de diferenciación, oscilaban entre autoidentificarse y ser identificados por los demás. Estas dinámicas de interpelación y constitución de nuevos sujetos sociales son importantes para entender las transformaciones culturales modernas. Traduce un problema previo de definición de la realidad, pues la denominación del sujeto permanece como algo irresuelto y móvil, que puede cambiar según la posición ocupada por interpelante e interpelado. “Indio”, “cholo”, “campesino” o “de clase media” son significantes que designan a un sujeto específico y al mismo tiempo la posición de quien lo nombra y lo tipifica, que adquieren un cariz especial al tratarse de la generación de “sentimientos nacionales”. Movimientos sociales emergentes en costa y sierra61 y el crecimiento de Lima, que para 1920 se acercaba a los 225.000 habitantes, desafiaban a los grupos dirigentes a elaborar un pensamiento más orgánico e incluyente sobre lo nacional. Las preguntas ya no surgían ni de la desmoralización de la derrota frente a Chile ni de la quiebra económica. Al provenir de la evidencia de conflictos políticos derivados de la dominación cultural y social, convocaban con urgencia al planteamiento de soluciones. Se enervaba una “cuestión identitaria” poniendo en tela de juicio la ralas bases simbólicas sobre las que se edificó la República en el siglo XIX. Los miembros de la intelligentsia de la Generación del Centenario —Mariátegui, Haya, Basadre— plasmaron estas preguntas en unos textos que hablaban de las mayorías excluidas en toda su heterogeneidad cultural y proponían una acción política que, al menos segmentariamente, las iniciaba en la vida ciudadana62. Se inauguraba así una nueva etapa de la constitución de nuevos sujetos sociales, por ellos mismos o por el discurso de los otros.
La entrada a Palacio de Leguía en 1919 mediante un golpe de Estado es importante por marcar la quiebra de la oligarquía. Puede afirmarse con Bourricaud que desde entonces la derecha peruana no volvió a tener un partido propio63. El régimen de Leguía buscó diferenciarse de los anteriores mediante una ampliación de alianzas y la adopción de una perspectiva expresamente modernizadora a escala nacional. Por ello, hizo suyas las banderas indigenistas, creando organismos estatales de defensa del campesinado indígena, en velado, pero insólito, enfrentamiento con los gamonales. No obstante, este indigenismo de ribetes paternalistas duró pocos años64, tras los cuales el leguiismo se volvió conservador, pero impulsor de nuevas clases medias y de abundantes obras públicas.
Esto último es importante por cuanto la formación de una cultura nacional no pasa solo por la escena política. A Leguía se le recuerda por el crecimiento que experimentó la capital a lo largo de su oncenio, que seguramente tiene en su haber el eclipse de la añoranza criollista de las décadas anteriores. Obviamente, la diferenciación social y ocupacional que acompañó a la expansión urbana (375.000 habitantes en 1931) reforzó sin duda el centralismo económico y aumentó las distancias económicas entre el interior y la capital65. Esto implicó una transformación de las mentalidades, pues los lugares correlativos entre las élites y el sentido común popular se modificaban. Si bien es cierto que el poder económico oligárquico y su espíritu señorial quedaron poco afectados hasta los años cincuenta para quebrarse a fines de los sesenta, no cabe duda de que las matrices de la memoria popular urbana iniciaron un proceso de liberación más temprano, dejando descolocadas a las élites. Mientras los procesos políticos seguían controlados por un poder oligárquico, la secularización de una sociedad ya regida por el mercado se hacía incontenible. Recuérdese que el colapso posterior a la guerra con Chile condujo a mediano plazo a la extinción de buena parte de los rasgos de la herencia colonial. La estrictez del catolicismo decimonónico se enfrió. Más aun, el restablecimiento de la hegemonía oligárquica alcanzado durante la República Aristocrática difícilmente podía respaldarse solo en valores religiosos. Por ello, la contratación de una misión militar francesa por Nicolás de Piérola en 1896 no consistió solo en profesionalizar al ejército. Los instructores eran oficiales de la III República Francesa, de un país también derrotado y con gobiernos anticlericales66. Por ello, y seguramente sin que ello fuese algo expresamente buscado, el culto a los héroes y a los valores patrios confluyó con la ampliación de la ciudad.
Como señalamos más arriba, el trazo de las grandes vías, plazas y parques obedecía a una versión criolla de urbanismo europeo, pero la abundancia de monumentos escultóricos y de toponimia militar en las nuevas calles respondían al peso que secularmente habían tenido los institutos armados67. Además, el mantenimiento de un espíritu jerárquico y una simbólica castrense confluyó con una modernización en que los referentes culturales tradicionales tendían a diluirse. En otros términos, debe prestarse atención a que una cultura se va construyendo de modo no consciente, pero sistemático, como un paquete de prácticas y bienes simbólicos más o menos integrado, pero con elementos contradictorios y dispares entre sí. De los años diez a los setenta, la urbanización limeña contuvo una reescritura de la historia sobre el espacio urbano que, observada retrospectivamente, es un relato que ensalza sobre todo al poder, acaso más militar que civil. Plástica monumental, que es uno de los tantos ladrillos con que se edifica una cultura moderna, de cuyos aspectos políticos es mejor observar el largo plazo, pues cuenta menos fijarse en cuántos regímenes militares ha habido y cuándo, que en la continuidad de un largo proceso de secularización. En este, siguiendo la idea de Weber, la religiosidad se disipaba y trasladaba al fuero interior, pero sin un Estado moderno que validase o proveyese una simbólica secularizada de recambio convincente y una ética social. En suma, quedaba de manifiesto la fragilidad política de los regímenes civiles oligárquicos que, por mantener buenas relaciones con la Fuerzas Armadas entre las décadas del treinta y el sesenta, fomentaron esa iconografía castrense, descuidando además la integración nacional que necesariamente entrañaba la modernización. Desde los años veinte, el crecimiento de Lima, inimitable en el interior del país por su monumentalidad, por los largos recorridos que sus amplias vías permiten y por su variada oferta de consumo, consolidó un centralismo tan económico como mental que no era solo corolario del poder económico, sino del centralismo de las sucesivas clases políticas mismas.
Por el contrario, la región serrana durante el mismo periodo no experimentó una modernización equivalente. La baja productividad, el mantenimiento de técnicas tradicionales y las exacciones de los latifundistas fueron provocando un lento declive de las comunidades a medida que el comercio y el salario se implantaban en las pequeñas localidades serranas. El intercambio desigual ha ido erosionando una autonomía comunitaria que, de ser idealizada por indigenistas como Castro Pozo, reveló ser una mistificación, de cuya evidencia dan cuenta los estudios antropológicos a partir de la década del cincuenta, mostrando que las relaciones con el exterior habían determinado una dinámica permanente de adaptación68. Además, la tesis de José María Arguedas sobre las comunidades de Extremadura sustentaba que las andinas no eran una simple supervivencia precolombina, pues su organización se basaba en los ayuntamientos españoles69. Pero, pese a que la atomización del trabajo comunal en 1961 era un hecho antiguo y las grandes migraciones hacia la costa entraban a su momento de mayor intensidad, aun en la sierra sur70, estos contrastes económicos no dejan de sugerir una figura dualista en la relación costa-sierra. Sin embargo, desde la óptica de la construcción de una cultura nacional, lo interesante es confrontar el cambio diferencial de mentalidades entre estas regiones. Cotler recoge un indicador interesante: en 1966, solo el 0,4 por ciento del parque de receptores de televisión estaba en la sierra71.
Por cierto, las desigualdades estructurales explican el ahondamiento de estas diferencias, aunque no hayan sido el factor exclusivo. Luis E. Valcárcel, el más conocido de los intelectuales indigenistas, fue nombrado Ministro de Educación en 1945. Durante los dos años de su gestión, creó unos Núcleos Escolares Campesinos (inspirado en un modelo norteamericano) que debían impartir una educación en comunidades (consideradas en la época prácticamente como reproducción del ayllu precolombino) en la que se perennizasen la “pureza” de la particularidad cultural indígena (lengua, costumbres, creencias, técnicas, etcétera) para mantener a estos “indígenas” fuera de la contaminación occidental. Tracy L. Devine72 considera que, pese a lo avanzado de la medida para la época (balanceaba el peso del hispanismo, además), resultaba inconveniente, pues aislaba al campesinado del mundo exterior al mismo tiempo que repudiaba el mestizaje, cuyo avance era creciente. La idea de Valcárcel no se refería explícitamente al fenotipo biológico: lo condenable para él era el mestizaje cultural. A fin de cuentas, el hispanismo y el indigenismo terminaban dándose la mano en tanto ambos eran excluyentes y carentes de sustento real, con la salvedad de que el primero era de lejos el dominante, y servía, pese a negarlo para mantener un orden injusto y premoderno. Pero el elemento principal de la tesis de Devine nos retrotrae al tema de la constitución del Otro como sujeto cultural desde fuera. Constatamos que a lo largo de la historia republicana las identidades de un país tan diverso han sido impuestas según y desde la óptica de quien las enuncia, tanto para naturalizar una condición que es histórica y dinámica, el indígena o el mestizo como degenerados e ineptos, para caracterizar un momento particular de la vida de una sociedad —la mistificación del criollismo, el culto a los héroes—, o bien para servir al autoelogio.