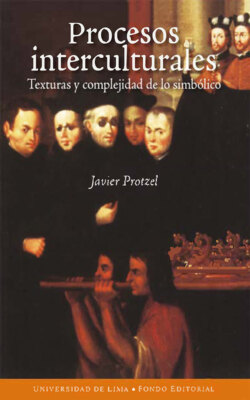Читать книгу Procesos interculturales - Javier Protzel - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2 Sobre la cultura nacional y la erosión del Estado-nación
ОглавлениеAdemás de ser un asunto de estructuras jurídico-políticas e intercambio económico, la realidad del Estado-nación comporta una dimensión subjetiva que es no menos fundamental. Esta última no es ni inmóvil ni espontánea: se nutre de una variedad de acervos, creencias y percepciones resultante de las correlaciones de fuerzas siempre provisionales y cambiantes mantenidas a lo largo del tiempo por las colectividades que habitan en su territorio. Los componentes de aquello que, al convertirse en cultura “oficial”, encarna a la nación como conjunto son, por lo tanto, materiales simbólicos y discursivos que a menudo se han impuesto políticamente, fruto de la pugna o la negociación, a semejanza de las culturas que les sirven de modelo, las del Estado-nación occidental moderno. Dicho muy simplemente, aunque lo nacional se origina en la experiencia de la identidad vivida por cada cual, también es relato contado, leído, aprendido a través de las instituciones en que estamos inmersos y de quienes organizan esos materiales. Pero es prácticamente imposible que los discursos políticos y académicos sobre esa cultura nacional no se desfasen con respecto a los de la experiencia cotidiana. Distancia que ha sido y es constante en el Perú, sin que la diversidad pueda explicarla, debiendo más bien interrogarse el rol desempeñado por los grupos dominantes en sucesivas escenas gubernativas. El persistente telón de fondo de desigualdad y diferencias étnico-culturales impide pensar seriamente, tanto en un proceso acabado de construcción nacional, como en la existencia de élites durables y socialmente influyentes capaces de elaborar una visión consistente sobre nuestras identidades. Así, frente a los elementos de continuidad en el espacio y en el tiempo contenidos en “la promesa de la vida peruana” que Basadre quiso intuir hace más de medio siglo como principio integrador de la nación, los escenarios posteriores han tenido efectos imprevistos, disruptivos1.
El propósito de este ensayo es hacer una síntesis interpretativa sobre las dificultades de construcción de una cultura nacional y de reflexionar sobre sus consecuencias en el marco contemporáneo de mundialización. Pretendo establecer selectivamente líneas de continuidad entre el pasado republicano y el presente, en particular de los avatares de las mentalidades, de la problemática étnico-cultural, y la evolución y acceso a los bienes simbólicos modernos, mostrando hasta qué punto ese proceso resulta frustrante e incompleto. Efectivamente, el déficit gubernativo del último medio siglo y la subsistente, aunque mitigada jerarquización económica y étnica, son señales de una modernidad incompleta por más que el país se inserte en las redes de la sociedad de información. La modernización del país ha consistido sobre todo en una serie de caminos alternativos, emprendidos desde abajo, cuyo componente integrador lo aportan menos las élites y el Estado que tres generaciones de migración y urbanización. El vacío dirigencial que de ello se deriva ubica en un lugar particular a las industrias culturales y al mercado como mediaciones de distintos diálogos interculturales que trascienden la dualidad criollo/andino, pues estos se convierten en eficaces generadores de sentido común y difusores de nuevos referentes simbólicos.
Las innumerables mezclas ocurridas desde la Conquista no le confieren por sí una “originalidad” primordial o un carácter “único” al Perú. Suele olvidarse que prácticamente todo el planeta es territorio de mezclas. Sin embargo, ¿por qué no tiene la reflexión intercultural el mismo significado, por ejemplo, para los italianos con su multiplicidad de ancestros étnicos o para el melting pot cultural de Estados Unidos que para los peruanos? La dinámica entre matrices culturales es hoy particularmente pertinente, porque los conflictos étnico-culturales subsisten actualmente menos entre categorías sociales, aparte las unas de las otras, que “dentro” del individuo, como condicionante de procesos de subjetivación teñidos de una baja autoestima que se proyecta al resto de los campos de la cultura.
Una encuesta de Apoyo a residentes en Lima señalaba en junio del 2005 que el 77 por ciento de la muestra se iría a vivir fuera del país si tuviese la oportunidad, contra el 71 por ciento registrado en 19912. Si es innegable que el sentimiento nacional se mantiene incluso fuera de las fronteras, de lo que tampoco cabe duda es de que vivir dentro de ellas es para muchos algo insostenible, como si la brecha entre “país legal” y “país profundo” señalada por Basadre estuviese localizada en la subjetividad, independientemente de la geografía.