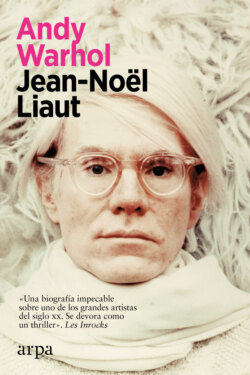Читать книгу Andy Warhol - Jean-Noel Liaut - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO III LA ORACIÓN, EL DIBUJO Y EL CINE
ОглавлениеA los diez años, Andy Warhol era un ratón en un mundo de gatos. En el colegio, al que le obligaron a regresar, era discreto hasta la invisibilidad, y no tenía más que un deseo, el de volver a casa con Julia. Ella lo sobreprotegía, porque era su hijito frágil, y él prefería el refugio de su habitación a las aventuras que pudiera ofrecerle el mundo exterior. Detestaba los deportes, y a los ojos de sus hermanos y de los demás chicos del barrio, que no vivían más que para el béisbol, era un gallina. Si Andy asistía al estadio, era solo por ayudar a Paul y John a vender cacahuetes las tardes de partido, y ganar algo para poder ir todos los sábados al cine. Aquel muchachito sin pigmento en la piel y con la nariz roja era demasiado afeminado y todo un engorro para la Norteamérica de los años treinta, y más aún para el Pittsburgh de la época. Pero sobresalía en una faceta: el dibujo.
Andek se hacía perdonar dibujando el retrato de sus allegados y de los vecinos de la calle Dawson. Cuando dibujaba era él de verdad, daba lo mejor de sí mismo y se ganaba a los demás, que se sentían halagados al reconocer sus rasgos en los ágiles trazos de su lápiz. En el tiempo que tardaba en hacer un boceto, obtenía el respeto de la gente. Aprovechaba además su habilidad para ganar unos centavos vendiendo los dibujos a sus ocasionales modelos. Un profesor de la escuela primaria, asombrado por su talento, lo recomendó para que asistiera a los cursos de arte de los sábados que ofrecía el Carnegie Museum of Art, considerado como el primer museo de arte moderno del país. Criado en un medio de una perfecta estrechez intelectual, Andy emergió por fin de los espinos al recibir una enseñanza de gran calidad y descubrir por vez primera las obras de arte. La diversidad social le abrió igualmente los ojos, pues algunos de los otros niños llegaban al centro en coche con chófer y acompañados por una madre que parecía salida de una revista.
En casa, ¿se daba cuenta Andy de que su padre no era ya más que una sombra de sí mismo, agotado por años de trabajo en unas condiciones durísimas? Paul y John pensaban que su hermano pequeño sobreactuaba a veces en su papel de niño enfermo, con el fin de salirse más fácilmente con la suya. A la menor contrariedad, sufría una nueva crisis nerviosa y no volvía a salir de casa durante días enteros, en ocasiones semanas. Tiranizaba entonces a toda la familia, que vivía al dictado de las vicisitudes de su salud. Prisionero de un mundo en el que únicamente su madre tenía un papel relevante, Andek dejaba que sus hermanos, mucho más maduros que él, se preocuparan por Andrej, como también hacía Julia, dividida entre un hijo enfermizo y un marido que languidecía a simple vista. Proporcionar a su familia una vida lo más digna posible había sido la única prioridad de aquel hombre responsable y serio, a quien parecía haber abandonado la alegría de vivir. Con dieciséis años, Paul había interrumpido sus estudios para trabajar en una acería y ayudar a su padre. Su salario supuso una gran ayuda para la familia. Sin embargo, Andrej no pensó ni por un momento en bajar el ritmo, siguió trabajando doce horas al día y seis días a la semana, ahorrando cada dólar para el día de mañana. El camino que había recorrido desde su marcha de Miková era admirable: había sido capaz de comprar la casa en la que vivían y de criar a tres hijos en tiempos de crisis. Pero sus fuerzas menguaban y ya solo era un recuerdo del que había sido.
El 6 de mayo de 1942, Andrej fue hospitalizado como consecuencia de intensos dolores abdominales. Julia quedó persuadida para el resto de su vida de que había bebido agua contaminada en su puesto de trabajo. Su estado empeoró rápidamente, y murió el 15 de mayo, con cincuenta y dos años, víctima de una peritonitis tuberculosa, según reveló la autopsia. Esta tragedia sobrevenía cinco meses después de la entrada de Estados Unidos en la guerra, y Julia, que conservaba un recuerdo aterrador del conflicto de 1914 a 1918, se horrorizó al ver partir a gran número de jóvenes soldados, por cuanto sus hijos mayores pronto cumplirían la edad para ser llamados a filas. Paul tendría que unirse a la marina a partir de 1943, el clima era de tristeza generalizada. Andrej estuvo de cuerpo presente en su ataúd en el centro del salón de Dawson Street durante tres días, tal como mandaba la tradición. Andy, que por entonces contaba trece años de edad, no quiso ver a su padre muerto ni asistir al funeral. Su madre lo aceptó, pues temía que un golpe emocional demasiado intenso pudiera provocar un nuevo ataque de mal de San Vito. En aquel estadio estaban ya presentes todos los elementos constitutivos de la personalidad de Andy Warhol: las composiciones florales de hojalata de su madre llevaban en su interior sus futuros cuadros de botes de conserva, y el alineamiento de los iconos en su pequeña iglesia de madera le inspiraría un día sus retratos en serigrafía. La hipocondría y la fobia incontrolable a los microbios, la fidelidad a la misa, la pasión por el cine, un físico diseñado por la enfermedad, una carrera de ilustrador y pintor, el rechazo a los hospitales y la negación categórica de la muerte. Durante su edad adulta, Warhol no asistiría jamás a unos funerales, ni siquiera a los de Julia en 1972.
Antes de morir, Andrej había reunido el dinero suficiente para garantizar la transición inmediata y pagar una parte de los estudios de Andy, pues había comprendido que, de sus tres hijos, él sería el único que podría ir a la universidad. Como padre y esposo prudente y sensato, había comprendido también que solo John, de dieciséis años de edad por entonces, podría velar por sus finanzas, ya que Julia no entendía nada de cuentas y Paul era aficionado a los juegos de azar. De modo que, poco antes del final de su vida, Andrej nombró jefe de familia a John, quien cumplió con esta responsabilidad con un discernimiento sin tacha. Julia, viuda a los cuarenta y nueve años, se sentía completamente desorientada. A la menor contrariedad, se ponía a rezar de rodillas con sus tres hijos. «Tras la muerte de su marido, Julia se aferró a Andy, al igual que él había hecho con ella durante toda su infancia. Contrajeron ambos una especie de pacto de asistencia mutua. A John le dirá que sin Andy nunca habría podido soportar aquellos tiempos difíciles», escribió Victor Bockris.1
En la calle Dawson, la situación era siempre tensa, como un hilo a punto de romperse: Julia y Andy se encerraban en su mundo, mientras que Paul sentía rencor hacia John por el hecho de que este hubiera sido el elegido por su padre. Claro que, ¿cómo reprochárselo? ¿Acaso él no había abandonado sus estudios con dieciséis años para ayudar a los suyos mediante su salario? ¿Cómo no comprender un sentimiento mezcla de ira e injusticia? En cuanto a John, tampoco era de extrañar que en ocasiones se sintiera abrumado por el peso de una carga como aquella. Las cosas no mejoraron en el seno del hogar cuando Paul se casó, en 1943. Como no tenía recursos para alquilar una vivienda, el matrimonio se instaló en casa de los Warhola, a cambio de una pequeña cuota que pagaban a Julia. La esposa no contribuyó al consenso, pues no ocultaba que no le gustaba Andy: un adolescente mimado por su madre cuyos gestos amanerados le molestaban. A sus ojos, no era un varón digno de tal nombre. Todo la exasperaba, incluido el hecho de que su marido llegara repetidamente tarde a casa. Los gritos eran frecuentes. Cuando Paul fue reclutado en la marina, John se puso a trabajar a tiempo completo para mantener a los suyos. Compraba fruta y verdura a los mayoristas y las revendía a particulares junto a su camioneta. Salía de casa al amanecer y volvía al final del día, agotado. Julia, por su parte, debía ocuparse de su nuera, que se había quedado embarazada. No dejaba de demostrarle hasta qué punto esta situación le suponía un esfuerzo extra, pues había tenido que volver a limpiar a domicilio, y el cansancio era hondo. Cuando el pequeño Paul nació en 1944, la joven mamá hubo de irse a vivir con sus propios padres, pues Julia cayó enferma de gravedad.
Se trataba de cáncer de colon. Le extirparon el intestino grueso, y tuvo que llevar una bolsa de colostomía de por vida. Soportó los peores sufrimientos y, más desvalida que nunca, ofreció a Andy el espectáculo de la desolación, él que tenía todavía en la cabeza la imagen de la agonía de su padre. Andy desarrolló una desconfianza incurable con respecto a los hospitales y los cirujanos, una aprensión que tendría repercusiones funestas en su propia salud. Rezaba mucho por su Matsuka, convencido de que también ella iba a morir. Su vínculo era tan profundo, para lo bueno y para lo malo, que era incapaz de imaginar la vida sin ella. Este pensamiento le era insoportable y buscaba refugio en la oración, a modo de amparo invisible y protector. Su madre sobrevivió y regresó a la casa de Dawson Street. Para entonces la oración se había convertido para él en una opción permanente, en un modo benefactor de confiarse, en un contraveneno infalible frente a la angustia y las dudas que jalonaron su vida.
Andy, adolescente solitario y acneico, tenía tres únicos refugios: la oración, el dibujo y el cine. Los sábados por la mañana en el Carnegie Museum, era el mejor alumno de la clase, para admiración tanto de profesores como de compañeros, pero su comportamiento distante se percibía como una falta de amabilidad, y era incapaz de entretejer lazos con los demás. Se sentía torpe y desplazado cuando observaba a los alumnos más aventajados, a los que consideraba semidioses descendidos de su Olimpo. «Andy experimentaba fascinación por los niños privilegiados», recordaba Ultra Violet. «Me señalaba y les decía a los demás: “¡Se ha criado en un castillo!”, como si eso fuera sinónimo de suerte y felicidad. Por mucho que le dijera que yo había tenido una infancia espantosamente desgraciada, no servía de nada. No he olvidado nunca hasta qué punto lo cautivaban algunas jóvenes como Edie Sedgwick o Marisa Berenson. “Además de guapísima, el padre de Marisa era diplomático, y ella con cinco años hablaba ya tres idiomas como cosa normal”, constataba, deslumbrado. Lo mismo sucedía con Benedetta Barzini, otra joven espléndida, adornada a sus ojos con todas las gracias: hija de un famoso periodista y diputado italiano, había empezado a viajar muy joven, como Marisa. Él no veía la soledad y la tristeza de nuestra infancia, era desconcertante. Si tus padres tenían dinero, si habías gozado de protección material, tenías que ser feliz, la ecuación para él era así de simple. Comprendí el porqué al leer las primeras biografías que aparecieron sobre él, tras su muerte. Nuestros problemas existenciales debían antojársele irrisorios y fútiles, carentes de fundamento real, pues su familia había conocido el infierno de la pobreza, tanto en Miková como en Pittsburgh».2
En Schenley High School, un instituto de secundaria de reputación mediocre, lo consideraban una especie de monstruo: la piel de la cara llena de granos, la nariz roja, el cabello blanco y ralo, una miopía que le confería una mirada de topo y por culpa de la cual necesitaba llevar unas gafas de vidrios muy gruesos; la voz aguda, y una virilidad apagada en un mundo en que la distinción entre chicos y chicas era neta y precisa. El mero hecho de mostrarse en público era ya dar carnaza al enemigo. Tenía que soportar las afrentas sin pestañear, sin darles a sus detractores la alegría de verlo herido por sus sarcasmos. Los imbéciles se unían contra él y lo insultaban, y Andy encajaba las ofensas sin rechistar, pero sin cambiar tampoco su comportamiento, sin cobardía, sin fingir aquello que no era ni sería nunca, como otros habrían intentado hacer. Ni la infancia ni la adolescencia fueron para él épocas luminosas, sino inviernos sin fin. Una juventud de náufrago. Conservó de todo ello un hondo pesimismo. Ya no volvería a dar su confianza sino en raras ocasiones, tal como demuestra la lectura de su diario. En Norteamérica, los anuncios publicitarios y las películas rezumaban machos musculosos de rasgos perfectos, que encarnaban un ideal de fuerza entre los alumnos de su edad. El hombre era presentado siempre en situación de poder. Se exaltaba una virilidad desmesurada, y un chico que no practicara ningún deporte no era hombre. Andy, que no buscaba más que la compañía de las chicas y huía de todo tipo de actividad física, era descalificado de entrada, se encontraba en permanente situación de inferioridad a ojos de sus contemporáneos.
Julia, que había demostrado una abertura de espíritu asombrosa para la época, le había dejado jugar con muñecas de cartón, a las que él recortaba vestidos de las revistas. Se divertía reproduciendo anuncios en que aparecían actrices proclamando los beneficios de ciertos cosméticos, y le encantaba imitar a Shirley Temple… Digamos que Pittsburgh formaba una tela de araña de la que se sentía prisionero y que soñaba con escapar de aquella comunidad humana grosera y carente de imaginación. «De nada, nada se obtiene», escribía Shakespeare en El rey Lear. El mundo en que vivían le parecía desprovisto de valor y rácano de bondades, aun si el amor y el apoyo incondicionales de Julia dulcificaban su vida cotidiana. Al atardecer, madre e hijo se sentaban delante de la radio a escuchar las últimas noticias de la guerra. A Andy le gustaba hablar de los soldados caídos en el frente. La muerte alimentaba sus conversaciones, como más tarde alimentaría su obra. Este atractivo morboso no es raro en la adolescencia, pero en él tomó proporciones alarmantes. Julia, que evocaba con frecuencia a sus difuntos y cultivaba cierto gusto por la desdicha, había fomentado en cierto modo en él estas inclinaciones. ¿Alentando aquella melancolía compartida era como pensaban afrontar mejor las adversidades que les deparara el futuro?
Alumno estudioso, Andy obtuvo en 1945, a los diecisiete años, el equivalente en Estados Unidos del bachillerato. En septiembre del mismo año entró en el Carnegie Institute of Technologie de Pittsburgh, reputado por la calidad de su enseñanza artística. Con motivo de la matriculación en este centro, se enteró de que sus padres habían omitido registrarlo en 1928 en el ayuntamiento, por lo que la administración no pudo facilitarle su partida de nacimiento. Obtener un certificado para su expediente universitario resultó así una gestión complicada. Andy no existió legalmente hasta la edad de dieciocho años. Julia pudo pagar la matrícula y el primer año de estudios gracias al dinero que le había dejado su marido. Andy siguió los cursos de dibujo y pintura (aprendió la técnica de la serigrafía, que se convertiría en su marca de fábrica), de historia del arte y de diseño, pero tenía que asistir también a las obras de teatro montadas por los estudiantes, y comentarlas por escrito. Este ejercicio lo atormentaba, porque su inglés estaba lejos de ser académico, de modo que se procuraba la ayuda de algunas compañeras benévolas, que habían adoptado bajo sus alas a aquella rara avis desplumada, de una palidez enfermiza y actitud vacilante. Pero el subterfugio no funcionaba en las pruebas orales, y los profesores apreciaban entonces hasta qué punto eran profundas sus carencias y cuánto lo había penalizado su medio de origen. La inteligencia de Andy era por encima de todo visual.
Situado en Oakland, a varios kilómetros de los barrios obreros de Pittsburgh, el campus le ofrecía una inmersión en unas aguas puras y vivificantes: trabajo intenso e intercambios intelectuales estimulantes. Hasta entonces, las conversaciones que había escuchado habían tenido la consistencia de un hueso de sepia, en cambio ahora había alumnos que comentaban con pasión las propuestas de los nuevos pintores y las últimas exposiciones neoyorquinas. A gran distancia de la siniestra monotonía de su primera juventud, Andy descubría territorios insospechados. Él era poco hablador, se mostraba siempre tranquilo, escuchaba más que participaba. Docentes y condiscípulos lo encontraban original, con un punto de rareza; él los desconcertaba con su comportamiento. Hasta en los ejercicios obligatorios plasmaba su apellido Warhola, y era el único en aportar su toque de fantasía, como estampar pisadas de gato en los dibujos que se pedían como tarea, lo cual molestaba a los profesores más conservadores. Andy resistía a toda influencia, tenía una idea precisa de aquello que debía ser el resultado y no renunciaba a ello. El orgullo y la negativa a contemporizar constituían también características de su personalidad. En la calle Dawson, Julia le había conservado su habitación, la más luminosa y tranquila de la casa, a fin de que pudiera aislarse y aplicarse a sus tareas. Paul se había marchado definitivamente y John mantenía a la familia. Para ganar un poco de dinero, Andy trabajaba con regularidad en una cafetería. Preparaba y servía batidos y sándwiches, y fregaba los platos hasta la noche.
Al terminar el primer año, Andy se llevó una horrible sorpresa al enterarse de que no había sido aceptado en el curso superior y tenía que abandonar Carnegie. La razón era muy simple: su clase contaba con cuarenta y ocho alumnos, y solo podían continuar los quince primeros, los demás debían ceder su puesto a los soldados que volvían de la guerra. En virtud de la ley conocida como G.I. Bill, los veteranos tenían prioridad en los centros universitarios, a fin de que pudieran reciclarse mediante los estudios superiores. Fue un golpe terrible que lo dejó anonadado, sumido en la tristeza y la angustia. Julia organizó frecuentes sesiones de plegarias, pidiendo que terminara aquel castigo. «Aquel episodio lo traumatizó profundamente», recordaba São Schlumberger. «Un día en que le pregunté por sus estudios, ¡me dijo que él nunca había ido a la universidad! Más tarde, nuestro amigo Fred Hughes me explicó la situación: a Andy le había afectado de tal modo aquel rechazo, que había borrado sin más de su mente aquella época de su vida. A sus ojos había sido una injusticia tremenda, y el olvido voluntario, la negación de lo sucedido, fueron sus armas para restañar las heridas infligidas por el mundo exterior».3 Para Andy, este recuerdo suponía encontrarse de nuevo cara a cara con el enemigo, bajo todas sus manifestaciones.
Cuando sus profesores le propusieron seguir un curso de recuperación durante todo el verano, él vio en ello una nueva prueba de los efectos benéficos de la oración. Si aprobaba, podría pasar al segundo año. Mientras seguía con ahínco aquellas clases estivales, Andy trabajaba varias mañanas por semana con Paul, que se había hecho vendedor ambulante de productos hortícolas. Al volante de su camión, recorría la región para vender fruta y verdura, y contrató a su hermano pequeño para que le echara una mano. Andy tuvo la buena idea de llevar consigo su cuaderno de bocetos y sus lápices, de modo que, al tiempo que entregaba los pedidos, dibujaba los rostros y las siluetas de las personas con las que se cruzaba en los mercados o en la calle. Se le ocurrió presentar aquellos dibujos a los miembros de la comisión de Carnegie. Aquellos retratos entresacados de una población pobre y laboriosa, muchos de ellos de inmigrantes desembarcados de Europa persiguiendo el sueño americano, eran tan expresivos que recibió la invitación para reintegrarse a la universidad. Obtuvo por ellos una beca que le renovaron hasta la finalización de sus estudios. Sus dibujos, que fueron premiados y le valieron un artículo en la prensa local, fueron expuestos en el Carnegie Institute y le granjearon la admiración de los demás estudiantes. Fue su primera exposición, que vino acompañada de una suma de cuarenta dólares. Ni que decir tiene que, en la calle Dawson, Andek y Matsuka rezaron mucho dando gracias a Dios por su magnanimidad.