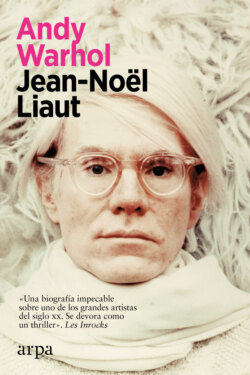Читать книгу Andy Warhol - Jean-Noel Liaut - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO IV EL MUCHACHO DE LOS CABELLOS VERDES
ОглавлениеDurante el segundo año, Andy trabó estrecha amistad con otro alumno, Philip Pearlstein. Es fascinante pensar que ambos fueran a convertirse en pintores de renombre internacional, en dos celebridades del mundo del arte del siglo XX. Nacido en Pittsburgh en 1924, cuatro años antes que Andy, este excombatiente de la Segunda Guerra Mundial (acogido a la G.I. Bill) también procedía de un entorno pobre y había asistido a las clases de arte de los sábados ofrecidas por el Carnegie Museum. Pero ahí terminaban las similitudes, ya que Philip había participado en la guerra, había visitado los más importantes museos italianos, y dos de sus cuadros habían sido reproducidos en las páginas de la revista Life. Su espíritu positivo y activo, intelectual y brillante, fue beneficioso para el desarrollo humano y artístico de su joven condiscípulo. Al contrario que este último, no temía la adversidad, ni imaginaba siempre las peores desgracias. Quedarse con el pico vacío no era una opción para él, y animó a Andy por el mismo camino. «El ángel custodio que vela por nuestras relaciones con los demás», por retomar la fórmula de Cyril Connolly, hizo un regalo de primer orden al joven Warhola obsequiándolo con la amistad de Pearlstein. La complicidad entre ambos, dicho sea de paso, estaba desprovista de toda ambigüedad: por aquel entonces Andy había comprendido ya que era homosexual, mientras que Philip, heterosexual, se disponía a encontrar en el campus a su futura esposa, la pintora Dorothy Cantor. Además, no era lo bastante guapo como para turbar a Andy, quien durante toda su vida, para su desgracia, no se sintió atraído más que por hombres muy seductores.
Por vez primera, Andy formaba parte de un clan, el clan Pearlstein. En él se agrupaban los alumnos más dotados de su promoción, y Andy encontró su lugar en él de inmediato. Se dejaba mimar por las mujeres, como siempre, mientras provocaba a los chicos con divertidos dibujitos obscenos. Comprendió así el poder del humor y de la insolencia. Los integrantes de aquel grupo trabajaban mucho, pero también tenían una vida artística estimulante. Asistían a las conferencias del compositor John Cage o de la realizadora de películas experimentales Maya Deren, a los conciertos de la orquesta sinfónica de Pittsburgh, y se entusiasmaban al descubrir los ballets de la coreógrafa Martha Graham, que se haría amiga de Andy años más tarde en Nueva York. Sus relecturas de los mitos de Medea (1946), de Ariadna y el Minotauro (1947) y de Edipo y Yocasta (1947), con los magníficos decorados de Isamu Noguchi, no podían por menos de cautivarlos. La danza fascinaba de tal modo a Andy, que se apuntó a unos cursos. Era el único chico de todo el campus. Aunque muy torpe y desmañado, le enseñó a reconciliarse con un cuerpo al que detestaba. Adoptó una manera de caminar contoneante que le valió un torrente de insultos homófobos. Como siempre, las chicas se precipitaban en su auxilio y asumían su defensa. La postal de Navidad que creó en 1948 representaba a unas bailarinas como salidas de unos dibujos animados. La había firmado como «André», en francés, pues era así como deseaba que lo llamaran en adelante. Por la misma época había pintado un grupo de bailarinas de danza contemporánea en una tela titulada I Like Dance. La presentó a un concurso, pero no quiso venderla, a pesar de una oferta de setenta y cinco dólares, ya que en su opinión valía mucho más. Todo le apasionaba, desde seguir cursos de piano, hasta participar en el rodaje de una película realizada por estudiantes.
Andy había ganado en confianza y en madurez, manifestaba una curiosidad insaciable por las novedades artísticas en general y por las crónicas de la vida cultural neoyorquina en particular. Las revistas de vanguardia, disponibles en la biblioteca de la universidad, hablaban de los barrios de Greenwich Village y del Soho, recogían noticias de Jackson Pollock y de Mark Rothko, y de las galerías de Manhattan. Nueva York era también las colecciones del MoMA, la división uptown-downtown y el Metropolitan Opera House, The Four Temperaments (1946), ballet revolucionario en blanco y negro de Balanchine; las danzas afroamericanas de la singular Katherine Dunham y las obras de teatro de Tennessee Williams, como Un tranvía llamado deseo (1947), que permitió al joven Marlon Brando un papel protagonista antológico. Andy soñaba, aprendía, trabajaba. Nunca se había sentido tan estimulado, y la amistad de Philip, la complicidad que unía a los miembros de su grupo, lo arrastraban hacia un círculo dorado. Después de tanto tiempo arrastrando la vitalidad de una flor de invernadero, como prisionero voluntario de la calle Dawson, por fin gustaba de la vida. Cada día aportaba su ración de ideas, de emociones, de descubrimientos. Esta abundancia, esta energía, se encontraban en los dibujos a tinta que publicó en Cano, una revista estudiantil de la que fue director artístico. El número de noviembre de 1948 mostraba en portada a un numeroso grupo de violinistas de rostros lunares, como de estatua de isla de Pascua, que sobresalían de entre los arcos de sus violines.
En el transcurso del verano de 1948, Andy y cuatro amigos, entre ellos Philip y Dorothy, alquilaron un taller cerca del campus. Rebautizaron El Establo aquel almacén del siglo XIX, en el que celebraron una inauguración. Durante esta se presentó una orquesta de cámara para actuar delante de todos sus amigos. A partir del día siguiente, trabajaron desde la mañana hasta caer la noche, en un clima de sana emulación. Cinco cerebros creadores, bien engrasados, embriagados por el placer proporcionado por su propio arte. Cinco abejas rezumantes de polen que dibujaban y pintaban, antes de comentar la producción de los demás. Ni una sombra, ni la más pequeña nube en el seno de este Club de los Cinco solidario e inspirado. Andy realizó una serie de retratos de niños: las variantes sobre un mismo tema estaban ya en el centro de sus inquietudes. Después de llevar tanto tiempo mortificado por el mundo exterior, sinónimo para él de emboscadas y frustraciones, descubría los beneficios de aquella complicidad de artistas en ciernes. Dorothy Cantor, única mujer del grupo, sería famosa por la amabilidad y el apoyo que prestaría a los otros miembros durante toda su vida. Las conversaciones fluían libremente en el seno de este quinteto desprovisto de colmillos y garras, y los frutos caían del árbol en el momento oportuno. Pearlstein sacó una foto de aquel nuevo Andy: llama la atención su mirada dulcemente risueña y su aire distendido.
A los dos amigos les gustaba también ir a Nueva York, como hicieron hacia el final de aquel hermoso verano, ocasión en que se alojaron en casa de un compañero de la universidad. Corrieron a visitar el MoMA, donde podía admirarse Las señoritas de Aviñón de Picasso, Le Déjeuner en fourrure (Juego de desayuno de piel) de Meret Oppenheim —una taza con su plato y cucharilla forrados de piel de gacela—, o La persistencia de la memoria de Dalí. El museo acababa de organizar una gran exposición de Chagall, pintor muy admirado por Andy. En 1966, a la pregunta: «¿Quién ha ejercido una influencia profunda en su trabajo?», respondió al periodista: «Marc Chagall».1 Nueva York fue una revelación, se convirtió para él en la ciudad de las ciudades, la ciudad en la que todas sus cuerdas sonarían afinadas.
En 1948, Andy compaginó sus estudios en el Carnegie Institute of Technologie con un trabajo de escaparatista en los grandes almacenes más elegantes de Pittsburgh, Joseph Horne’s. Su beca no alcanzaba y deseaba ayudar cuanto pudiera a Julia, y sobre todo a su hermano John, que mantenía a la familia. Pintaba decorados para las vitrinas, pero también se pintaba las uñas y los zapatos, cuyos colores variaban según su estado de ánimo. Aquel mismo año de 1948 se tiñó el pelo después de ver El muchacho de los cabellos verdes, de Joseph Losey, película en que un pequeño huérfano sufre marginación cuando el pelo se le vuelve verde de pronto, de forma inexplicable. Losey ofrecía a los espectadores una parábola acerca del racismo y la intolerancia, que Andy acogió como un precioso regalo. Para los espíritus estrechos del campus, Warhola era un inframacho con un parterre de césped en la cabeza, pero a él eso le traía sin cuidado, lo cual dice mucho de su independencia intelectual y de su gusto por lo equívoco, alentado por los escaparatistas homosexuales que frecuentaba en Horne’s. Seguía los pasos de Baudelaire presentándose con una capa azul y guantes rosas, tal como lo describió el fotógrafo Nadar, y de Oscar Wilde paseándose mientras mantenía la conversación más animada con el lirio que sostenía en la mano. Reacción defensiva, provocación narcisista, manifestación de la alegría de vivir… toda una mezcla de razones que hacían que Andy Warhola no fuera ya un adefesio amanerado con la cara llena de acné, sino «una nube con pantalones» (Mayakovski). Su excentricidad era osada para la sociedad de finales de los años cuarenta en Estados Unidos, muy poco tolerante con este género de comportamiento, en especial en un chico. Warhol se liberaba de las normas que habían envenenado su pasado y reafirmaba su singularidad mientras ahorraba el dinero necesario para su siguiente escapada a Nueva York.
Philip, Andy y su amigo común Art Elias cogieron el autobús para Manhattan en septiembre de 1948. La intención era empezar a entretejer lazos profesionales, pues al año siguiente obtendrían ya su diploma, y al mismo tiempo gratificarse con una inmersión artística a base de museos y galerías. Pudieron alojarse en Greenwich Village, en casa de una antigua compañera de la universidad, y Andy se dirigió, con su portafolio bajo el brazo, a las oficinas de la revista Glamour, una de las editadas por el grupo Condé Nast, cuya publicación estrella era la revista Vogue. Tina S. Fredericks, la directora artística, lo recibió calurosamente y él le enseñó diversos dibujos: retratos, desnudos, flores… Ella apreció la originalidad del acabado y su técnica blotted line, perfeccionada durante sus estudios. Comenzaba realizando un dibujo a tinta, que transfería inmediatamente a un papel más poroso, lo que le ofrecía la posibilidad de reproducirlo varias veces y obtener así efectos variables, nunca idénticos. La joven directora le prometió trabajo si volvía para verla una vez obtenido el diploma universitario.
De regreso al campus, Andy, el de las uñas multicolores y el caminar contoneante, se convirtió en objeto de atención general. Comentaban sus actos y sus gestos, sus gustos y sus extravagancias, algunos lo imitaban, y «tuvo incluso un primer adulador, un estudiante de arte más joven que él, que intentó suicidarse y tuvo que abandonar el colegio».2 Pintó entonces a una mujer arrullando a un bebé con cabeza de perro, pero hubo que retirar el retrato de una exposición que agrupaba la obra de diversos estudiantes, pues las mentes biempensantes se habían sentido ofendidas. En 1945, Denis Dawnay, otro artista excéntrico de salud frágil, que también prefería su madre a cualquier otro ser humano, había realizado el retrato de Flor, un cachorro de perro salchicha en su cochecito, vestido como un bebé. Figuraba en un libro que Andy no podía conocer, pues solo se habían editado unos pocos ejemplares para los amigos y no se publicó oficialmente hasta 2005.
En el campus, Andy era todo seguridad y energía. El dúo que formaba con Pearlstein era fecundo: crearon un telón de fondo con papel de periódico para una obra de teatro montada por los estudiantes, ilustraron un libro para niños. Andy suministraba dibujos a la revista Cano y redondeaba sus ingresos mensuales realizando retratos. «No cobraba más que cinco dólares por cada uno, según me contó», recordaba John Richardson. «Hoy van buscadísimos, lo mismo que sus ilustraciones para Cano. Pero Andy no tenía ninguna indulgencia hacia su talento del pasado. Hay artistas que se vuelven nostálgicos y evocan sus principios con melancolía, pero para él aquello no correspondía ya a nada esencial, ni siquiera le gustaba volver a ver sus obras de juventud. “Tienen demasiadas arrugas, para mi gusto”, comentó una vez, y nunca he olvidado esta expresión. Me he enterado de que, años más tarde, él que no tiraba nada, sin embargo había quemado bolsas enteras de ilustraciones realizadas para diversas revistas a lo largo de los años cincuenta».3
En la calle Dawson, a medida que se acercaba la fecha de los exámenes, Andy dejaba de ser un estudiante seguro de sí mismo, para convertirse en un joven inquieto por su futuro. Julia y su hijo alternaban consejos de guerra con sesiones de plegaria. Andek se preparaba para ir a probar suerte a Nueva York en compañía de Philip. Él y su madre iban a separarse por primera vez desde su nacimiento, y esta perspectiva angustiaba tanto a uno como a otro. Más ofuscada que nunca, Julia le predecía lo peor. Ella habría preferido conservarlo en casa, pero las expectativas de una carrera artística en Pittsburgh no eran apasionantes. Él necesitaba imperativamente abandonar el territorio enemigo, aquella ciudad de la que no dejaría jamás de renegar, al extremo de mentir acerca de su lugar de nacimiento en cuanto fue entrevistado por un periodista. El pacto era claro y preciso: su madre se trasladaría a su lado en cuanto sus recursos financieros lo permitieran. ¿Sonreiría la rueda de la fortuna al último de los Warhola? Andy, que se identificaba con las jóvenes heroínas de las películas de Hollywood, albergaba las esperanzas de una princesa de dibujos animados. ¿Le cabría a él el zapato de cristal? El Andy pobre de hoy ¿sería el millonario de mañana? Cuando se juega al sueño americano, toda esperanza está permitida.