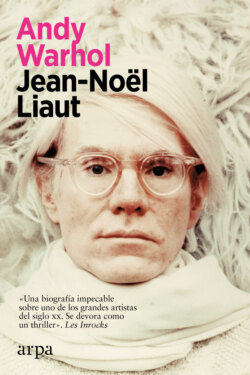Читать книгу Andy Warhol - Jean-Noel Liaut - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO V ANDY PILTRAFA
ОглавлениеAndy obtuvo su diploma, una licenciatura en diseño gráfico, en junio de 1949, y partió poco después en autobús rumbo a Nueva York, junto con Philip. Los dos amigos se instalaron realquilados en un apartamento minúsculo, sin agua caliente ni ascensor, en el sexto piso de un inmueble de St. Mark’s Place. Aquel atracadero era siniestro, mal ventilado e infestado de cucarachas, que recubrían prácticamente la bañera. Habían previsto vivir de sus exiguos ahorros a la espera de poder trabajar como ilustradores para revistas y agencias de publicidad, por lo que cada céntimo contaba. Tina S. Fredericks, la directora artística de Glamour, mantuvo su palabra y en su primera entrevista encargó a Andy un diseño de calzado, que él debía entregarle al día siguiente. Le compró también, a título personal, el dibujo a tinta que representaba al conjunto de violinistas y que había servido de portada para la revista Cano en noviembre de 1948. Se convirtió de este modo en su primera coleccionista neoyorquina, pues a esta adquisición siguieron otras. «Había colgado sus pequeños Warhol de una pared de su apartamento de Manhattan, eran obras de juventud», recordaba Dorian Leigh, una de las principales modelos de su generación, en la que se inspiró Truman Capote para el personaje de Holly Golightly de Desayuno con diamantes.«Para ella era un motivo de gran alegría y de orgullo, había descubierto a Andy antes que nadie. Tina era inteligente, sofisticada, muy cosmopolita. Había nacido en Berlín, había vivido en Londres, y poseía un olfato infalible para el talento y la calidad. Una verdadera hada madrina para aquel debutante».1
Quedó tan seducida con los dibujos que él le trajo, que le encargó más de inmediato. Sus primeras ilustraciones se publicaron en Glamour en septiembre de 1949, es decir, al cabo de menos de tres meses de su llegada. Acompañaban a una serie de artículos que versaban sobre la felicidad y el éxito a que aspiraban las jóvenes mujeres de la posguerra: «El éxito sobre ruedas», «El éxito es una carrera en el hogar», «El éxito es una historia de familia» y «El éxito es un matrimonio feliz». Andy realizó varios retratos femeninos, pero el elemento principal era una escalera en cuyos peldaños había una serie de zapatos dispuestos de tal modo que parecían ascender hacia el tan deseado éxito. Los dibujos estaban firmados como «Warhol», lo cual no fue una elección por parte del autor, sino un error de tipografía. Circulan otras leyendas acerca del abandono de la «a», pero nosotros optamos por esta versión. El interesado se olvidó enseguida del Andrew o André Warhola, a favor de Andy Warhol, símbolo de su nueva existencia neoyorquina. Este nombre apareció por primera vez en las páginas de la revista Mademoiselle, en febrero de 1950.
Andy, tan conocido por su timidez y sus silencios, demostró a la hora de ganarse a sus futuros patronos un descaro y un ingenio dignos de los héroes de Mark Twain. Una carrera freelance está sembrada de escollos, no hay nada garantizado por anticipado y es necesario renovarse y seducir a diario. Su aspecto físico, poco atractivo, habría podido perjudicarle en un mundo obsesionado por las apariencias. Sus camaradas no habían tardado en apodarlo «Andy Piltrafa», porque iba poco menos que como un pordiosero. Pearlstein intentaba encauzarlo bien que mal, trataba de convencerlo de no ser tan descuidado, pero Andy se había dado cuenta de que su imagen de chico pobre y desaliñado, pero muy trabajador, despertaba un sentimiento de protección casi maternal entre no pocas mujeres, quienes solicitaban sus servicios en parte para socorrerlo. Existía un contraste conmovedor entre su apariencia y el gran refinamiento de sus dibujos.
En su diario, en la entrada del 20 de noviembre de 1986, Warhol explica cuál era su táctica para lograr determinados propósitos. Al contrario que sus competidores, que acudían a las oficinas en cuanto abrían, Andy se presentaba a las redacciones y las agencias más tarde, cuando los directores artísticos de ambos sexos comenzaban a mostrar señales de cansancio, después de toda una sucesión de entrevistas. Era entonces cuando se lanzaba al asalto, porque cedían más fácilmente tras una larga sesión matinal. Lo ideal según él era preguntar por ellos a la hora del almuerzo. El teléfono sonaba menos, estaban más disponibles y deseosos de terminar lo antes posible. A su debido tiempo, la estrategia dio sus frutos. Una vez terminadas todas sus gestiones, volvía al apartamento con Philip y se ponía a trabajar de inmediato, hasta altas horas de la noche, para, a la mañana siguiente, salir en busca de una nueva cosecha. Sentado en su cocina-cuarto de baño, dibujaba, dibujaba, dibujaba.
En enero de 1984, de nuevo según su diario, rememoraba hasta qué punto fue una época agotadora. Todo ello volvía a su memoria treinta y cinco años más tarde: el trayecto de regreso desde la estación de metro de Astor Place, la escalera interminable por la que subía con su portafolio bajo el brazo. ¿Y qué decir de todas aquellas noches en blanco que se pasaba trabajando? Pero tenía que conseguirlo al precio que fuera, no podía defraudar a su Matsuka, tenía que traerla consigo a Nueva York lo antes posible. Le escribía cada día una tarjeta postal y asistía cada mañana a la misa de las siete y media: ella podía sentirse orgullosa de él. Julia, por su parte, le enviaba algo de dinero en cuanto podía, a fin de animarlo en sus esfuerzos y facilitar su día a día. Perseverar, salvar los obstáculos, conquistar, recolectar y atesorar, ese era el tao de Andy.
A Pearlstein le costaba más abrirse camino. Despreciaba el mundo frívolo de las revistas de moda, los nervios de cristal de las redactoras con guantes blancos… Terminó contratado a tiempo completo para diseñar sanitarios, lo que le permitía pintar por la noche. Los dos amigos iban construyéndose poco a poco a sí mismos, a partir de elecciones opuestas e irreconciliables: Philip no pensaba sino en la calidad de su obra y se negaba a ser «un simple comedor de dinero» (Stendhal), por lo que huía de toda publicidad que no apuntara directamente a la calidad de sus cuadros; mientras que Andy, lejos de sentirse horrorizado por la noción de «arte comercial», habría de buscar la difusión mediática en todas sus formas, incluso las más mercantiles. Llegados a aquel punto, a Andy le gustaba de verdad verse publicado en revistas femeninas, no veía en ello nada censurable. «Pearlstein era más serio, más convencional, en el fondo más burgués y, si puedo decirlo, más heterosexual. Andy era más original, más inesperado, se sentía más atraído por el glamur y el estilo», constataba su amigo, el crítico de arte Stuart Preston. «Lo que para el primero era algo artificioso, no lo era para el segundo. Es evidente que su preciosismo homosexual desempeñaba un papel en las elecciones de Andy. Era “el matrimonio de la carpa y el conejo”, como dicen los franceses».2
Cuando terminó el período de subarrendamiento del piso, los dos colegas alquilaron una gran habitación a una bailarina y coreógrafa lesbiana, pionera en la terapia a través de la danza. A sus conocidos, para notificarles el cambio de dirección, Andy les envió breves cartas escritas a mano, introducidas en sobres que contenían polvo de brillo, como los «polvos mágicos» que deja el hada Campanilla a su paso. Cuando podían, iban al cine y al teatro, pero también a descubrir las nuevas exposiciones que proponían las galerías de Manhattan. Philip le hacía escuchar música clásica y ópera. A Andy le gustaba particularmente Façade, once poemas esotéricos recitados con un megáfono por su autora, Edith Sitwell, con música del compositor William Walton. Miss Sitwell, que tenía la edad de Julia y el aspecto de una patricia medieval, era una excéntrica muy de su gusto. No en balde su divisa era: «Un galgo no debe intentar caminar como un pequinés». Andy podría haberla adoptado y hacerla suya.
Aquel chiquillo enfermizo, niño prodigio del dibujo, empleado de cafetería y vendedor de frutas y verduras, escaparatista y estudiante de arte y diseño, asumía con pasión su nuevo rol, el de ilustrador publicitario. Pittsburgh y la calle Dawson parecían muy lejos cuando deambulaba por las calles de Manhattan, símbolo de la prosperidad americana y de un consumo fomentado por las revistas y las agencias de publicidad para las que trabajaba. En 1950, Diner’s Club introducía la tarjeta de crédito, y las mujeres a las que modelaba en sus dibujos hicieron buen uso de ella. Después de Glamour y Mademoiselle, otras revistas, como Seventeen, publicaron sus trabajos, y comenzó a establecerse su reputación. A partir de 1949, diseñó también carátulas para las fundas de los discos de Columbia.
A los veintiún años, Andy parecía salir adelante en el ámbito profesional, pero ¿qué era de su vida privada? ¿Dónde cabía ubicarlo en el espectro amoroso y sexual? Sus biógrafos norteamericanos han borrado definitivamente el cliché según el cual Warhol se había mantenido tan virgen como había nacido. Tuvo amantes desde sus primeros meses en Nueva York: se hablaba de un bailarín ladrón de joyas, de un jefe de obra, de un… Poco importan los nombres, ya que ninguna de aquellas relaciones estaba planteada para durar, pero tuvieron el mérito de existir. Como dijo Voltaire a propósito del rey Federico II de Prusia, sexualmente pasivo: «En el amor no desempeñó nunca más que papeles secundarios». Y el mismo diagnóstico podía aplicarse a Andy. Mortificado por un físico ingrato, no se encontraba precisamente en su salsa en un mundo que valoraba por encima de todo la belleza. Frecuentaba un gimnasio y había logrado un cuerpo delgado y musculoso, pero su nariz grande y roja, sus gafas de gruesos cristales, su cráneo cada vez más desguarnecido y su piel de acneico no favorecían las conquistas. «En Nueva York, en los años cuarenta y cincuenta, el ambiente gay era duro», recordaba John Richardson. «Sus asiduos se encontraban en los bares y en las saunas, y las miradas no eran muy tiernas que digamos, eran miradas de depredador. Me consta que Andy sufrió mucho por su aspecto físico, se sentía muy acomplejado y no se atrevía a dar el primer paso. Era un romántico, soñaba con el gran amor de su vida, con un amor sincero y compartido, pero nunca lo encontró. Veinticinco años más tarde, en la década de los setenta, recordando aquella época de su vida privada me confió hasta qué punto había sido dolorosa. Hay que añadir que la homosexualidad estaba severamente castigada en la época, condenada en todos los niveles de la sociedad norteamericana, y Andy era tan afeminado, que uno sabía de inmediato a qué atenerse con él. Pero él demostraba carácter, no trataba de disimular esto o lo otro, al contrario que tantos otros chicos a los que conocía y que se hacían los duros. El verdadero valor era el de Andy».3
En la primavera de 1950, los dos coinquilinos se vieron obligados una vez más a abandonar su alojamiento, pero esta vez sus caminos se bifurcaron. Pearlstein se casó con Dorothy en el transcurso del verano siguiente. Andy asistió a la boda, siguieron viéndose, pero aquella época de vida en común, de connivencia e intercambios constantes, durante la cual Philip hizo un retrato al óleo de Andy, tocó irremediablemente a su fin. ¿Warhol habría aterrizado tan pronto en Nueva York sin Pearlstein? Como en la canción Moon River, Philip había sido para él un «Huckleberry friend», un cómplice con quien partir a la aventura y descubrir nuevos territorios. Más decidido, más enérgico, más rígido también, Philip había sido la locomotora del dúo, pero a su vez se había sentido motivado y seducido por la originalidad de Andy, por su mirada tan poco convencional. Tan diferentes como complementarios, se habían estimulado y alentado mutuamente, habían hecho juntos las maletas para partir a la conquista de Nueva York, pero había llegado el momento de separarse. Un nuevo ciclo comenzaba para ambos.
Andy fue a parar a un entresuelo de la calle 103, no lejos de Central Park, donde vivían antiguos alumnos de su universidad, pero también aprendices de actor y bailarines. Una alegre anarquía de colchones y de risas. El ambiente de la danza le divertía particularmente, le gustaba su vitalidad, su gracia física, su fuerza atlética, unas cualidades de las que él carecía. Era la época de los primeros éxitos de Jerome Robbins, del Orfeo con coreografía de Balanchine y música encargada especialmente a Stravinsky, de la llegada de Margot Fonteyn a Nueva York. En 1950, cuando Andy hacía su aparición en aquel nuevo apartamento, los ballets de Roland Petit conquistaban Broadway y el público norteamericano era cautivado por Zizi Jeanmaire en Carmen y por Jean Babilée en Le Jeune Homme et la Mort, con libreto de Jean Cocteau, uno de los ídolos de Andy.
Este, que compartía habitación con otros dos jóvenes, se esforzaba por dibujar en medio de toda aquella juventud yendo y viniendo, tan vital y siempre amable con él. Además de sus bocetos para revistas de moda, ilustró por aquella época obras de teatro de Giraudoux y de William Inge, así como también un artículo sobre Lorca para la revista Theatre Arts. Retrató a sus nuevos camaradas y al gato de la casa. No obstante, terminó por invadirle cierta tristeza, pues sus coinquilinos, de ambos sexos, aunque benevolentes, no tenían tiempo ni ganas de entrelazar con él relaciones más profundas. Andy era para ellos como un viejo perro labrador bonachón, cuya cabeza uno acaricia maquinalmente junto a la chimenea. Nunca se había sentido tan solo como en medio de aquella multitud alegre y jovial. Fue entonces cuando pintó, a partir de una foto publicada en la revista Life, un cuadro que representaba a un niño chino llorando entre los escombros de Shanghái tras el bombardeo de la ciudad por parte de la aviación japonesa, el 28 de agosto de 1937. ¿Se trataba de un autorretrato alegórico? Hace pensar en lo que Oscar Wilde dijera acerca de George Bernard Shaw: «Un gran muchacho, no tiene un solo enemigo… y ninguno de sus amigos lo ama».