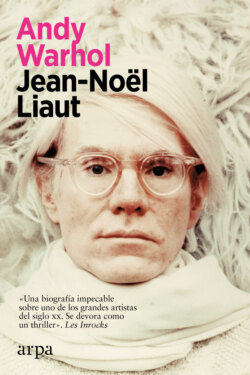Читать книгу Andy Warhol - Jean-Noel Liaut - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO VII LOS GATOS DEL TÍO ANDY
ОглавлениеSi hay que creer a Ernest Hemingway, el celibato aumenta y mejora la productividad de un creador. Tal fórmula podría haberse inventado para Andy en aquella época de su vida. Con Julia a su lado, trabajó más que nunca, multiplicándose las alternativas y los encargos. Después de Tina S. Fredericks, apareció una nueva aliada en la persona de Fritzie Miller, que era agente de artistas publicitarios y gracias a la cual sus ilustraciones se publicaron también en McCall’s, Ladies’ Home Journal o Vogue. Figurar en las páginas de Vogue o de Harper’s Bazaar suponía una consagración, Andy compartía espacio con los más grandes fotógrafos —Cecil Beaton, Richard Avedon, Irving Penn— y con ilustradores tan reputados como René Bouché, Eric, René Gruau o Marcel Vertès. «Era el canto del cisne de los ilustradores», recordaba Edmonde Charles-Roux, quien dirigía la edición francesa de Vogue. «Las revistas iban a sacrificar cada vez más a los ilustradores en beneficio de los fotógrafos, y los años cincuenta les ofrecieron una última vuelta de honor. A partir de la década siguiente, muchos se encontrarían en el paro, obligados a reciclarse».1 Andy lo aprovechó al máximo y comenzó a ganar más, lo cual le permitió mudarse, en la primavera de 1953, para instalarse con su madre en un apartamento de Lexington Avenue, en el número 242. Primero lo subarrendó a un antiguo alumno de la universidad, antes de firmar un contrato de alquiler a su nombre con el propietario, al cabo de un año. Los Warhol disponían de cuatro habitaciones, cocina y cuarto de baño, todo ello en perfecto estado.
El apartamento se convirtió en feudo de gatos, ya que la pareja originaria, Hester y Sam, se reprodujo muy deprisa, y su descendencia hizo lo mismo. Ni que decir tiene que Andy no pensó nunca en esterilizarlos. A todos los nuevos gatitos les puso Sam, y nacieron muchos. La cifra varía según las fuentes, pero los Warhol podrían haber llegado a albergar tranquilamente quince gatos bajo su techo. Circulaban con total libertad en medio de los elegantes accesorios que Andy tenía que dibujar para las revistas. La higiene dejaba que desear, por cuanto nadie ejercía ningún tipo de acción represiva sobre aquella manada. Madre e hijo extendían hojas de papel de periódico por todas partes para que los gatitos pudieran hacer sus necesidades, por lo que el olor era a veces muy intenso, a pesar de los bienintencionados esfuerzos de Julia con el cubo y la fregona. Solo las camas estaban protegidas con fundas de plástico. Andy regalaba con regularidad gatitos a este o aquel conocido, cuando su número se incrementaba demasiado, pero les dejaba hacer todo, a pesar de que uno de ellos mordiera a Julia tan profundamente, que tuvieron que coserle la herida en el hospital. Sus maullidos, que podían ser feroces cuando se peleaban, quedaban más o menos atenuados por los discos que Andy escuchaba de la mañana a la noche mientras trabajaba, en su mayor parte grabaciones de comedias musicales de Broadway. Él nunca se enfadaba, no los reñía jamás por nada, le encantaba verlos evolucionar con toda libertad. Nada cambiaba en este modus operandi cuando venían a visitarle sus hermanos con sus hijos. En 2009, su sobrino, el artista James Warhola, publicó una delicia de libro en el que se rememoran aquellas visitas: Los gatos del tío Andy. Julia, feliz de volver a reunirse con su tribu, cocinaba para todos, y ellos dormían en colchones, en medio de los felinos. A pesar de que ahora tenía recursos para comprarse zapatos de calidad, a Andy no le gustaba llevarlos nuevos. Dejaba que los mininos se orinaran encima y secaba en ellos los pinceles, hasta que su aspecto le satisfacía por completo. Mientras dibujaba, Hester se instalaba apaciblemente sobre sus hombros.
Esta atmósfera le encantaba, y a comienzos de los años setenta se sintió particularmente fascinado por una historia que dio mucho que hablar en Estados Unidos. Big Edie Bouvier y su hija Little Edie Bouvier, tía y prima respectivamente de Jacqueline Kennedy, vivían solas y completamente aisladas en Grey Gardens, una gran casa campestre de veintiocho habitaciones de los Hamptons, en Long Island. Convivían con una manada de gatos, mapaches y zarigüeyas, y llevaban collares antipulgas, una estrategia que Andy adoptaría años más tarde con sus perros. La prensa explotó la historia, hasta que Jacqueline Kennedy y su hermana, Lee Radziwill, se hicieron cargo del saneamiento de la propiedad. Más tarde, Lee obtuvo la autorización de ambas para dedicarles un reportaje, que apareció en 1975 y causó gran revuelo. Estas dos excéntricas, que dormían en la misma habitación y cantaban tonadas de comedias musicales, habían preferido la compañía de los gatos a la de sus semejantes. «“¡Mi madre y yo éramos como Big y Little Edie!”, me dijo Andy con expresión alborozada», recordaba Lee Radziwill, que se había hecho amiga de Andy. «Quería saberlo todo acerca del rodaje, me hacía muchas preguntas sobre su manera de vivir, de hablar, sobre la casa, sobre su ropa, sobre los animales. Pocas veces lo había visto tan animado. “Adoro a esas mujeres, son mis heroínas. Es aún mejor que una historia de Tennessee Williams, ¡qué suerte tienes con unas parientes así!”».2
Con toda lógica, los felinos de Lexington Avenue se convirtieron en los protagonistas de su tercer pequeño libro publicado a cuenta del autor, en 1954, titulado 25 Cats Name Sam and One Blue Pussy (Veinticinco gatos llamados Sam y uno Blue Pussy). Fue el primero en encuadernarse con tapa dura y también en publicarse en color. Aquellos gatos rojos, azules, amarillos, malvas o rosas eran verdaderamente irresistibles, todos ellos captados en actitudes diferentes. Cada ilustración contaba con una leyenda escrita por Julia. Su caligrafía burda e infantil acompañaría con regularidad los trabajos de su hijo a partir de entonces. Andy firmó y numeró a mano cada ejemplar, de los cuales tan solo uno contenía un gato sin colorear, con la mención: «Píntelo usted mismo». Estos retratos felinos son vivaces y lúdicos, se aprecia hasta qué punto los quería, y llevan a pensar en las palabras de Montaigne: «Cuando juego con mi gata, ¿quién sabe si es ella la que pasa el tiempo conmigo, más que yo con ella? Nos divertimos el uno al otro con nuestras carantoñas recíprocas. Si yo a veces estoy de humor para juegos y otras veces no lo estoy, lo mismo le sucede a ella».3 Si su gata se dormía encima de las páginas que había escrito durante el día, la pluma del autor de los Ensayos la rodeaba, antes que despertarla. Andy, por su parte, dejaba que sus gatos imprimieran la huella de sus patas sobre sus obras.
Más creativo que nunca, dibujaba de la mañana a la noche: ilustraciones para revistas de moda, tarjetas de felicitación para el joyero Tiffany, anuncios para los perfumes Bourjois, portadas de libros y revistas, papel de regalo impreso a mano —en que mezclaba flores con frutas, mariposas con el sol, la luna y las estrellas—, mantelerías para el restaurante The Bird Cage e incluso un folleto para una funeraria. Tenía tantos encargos, que tuvo que recurrir a los servicios de un ayudante. Los dos jóvenes que se sucedieron a su lado, Vito Giallo y Nathan Gluck, no escatimaron esfuerzos. Andy aportaba la idea general y ejecutaba el primer modelo a lápiz sobre papel hidrófugo. A continuación aplicaba la técnica blotted line, que le había valido su reputación en Nueva York, y ellos tenían que repasar el contorno de los dibujos con tinta china e imprimirlos, cuando todavía estaban húmedos, sobre un papel más poroso. Las líneas, que a veces conservaban el trazo entero y otras veces quedaban fragmentadas, conferían un gran encanto al conjunto. Ya solo faltaba que el ayudante de turno coloreara los huecos en función de la inspiración warholiana. Era un proceso largo que consumía mucho tiempo, por lo que Andy estaba muy contento de poder delegar algunos de estos pasos. Para las leyendas, recurría a Julia, cuya letra completaba el toque «Warhol». Su hijo hacía que fueran sus patronos los que la remuneraran. Andy realizaba sus dibujos a partir de imágenes y fotos obtenidas de libros, revistas y de la colección de arte gráfico de la biblioteca pública de Nueva York, de la que era asiduo. Compaginaba diversos elementos, mezclaba los originales y los reinterpretaba al capricho de su fantasía. Para desconectar, pasaba la velada en el teatro o en algún restaurante chic de Manhattan, donde dejaba generosas propinas a los guapos camareros. ¿Se sorprenderían estos al verle sacar los billetes, no de los bolsillos, sino de los zapatos? A Andy le gustaban aquellos oasis de frivolidad neoyorquina, en que se buscaba el amor y se soñaba con la gloria, pero donde cada gesto estaba calculado. El mundillo del espectáculo y de los medios de comunicación se cruzaba con miembros de la élite de Park Avenue, en una feria de las vanidades que lo distraía, a la par que alimentaba su visión del mundo.
En 1953, cuando estaba realizando búsquedas iconográficas en la biblioteca pública de Nueva York, Andy trabó conocimiento con Alfred Carlton Willers, un joven de veinte años que había abandonado Iowa por la metrópoli neoyorquina desde hacía un año. Trabajaba en la administración de la biblioteca y seguía estudios de historia del arte en la universidad de Columbia. Warhol se enamoró de aquel muchacho de largo pelo rubio, delgado y tímido, tan discreto como leal. Cortejó con él invitándolo a merendar a Central Park, y tuvieron una breve relación. «Al parecer, Andy contó que había perdido su virginidad a los veinticinco años con Willers y que había cesado toda actividad sexual a los veintiséis», recordaba Stuart Preston. «He oído esta historia muchas veces, desde luego suena muy típica de Warhol. Se le atribuyeron diversos amantes, antes y después, pero todos sus conocidos más próximos decían que se avergonzaba demasiado de su físico como para disfrutar verdaderamente de la sexualidad».4 Lo más importante no es eso, sino que fueron amigos durante más de diez años. Iban juntos al teatro y a la ópera, y a menudo pasaban la velada en el apartamento de Lexington Avenue. Después de cenar con Julia, Andy ponía a Carlton a trabajar, pidiéndole que coloreara sus dibujos, una manera de aunar lo útil con lo agradable, otro rasgo eminentemente warholiano. Andy realizó varios retratos de él, incluidos desnudos, al tiempo que reinventaba su pasado —hacía de Hawái su lugar de nacimiento— y le confiaba sus sueños de gloria. Julia lo trataba como a un miembro de la familia, ignorante por completo de la verdadera naturaleza de su relación. Andy se mostraba feliz, distendido, y ella sentía gratitud hacia su joven compañero. No podía imaginarse nada más alejado de lo que había conocido en Iowa: una mamá rutena que había comenzado a ahogar su soledad en la bebida, una multitud de gatos por doquier y aquel extraño artista que le pedía que se descalzara para poder dibujarle los pies. A Willers le conmovió lo mucho que a Andy le perturbaba la calvicie, y fue él el primero en aconsejarle que se pusiera pelucas y cabelleras postizas. Primero fueron rubias o de color castaño, antes de convertirse en plateadas, a partir de 1964.
Aunque muy ocupado por su carrera de ilustrador, Warhol encontró tiempo para colaborar con antiguos alumnos de su universidad, que habían formado una compañía de teatro amateur. Querían montar una obra y habían elegido The Way of the World (1699), una comedia satírica del dramaturgo inglés William Congreve, que ponía en escena las decepciones de una joven pareja de enamorados. Andy se entusiasmó tanto por el proyecto, que asistió durante meses a todos los ensayos y creó los decorados y el diseño del programa. «En contra de la imagen oficial, la de un hombre que no leía y que tenía poco vocabulario, Andy era una persona muy cultivada y sentía gran curiosidad intelectual. Era un lector inteligente y le gustaba mucho asistir a representaciones teatrales, tanto de clásicos como de autores de vanguardia, así como a sesiones de lectura de poesía», precisaba Stuart Preston. «Andy recompensaba a los actores cuya actuación le había gustado con alguno de sus dibujos, era muy emotivo».5 Intervino también como intérprete, a él a quien tan mal se le daba la expresión oral, pero esta disciplina le resultó beneficiosa, aunque no tuviera técnica ni carisma sobre el escenario. No obstante, representó para El jardín de los cerezos el personaje de Firs, un viejo lacayo excéntrico, que murmura mientras asiste a la decadencia de la familia a la que sirve desde toda la vida, y que al final se lamenta: «La vida ha pasado como si no hubiéramos vivido…». Pero no perdía de vista sus prioridades, ni se retrasó nunca para cumplir con los encargos de las revistas, ni dejó de trabajar para nuevas exposiciones. Gracias a Nathan Gluck, uno de sus ayudantes, también él artista en ciernes, expuso tres veces en 1954 en la Loft Gallery: en abril y en mayo participó en exposiciones colectivas, y expuso en solitario a partir del 10 de octubre de 1954. Sus nuevas obras, compuestas por dibujos sobre cartón recortado y doblado, que recordaban origamis, y por retratos de un bailarín, pasaron desapercibidas, o casi.
Cuando quedó libre un apartamento en el primer piso de su edificio, Andy lo alquiló para instalarse en él y recibir a sus visitas, sin miedo a que Julia, rara vez totalmente sobria, lo incomodara. Conservó el primero de los apartamentos para su madre y los gatos, y él iba de uno a otro, varias veces al día. Julia estaba tan sola, que él le regaló uno de los primeros magnetófonos que salieron al mercado, con el fin de que su madre pudiera enviar mensajes a su familia, que permanecía en Pittsburgh, pero ella prefirió grabar viejas baladas rutenas y cantar a dúo con su propia voz. Al conocer tales anécdotas, uno comprende la fascinación de su hijo por las dos habitantes de Grey Gardens, cuya extravagancia no tenía nada que envidiar a la suya. Por la misma época, el personaje de Andy se volvía cada vez más excéntrico. Y es que ¿acaso no se ponía zapatillas de ballet para salir a la calle? ¿Y qué decir de sus corbatas? Se hacía el nudo con toda la falta de gracia posible, la corbata le quedaba entonces demasiado larga y él se limitaba a cortarla con unas tijeras. Algunos decían que guardaba todas las puntas de sus corbatas en una caja. A veces se permitía comprarse elegantes trajes a medida, pero sus corbatas mutiladas y sus primeras pelucas conferían al conjunto una rareza que no pasaba desapercibida. Se sumaba el hecho de que Andy lo intentaba todo por atenuar la rojez de la nariz y las manchas y granos del rostro. Se maquillaba la cara de blanco, de un modo que le daba la impresión de habérsela empolvado con azúcar glas.
En 1954, Andy se había convertido en uno de los ilustradores más reconocidos y más requeridos de su generación. Lo invitaban a numerosas fiestas en el mundo de la moda y la publicidad, y su aspecto fuera de lugar llamaba la atención de aquellos que se cruzaban en su camino. «El Nueva York de la época era muy convencional, a excepción de los artistas más marginales de la bohemia de Greenwich Village, como la cineasta y escritora Maya Deren, una mujer fascinada por la brujería y los rituales vudús», comentaba Stuart Preston. «Pero el ambiente que él frecuentaba era menos extremo, menos radical, al menos por aquellas fechas, y ni que decir tiene que su personaje y todas las historias que circulaban sobre él alimentaban una verdadera fascinación. Se contaba que vivía con decenas de gatos, que tenía a su madre prisionera, que era un fetichista de los pies… Era como un retrato del caricaturista Max Beerbohm».6
Fue en el otoño de 1954 cuando se enamoró de Charles Lisanby, decorador de televisión que trabajaba para la cadena CBS. «Charles, a quien conocí gracias a Cecil Beaton, era un moreno apuesto y elegante, muy refinado», recordaba Dorian Leigh. «Tenía unos modales perfectos, casi anticuados, y era cultivado, divertido e indulgente, infinitamente menos feroz que los homosexuales a los que yo conocía, como Truman Capote o Beaton. Era como un príncipe azul de los dibujos animados de Walt Disney, solo que un príncipe gay».7 Los dos hombres se conocieron en una velada. Lisanby, al ver a Andy solo en un rincón, se acercó para hablar con él, por pura amabilidad. Warhol quedó prendado al instante y al terminar la fiesta lo acompañó a la parada de taxis, bajo la lluvia. Mientras esperaban la llegada de un vehículo, bajo el toldo de un taxidermista, vieron en el escaparate un pavo real disecado que a Charles le gustó mucho, porque le recordó a los que había visto de niño. Al día siguiente, al volver a casa por la tarde, el portero le entregó un gran paquete que contenía el pavo real que había admirado unas horas antes. Era un regalo de Andy, y ambos se hicieron inseparables, aunque Lisanby no respondiera jamás a sus sentimientos amorosos, y mucho menos al deseo físico que suscitaba en Warhol. Pero su complicidad fue estimulante y fecunda de inmediato, puesto que fue Charles Lisanby quien le sugirió el título Veinticinco gatos llamados Sam y uno Blue Pussy para el libro que publicó aquel mismo año de 1954.