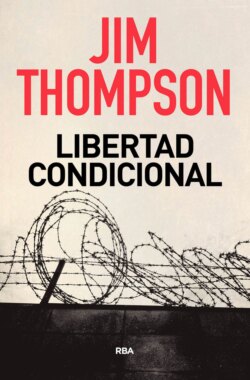Читать книгу Libertad condicional - Jim Thompson - Страница 10
7
ОглавлениеEn el sótano del edificio del gobierno estatal había un restaurante, donde Doc y yo almorzamos. Ninguno de los dos teníamos mucha hambre, por lo que nos contentamos con una ensalada, unos bocadillos y una botella de cerveza por barba.
Muchas personas se acercaron a nuestra mesa. Por ejemplo, un tal senador Flanders, acompañado por un hombre que, según entendí, se dedicaba a la venta de manuales escolares. También vino un director de no sé qué organismo, cuyo nombre no acabé de pillar. Y otro senador, llamado Kronup. Bastante gente en total, y a la mayoría de esas personas luego volví a verlas ocasionalmente en la casa de Doc.
Burkman se presentó justo cuando estábamos terminando de bebernos las cervezas, agarró una silla y se sentó a nuestra mesa. Tenía unas grandes ojeras y su voz sonaba incluso más ronca que la noche anterior.
Doc le habló de Myrtle Briscoe.
—Myrtle me ha soltado una indirecta sobre su intención de presentarse a las próximas elecciones. Una amenaza, más bien.
—¡Tonterías! Sé de buena tinta que está preparando todo el material necesario para su campaña. Aunque, de hecho, tampoco hace falta que se presente como candidata. Con las firmas de respaldo que va a conseguir, tiene la reelección asegurada de forma automática.
Burkman soltó un juramento.
—¡Esa vieja bruja es muy capaz de sacar un conejo así de grande de la chistera! Vamos a tener que hacerle la rosca un poco, Doc. Será cuestión de proporcionarle unas oficinas mejores. Y de dotar a su plantilla de un investigador más.
—Igual no es mala idea.
—Lo mejor será que esta tarde vengas conmigo a hacer la ronda, Doc. Quiero que le digas al gobernador que... —Burkman se detuvo y su mirada fue de mi rostro al de Doc—. Justamente quería decírselo, Pat: ya tengo ese trabajo para usted. Mañana por la mañana acérquese al Departamento de Carreteras y pregunte por el señor Fleming.
—Muchas gracias —respondí—. ¿A qué hora tengo que presentarme, senador?
—Bueno, pues cuando mejor le vaya. A media mañana o así.
—¿Cuánto van a pagarle? —quiso saber Doc.
—Doscientos cincuenta. Es lo máximo que he podido conseguir.
Doc se encogió de hombros y concluyó:
—Podría ser peor. ¿Cómo lo ve, Pat? ¿Está dispuesto a aceptar un empleo con un salario de doscientos cincuenta al mes?
—Les estoy muy agradecido —dije—. Y espero ser capaz de realizar ese trabajo.
Burkman abrió mucho los ojos. Se arrellanó en el asiento y soltó una carcajada estruendosa. Doc se rio entre dientes.
—El trabajo no va a resultarle muy difícil, Pat. —Pidió la cuenta al camarero y añadió—: Voy a estar ocupado durante un par de horas. ¿Quiere hacer alguna cosa en particular?
—No, nada en especial —respondí—. Aunque no me importaría dar un paseo por el edificio.
—Buena idea. Que la gente se entere de las ropas que hay que vestir esta temporada. Y si le apetece, vuelva por aquí y coma, o tómese lo que le apetezca.
—Creo que con dar ese paseo ya me basta —dije—. ¿Dónde quiere que me reúna con usted?
—Oh —consultó su reloj y agregó—, digamos que frente a la puerta principal.
Le aseguré que allí estaría, estreché la mano al senador y me fui.
Me llevó casi una hora encontrar el museo de historia del estado. La mayor parte de las vitrinas y estanterías estaban vacías, y tenían pegados unos pequeños carteles amarilleados por el paso del tiempo que rezaban: PIEZA EN PRÉSTAMO TEMPORAL
Del museo fui a la biblioteca del estado: CERRADO POR REPARACIONES. A continuación, y dado que me quedaba poco tiempo por delante, localicé las oficinas del Departamento de Carreteras y salí a esperar a Doc junto a la entrada principal.
Estaba con la espalda apoyada en la balaustrada de piedra e iba a encender un cigarrillo cuando ella salió.
No me gusta tener que tratar de describirla, porque las realidades físicas de una persona raras veces resumen lo que esa persona es en realidad.
Ya no era una jovencita —cada línea de su cuerpo lleno pero compacto hablaba de la mujer madura—, ni tampoco se esforzaba en aparentarlo, a pesar de uno o dos detalles circunstanciales. Sencillamente era ella misma, una presencia siempre joven y alegre, y me resultaba imposible imaginarla comportándose o vestida de forma distinta a la de ese momento.
Iba vestida con un sencillo conjunto azul con cuello blanco y un pequeño cinturón blanco que se cerraba por la espalda. Calzaba zapatos de tacón bajo, y creo recordar que llevaba descubiertas sus piernas firmes y bien torneadas. Asimismo llevaba sujeto al brazo con una cinta elástica un sombrero de paja negro con el ala hacia arriba. El cabello castaño y abundante lo llevaba peinado hacia atrás y recogido en una cola frondosa que apenas le llegaba a los hombros y estaba sujeta con una diminuta cinta blanca.
Se detuvo un minuto en lo alto de las escaleras, respirando profundamente, con felicidad: sus ojos oscuros, su nariz pequeña y recta, su rostro entero iluminado por el buen humor. Me sonrió, aunque sin verme de veras: de manera impersonal, simplemente porque el día era agradable, estaba viva y nada podía ser mejor.
En ese momento echó a andar escaleras abajo con mucho garbo, con el sombrero oscilando bajo el brazo y el pequeño cinturón azotándole levemente el trasero.
Quise salir corriendo tras ella, preguntarle cómo se llamaba, retenerla de alguna forma: para que nunca se fuera de mi lado. Y me acordé de quién era yo —y de Doc, de Myrtle Briscoe y de Sandstone—, y tan solo pude quedarme inmóvil, mirándola. Sintiéndome enfermo y vacío. Perdido por completo.
Casi al final del paseo, torció por el camino de grava y echó a andar junto a la hilera de coches aparcados.
Se detuvo ante el gran sedán negro de Doc, miró de forma casual por encima del hombro y abrió la puerta.
Por un instante, me quedé donde estaba, incapaz y sin ganas de creer lo que acababa de ver. Y entonces bajé corriendo los escalones, de tres en tres. Crucé el camino de grava y seguí corriendo, con la cabeza gacha, junto a la otra hilera de automóviles aparcados. Al situarme en paralelo al coche de Doc, rodeé el parachoques del vehículo aparcado al otro lado y me situé tras la mujer.
Estaba arrodillada sobre el asiento del coche, dándome la espalda... Bueno, no era exactamente la espalda. Abrió una cremallera que había en la funda del asiento, metió la mano dentro y hurgó un instante. Sacó un sobre de manila alargado.
Puso un pie en el estribo del coche y empezó a salir de espaldas. Yo estaba justamente detrás de él. Continuó reculando, sin advertir que había alguien detrás. Terminó por chocar conmigo y no me aparté.
Miró hacia atrás.
—Oh —musitó, y se quedó con la boca abierta. Y la sonrisa traviesa reapareció en su rostro. Ladeó la cabeza y dijo en un tono entre irónico y enojado—: Vaya, vaya... ¿Nunca le han enseñado que lo más educado es preguntarle primero a la chica?
Di un paso atrás, sintiendo que me ruborizaba.
—Estoy con el doctor Luther —dije mientras señalaba el coche con la cabeza—. He visto que cogía una cosa... Ese sobre.
—¡No me diga! —En su rostro se dibujó una cómica expresión de asombro—. ¿Y usted, jovencito pelirrojo, cómo se llama?
—Me llamo Cosgrove —respondí—. Patrick Cosgrove. Y será mejor que me dé ese sobre.
—Me parece que no —negó inmediatamente mientras sus ojos bailaban divertidos.
—Mire, señorita...
—Flournoy. Madeline Flournoy.
—Lo dice como si tuviera que conocerla —repuse—. Pero el hecho es que no la conozco. Así que me temo que...
—Trabajo para Doc. Y Doc me ha dicho que viniera a recoger estos contratos. ¿Se da por satisfecho de una vez? ¿O vamos a tener que liarnos a bofetadas?
—Si trabaja para Doc, entonces no le importará que la acompañe para comprobarlo —indiqué.
—No me importa en absoluto, Patsy —contestó de inmediato—. Pero tengo el firme principio de no ceder nunca ante un pelirrojo.
—Lo siento —me disculpé—. Pero voy a tener que ir con usted o esperar aquí a su lado a que vuelva Doc.
Escondió el sobre y el sombrero detrás de su espalda, bajó la cabeza y se abalanzó hacia mí. Chocó contra mi cuerpo, y oí que los dientes le rechinaban.
Traté de agarrar los papeles que escondía tras la espalda. Pero lo que hice fue echarle mano al sombrero y, al tirar, rompí la cinta que lo ligaba a su brazo. El sombrero dio el en el estribo y cayó rodando a nuestros pies.
—Mire lo que ha hecho —me reprochó.
—Lo siento —dije.
Fuimos los dos a recogerlo al mismo tiempo. Y nuestras cabezas chocaron con fuerza. El golpe me hizo daño y seguro que a ella le dolió más aún. El rostro se le puso blanco un instante.
Volví a disculparme y fui a recoger el sombrero.
Me pegó un rodillazo en el mentón, con tanta fuerza que casi me hizo perder el sentido.
Fue instintivo, una natural reacción animal al dolor. Mi respuesta asimismo fue instintiva.
Aferré sus tobillos y estiré hacia arriba.
Salió volando de espaldas a través de la puerta del coche —que por suerte estaba abierta— y fue a aterrizar sobre el asiento. Tenía los pies en el aire y el vestido se levantó hasta cubrirle el rostro.
—¿Se puede saber qué demonios pasa aquí? —preguntó el doctor Luther.