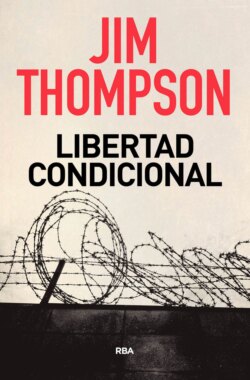Читать книгу Libertad condicional - Jim Thompson - Страница 5
2
COSGROVE
ОглавлениеSon las cinco de la mañana de mi segundo día en este lugar y llevo despierto desde la una.
¿Ilusionado y feliz? Supongo. Supongo que, bajo esta descolorida máscara que me sirve como rostro, continúo gritando de júbilo y entusiasmo. Pero un hombre tan solo puede disfrutar de algo hasta cierto grado y luego llega el sueño.
Preferiría no haber bebido nada ayer, durante el trayecto a este lugar. Estoy seguro —casi— de que no dije ni hice nada inconveniente. Y, sin embargo —por supuesto—, no puedo estar absolutamente seguro.
Asentí con la cabeza en gesto de conformidad cuando él me explicó que nunca bebía cuando tenía que conducir; también expresé mi gratitud por su comprensión ante mi necesidad de «olvidar». Bebí sin apresurarme y, una vez que hube liquidado una tercera parte de la botella de licor, empezaron las preguntas.
¿Por qué había decidido escribirle? La respuesta a esta pregunta era fácil. Las únicas publicaciones que nos llegaban a la cárcel eran folletos publicitarios, publicaciones «de circulación confidencial» editadas con el propósito de sacarles el dinero a los individuos y las empresas que estaban haciendo —o esperaban hacer— negocios con los políticos en el poder. Había obtenido su dirección en un anuncio insertado en uno de esos folletos. También obtuve de la misma manera las direcciones de todos los demás a quienes escribí.
¿Entendía yo por qué me había hecho pasar por toda aquella comedia con Fish, el director de la prisión? No estaba en disposición de poner en cuestión sus acciones, respondí (y con bastante sinceridad), pero creía entenderlo. Fish exigía absoluta lealtad a las personas con quienes se relacionaba. Y no gustaba en absoluto de quienes estuvieran dispuestos a sacrificar dicha lealtad en aras del interés propio.
¿Yo tenía parientes próximos o amigos íntimos? No. Tenía una hermana, casada, que todas las Navidades me enviaba una breve nota. A petición suya, nunca le respondía. Nuestra única vinculación era el accidente del nacimiento.
¿Qué había leído? Todo cuanto había en la biblioteca de la cárcel, a la que no parecía haber llegado ningún libro desde 1920. Todas las obras de Shakespeare, Dickens, Swift, Twain, Addison y Steele, Rabelais, Schopenhauer, Marx, Scott, Verne, Wilde, Cervantes, Maquiavelo, la serie completa de Rover Boy, Lewis Carroll, la Biblia, el...
Sin dejar de hablar, ajusté el retrovisor lateral de mi ventanilla hasta aprisionar el reflejo del doctor Luther dentro de su marco niquelado. El doctor parecía estar lo bastante satisfecho con mis respuestas, aunque, a causa de tres dientes superiores un tanto salidos, la mera relajación de sus rasgos en ocasiones puede darle la apariencia de estar sonriendo.
Diría que tiene unos cincuenta años, aunque, una vez más, también es difícil estar seguro. Tiene el pelo fino y de color arenoso. También tiene un sobrepeso considerable para su estatura, que es algo menor que la mía. Y además tiene los ojos saltones bajo unas gafas de gruesos cristales. Si a todo esto le añadimos una voz suave que pasa abruptamente de lo preciso y lo gramaticalmente correcto a lo argótico y lo vulgar... uno se encuentra ante un hombre cuya edad, lo mismo que su propia personalidad, no resulta fácil de discernir.
Seguí hablando sin dejar de observarlo mientras pasaban los kilómetros, consciente de que las palabras me salían con una dificultad cada vez mayor. Consciente, hasta que dejé de estarlo...
Cuando me desperté, unas horas después, nos encontrábamos a tan solo quince kilómetros de la ciudad, y el coche estaba girando en dirección a un bar de carretera emplazado cerca de la orilla de un gran lago.
Por lo que parecía, el establecimiento había sido bastante lujoso en otra época, bastante tiempo atrás. Ahora estaba en absoluta decadencia. Éramos los únicos parroquianos. Al mirar por la ventana, entendí por qué. Lo que había tomado por un lago en realidad era un río: una ancha extensión de lodosas aguas sucias que avanzaban penosamente, con los residuos del campo petrolífero de la ciudad.
A pesar de las ventanas bien cerradas y del sistema de aire acondicionado, era perceptible un ligero y desagradable olor a sulfuro.
—Un regalito de las compañías petrolíferas de la ciudad —dijo, con una risa repentina y amarga—. A este yacimiento le han sacado mil millones de dólares, y cada día le están sacando más dinero. ¡Pero no pueden permitirse eliminar esta porquería!
No respondí. Volvió a reír de la misma forma, con la mirada fija en el plato que apenas había tocado.
—Mejor será que hable claro —anunció con brusquedad—. Pat, voy a poner las cartas sobre la mesa. Con usted voy a ir de cara. Total, lo que voy a decirle lo averiguaría en las próximas veinticuatro horas, así que...
—Sí, señor.
—Llámeme Doc. Es como me llama todo el mundo.
—Muy bien, Doc.
—Soy psicólogo titulado, pero hace años que no practico. No puedo darle empleo en la clínica porque en realidad no tengo clínica alguna. Es una simple tapadera para mis negocios. Para mis chanchullos, hablando en plata.
Me lo quedé mirando fijamente.
—Me ha sacado de Sandstone, Doc —dije—. Es todo cuanto necesito saber sobre usted.
—Bueno... Por supuesto, no tengo por qué justificarme. Qué demonios, hay una razón por la que este estado es conocido como el corazón de la América balcánica. Y cuando uno tiene que escoger entre comer o ser comido, ¿qué es lo que va a hacer?
—Comer —respondí.
Emitió una risita e hizo amago de soltarme un puñetazo en la barbilla.
—Es usted listo, Pat; le irá bien aquí. Bueno, lo que tenía pensado era conseguirle un trabajo como funcionario del estado. Un trabajo para el que no haga falta ninguna formación. ¿Cómo lo ve?
—Lo que usted diga me parece bien —repuse—. Pero...
—¿Sí?
—¿Cómo puedo serle de utilidad si no voy a trabajar para usted?
—¿Y por qué tiene que serme de utilidad? —Su voz de pronto se había convertido en un gruñido irritado—. ¿En su mente no cabe que puedo estar tratando de ayudarlo de forma desinteresada? ¿De darle una oportunidad cuando nadie más está dispuesto a hacerlo?
—No quería ofenderlo —dije—. Simplemente tenía la esperanza de hacer algo por usted a cambio del favor que me está haciendo.
—Mire, dejémoslo —zanjó—. Quizá sea mejor que nos vayamos de aquí. Es más tarde de lo que pensaba.
Estuvo conduciendo con lentitud, echando miradas ocasionales al serpenteante río de barro, que, con la excepción de su hedor, fue perdiéndose gradualmente en la oscuridad.