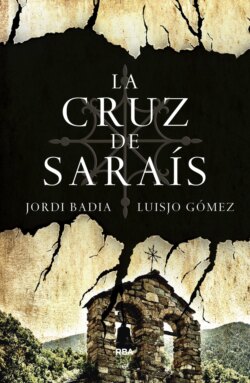Читать книгу La cruz de Saraís - Jordi Badia - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеÚltimos días de otoño de 2010, Valle de Boí
Un vehículo de los Mossos d’Esquadra ascendía, puntual como siempre, por la revirada carretera hacia Boí. Se detuvo frente a las escalinatas de la iglesia de Sant Joan. El sargento Ramón Palau, tras sacar la llave del contacto, se recostó en el asiento unos segundos. Alicaído, suspiró mientras Alba, su compañera, se apeaba. Instantes más tarde, la imitó con aire cansino. El cielo aparecía moteado por amenazadores nubarrones.
Se pusieron las gorras reglamentarias y anduvieron unos pasos, hasta que oyeron el repique que anunciaba las diez de la mañana. Unos gorriones alzaron el vuelo. El sargento echó un vistazo al campanario. Luego, bajó la mirada hasta un pequeño teatro al aire libre que en ese momento era adecentado por el barrendero. El hombre elevó el escobajo a modo de saludo. Nadie en el pueblo era indiferente al uniforme desde que meses atrás el valle sufriera un salvaje episodio criminal.
Primero, fue el homicidio de una vecina del lugar, la anciana María Miró. Luego, mosén Jaume fue asesinado con la Santa Trinidad, un ritual del Medievo. A continuación, la fiebre sanguinaria se trasladó a Barcelona, donde un viejo profesor, Francesc Puigdevall, ya retirado de su ejercicio docente, fue martirizado con la horquilla, un método de tortura de la Edad Media. Después, tuvo lugar el suicidio de Pedrosa, un comisario corrupto de Barcelona.
El sargento Palau fue quien investigó aquellos sucesos y puso punto final a la pesadilla. Todo giró alrededor de un enigma, un secreto oculto a lo largo del tiempo en las entrañas del Valle de Boí, entre los barnices de su obra románica más emblemática: el pantocrátor de la iglesia de Sant Climent de Taüll, posiblemente censurado a principios del siglo XX. Y todo como consecuencia de la búsqueda milenaria de El Legado. De modo imprevisto, El Legado llegó a manos de Arnau Miró, quien llevaba veinte años fuera de España ejerciendo de empresario en Butiaba, un pequeño poblado de Uganda a orillas del lago Alberto. Se trataba de un pergamino legendario que señalaba a Arnau como miembro de la estirpe divina, descendiente del linaje de Cristo, aunque él jamás compartió esa creencia. No era más que una locura que solo dejaba tras de sí ríos de sangre y dolor.
Palau descubrió que Pedrosa, desde su cargo, servía a la Orden de la Divina Sepultura, una organización integrista católica que, bajo una red de miembros estructurados en una jerarquía —aspirantes, caballeros, cancilleres, priores y el Gran Canciller—, se erigían, en pleno siglo XXI, en soldados de Dios: la ira del Señor contra la herejía, en la milenaria cruzada que inició el papa Lucio III con el Santo Oficio, nueve siglos antes. La otrora Santa Inquisición ahora tomaba forma bajo esta Orden, con un brazo armado al que llamaban la Mafia de Cristo, para el que alistaban a sicarios profesionales del crimen, a los que llamaban «sombras». Un complot internacional con tentáculos en todo el planeta y un claro objetivo: garantizar la solidez de los pilares de sus cánones y de los mismos cimientos de la civilización cristiana.
Sin embargo, en su interior, Palau sabía que el asunto no había terminado. La labor policial concluyó sin haber identificado a la cúpula de la siniestra organización, con un policía desaparecido y un abogado evadido de la justicia que se hallaba en paradero desconocido, Feliciano Marest, autor del asesinato de la señora María Miró.
Los agentes lo observaron sonrientes.
—¡Siempre me toca a mí! —protestó el barrendero—. ¡Lo dejan todo hecho un desastre! Mi trabajo es como «la gotera del convento», nunca acaba —apostilló, aludiendo a un dicho del valle sobre una filtración perpetua que, desde tiempos, inmemoriales había en la techumbre del monasterio de Lavaix y que jamás pudo repararse.
—Yo también fui al concierto —le susurró Alba.
—No sabía que te gustara el jazz —dijo Palau—. Eres muy joven, y es un estilo que no suele gustar a los de tu generación.
El barrendero detuvo su trabajo.
—¡En mis tiempos, las fiestas las celebrábamos tomando el rocío, y no así! —exclamó. Y al ver la cara del sargento, explicó—: De noche nos desnudábamos y corríamos hacia el prado. Allí nos echábamos en la hierba hasta que el rocío nos empapara. Aquello solía acabar... bueno, ya sabe.
Palau sacudió la cabeza y, seguido por su compañera, echó a andar hacia el bar, un local donde durante años, cada día a la misma hora, había tomado su café matinal servido por Carola, una mujer a la que jamás confesó sus sentimientos.
Al entrar, escuchó la voz de Andrea Motis en uno de los temas del concierto de anoche. Se le clavó en el corazón. My one and only love.
Rocío limpiaba una de las mesas.
—¿Lo de siempre, Ramón? —El sargento asintió mientras se acodaba en la barra—. ¿Y la joven agente?
—Un café con leche.
Palau hizo las presentaciones. Alba acababa de incorporarse a la dotación de Pont de Suert, que era su primer destino. Morena de pelo lacio, en su rostro destacaban los ojos oscuros, una mirada intensa y cautivadora.
Mientras Rocío cargaba la cafetera, los dos agentes tomaron asiento en los taburetes. En un extremo del local, la señora Enriqueta soltó la fregona para curiosear a la recién llegada. La mujer, que rondaba los sesenta, siempre vestía de negro, como en duelo permanente. Regordeta y de baja talla, su cara oronda le confería un aspecto afable. Desde que Carola se marchó del lugar, había sido contratada en la cafetería para diversas tareas que compaginaba con las de limpieza de las iglesias del valle, donde los domingos ejercía de monaguillo.
El aroma del café recién molido se esparció por el local.
—Se te ve cansado —dijo Rocío, sirviéndole la taza.
Se miraron con intensidad. Ambos sabían que compartían el mismo amor callado y secreto por Carola.
—Esa no es la palabra exacta —dijo, circunspecto.
—¿Descorazonado entonces?
—Jamás hubiera imaginado que sentiría este vacío.
—Bueno, supongo que verla aquí cada mañana, aunque solo fuera para cruzar un saludo y tomar un café, alimentaba tu sentimiento. —Sonrió—. Los dos sabemos que es algo nuestro. —Le dio la espalda para pulsar una tecla en el equipo de música y subió el volumen. La voz de Silvia Pérez Cruz inundó el lugar. Se le humedecieron los ojos—. Se llama Mi mejor canción, y así era para nosotras. Nos transportaba a las dos: a mí hacia ella, pero a ella lejos de mí. —Inspiró hondo—. El verdadero amor es aquel que te hace sentir incompleto ante la ausencia del otro.
—¿Tienes noticias de ella?
—Nos enviamos mails a menudo, y también hablamos por el Skype. Me pasa recetas de platos ugandeses. Ya ves, lo que eran unos días de vacaciones, parece que se han convertido en un proyecto de vida. Y además tan lejos... ¡en Uganda!
Palau se mordió los labios y asintió con un cabeceo.
—Ramón —dijo Rocío—, ¿por qué sé yo lo que jamás te atreviste a contarle a Carola? ¿Por qué nunca se lo dijiste?
—Tampoco lo hiciste tú.
—Yo hubiera estado abocada al fracaso —replicó, consciente de que Carola no compartía su orientación sexual.
—También yo, y no me gustan las calabazas.
—Eso nunca lo sabrás.
A lo lejos se escuchó sonido de truenos.
Rocío se volvió hacia Alba.
—Ambos llevamos años enamorados en silencio de la misma mujer, ¡qué estupidez callarlo! No tengo por qué esconderme de nada ni de nadie.
—Lo que se hace en nombre del amor —dijo Alba, con suavidad— está más allá del bien y del mal.
Un relámpago iluminó el bar. La tormenta se acercaba. Enriqueta abandonó el local a toda prisa.
—Parece que va a llover —masculló el sargento.
—No cambies de tema, Ramón —dijo Rocío—. Tú y yo somos supervivientes. —Desvió la vista hacia los nubarrones que se acercaban—. No somos de esos que esperan a que deje de llover; tú y yo hemos aprendido a bailar bajo la lluvia.
El busca de Alba vibró.
—Te espero en el coche —dijo—, nos reclaman.
Al salir se cruzó con la señora Enriqueta. Llevaba un frasco en las manos. Fue hasta la barra y sirvió un par de vasos de un líquido de color grisáceo. Sonrió abiertamente.
—Es agua de serpiente, con hierba de San Juan. ¡Venga, bebed! —los acució—. Lo cura casi todo; también la melancolía.
Rocío y Ramón se miraron perplejos, este último con el asco pintado en los ojos. Ella soltó una risotada, cogió el vaso y lo apuró de un trago.
—Hazle caso —dijo—, Enriqueta sabe de esto. Sus ancestros conocían todos los secretos de las plantas.
El sargento se mostró reacio.
—Te lo aseguro, hijo —insistió la mujer—: Te encontrarás mucho mejor. La hierba de San Juan aleja los malos espíritus.
—Vale, pero, ¿agua de serpiente?
—Sí, serpientes de Cóll.
—Es donde pasó la infancia —aclaró Rocío—, en lo alto de la garganta más angosta del valle. Hay muchas serpientes, y atraviesan el collado un par de veces al día. Cruzan el río cada mañana buscando el sol del alba, y al anochecer deshacen el camino en busca de los últimos rayos vespertinos. ¿No habías oído hablar del agua de serpiente como remedio para todo?
—Mi madre me contó que en Cóll nadie enfermó con la epidemia de gripe de 1916 —agregó Enriqueta—. En los otros pueblos del valle, fue devastadora. Esto lo cura todo, sana las dolencias físicas y las mentales. ¡Y levanta el ánimo!
Palau miró el vaso. Contuvo la respiración y se bebió el contenido. Para su sorpresa, no le desagradó el sabor.
—Verás cómo te sientes mejor —aseguró la mujer.
—Y de paso, este año no cogeré la gripe.
—Hijo, no te burles. —Se santiguó—. Esa epidemia... fue otro maleficio del más allá.
—Tonterías, un virus y punto.
—No, Ramón, no lo son. Te aseguro que a lo largo de los siglos han pasado cosas muy raras por estos parajes.
—Siempre ha habido cosas raras en el valle —dijo Rocío.
—Lo único raro del valle soy yo —bromeó Palau.
—Enriqueta, cuéntele lo del sepulcro del cuerpo santo.
La mujer los miró a ambos y luego explicó:
—En el barranco de Les Escales hay la tumba de un fraile anónimo que hace siglos, como otros muchos clérigos del lugar, plantó cara y desobedeció a sus superiores. El monje repartía entre los pobres el dinero que le había dado el obispado para otros menesteres. Por ello, lo condenaron a muerte. Pero tras la ejecución, el pueblo, por su cuenta, lo canonizó. —Hizo una pausa—. Pasado un tiempo, las rocas cercanas comenzaron a sangrar. Sucedía al atardecer, antes de que las aguas del embalse anegaran la tumba. Ni el ganado se atrevía a cruzar el barranco. Por eso, los pastores debían pasar la noche en alguna cueva, al amparo de santos y oraciones. El miedo los paralizaba y debían taparse ojos y oídos para no ver ni oír los resplandores y ecos del sepulcro.
Palau sonrió con disimulo. Dejó una moneda en la barra.
—¿Te ríes, hijo? Llegará el día en que el laurel reverdezca y el cuerpo del monje sangre de nuevo. Tú sabes que aquí pasan cosas extrañas... y de algunas de ellas no hace tanto. Pero pocas como las que ocurrieron en los primeros años del siglo pasado.
—¿A qué se refiere?
—El maligno vaga por estas montañas, y de vez en cuando entra en lucha con los ángeles del Señor. ¿Todavía no te has dado cuenta? Tú mismo has vivido sus consecuencias.
—Sí, claro —dijo el sargento, con ademán de marcharse.
—Aún no te has enterado de nada, ¡de nada! Todo ese famoso «caso Boí», lo de la pobre señora María, Dios la tenga en su gloria —dijo, santiguándose—, lo del mosén —se santiguó de nuevo—, el revuelo... Todo es consecuencia de lo mismo.
—¿Qué está intentando decirme? No me venga con monsergas. Todo eso ya es agua pasada.
—Ramón, hijo, parece mentira que seas policía. —Bajó la voz—. Esto no tiene fin. Es una batalla entre demonios y arcángeles que lleva siglos librándose. Todo es siempre lo mismo. Se remonta a tiempos muy lejanos y a lugares remotos, más allá del valle. Nada ha terminado, no. No cejarán...
Al sargento le picó la curiosidad.
—Dígame, ¿qué ocurrió en el valle durante esos años?
—Ahora quieres saberlo, ¿eh? —dijo la mujer—. Yo no lo viví, no soy tan vieja; pero mi madre me contó muchas cosas. Vinieron viajeros de lejos, de muy lejos. Franceses, italianos, de Barcelona, algunos incluso de las Américas. Todos buscaban lo mismo. Querían entender los motivos, responder a preguntas que no deberían plantearse jamás... Al Señor no le gusta que removamos el fango. Y luego vino la epidemia... No, nadie debería meterse en los asuntos de Dios. Su furia puede ser catastrófica. Mira lo que pasó en Castilló de Erill: un alud arrasó todo el pueblo, con su fortaleza y todas sus riquezas. O lo que pasó en Saraís... Mi madre me solía enseñar las ruinas desde Cóll.
—Enriqueta, por Dios, basta ya —intervino Rocío.
—Hay cosas que es mejor no saber —insistió ella—. Hay preguntas que no deberían formularse, y aun menos responderse.
Se santiguó por enésima vez y se alejó de Ramón. Agarró la fregona y prosiguió con su tarea.
El sargento se acercó a la mujer.
—¿Qué le hace pensar que los motivos de los crímenes se remontan a tiempo atrás?
Ella lo miró nerviosa. Con un escalofrío, respondió:
—Hijo, ve con mucho cuidado. No me gusta lo que percibo. No... —Se interrumpió, echó un vistazo alrededor, y continuó—: El miedo no me deja hablar.
—Pues debería, si realmente cree que sabe algo que podría guardar relación con esos asesinatos.
—No puedo, hijo, no puedo —musitó, santiguándose de nuevo. Le entregó el frasco de agua de serpiente—. Toma. Y esto también. —Extrajo de su billetero la estampa de un santo y se la dio—. Es san Lorenzo, el santo que se venera en la iglesia de Sant Llorenç de Saraís. Llévala contigo durante el trayecto.
—¿El trayecto? ¿Qué trayecto?
—Si quieres saber más, ve a Saraís. Pero no te confundas: no a Pont de Saraís, sino al pueblo abandonado, el antiguo, que se halla en ruinas en lo alto de la montaña.
Palau parpadeó confundido.
—Ve con luz del mediodía —prosiguió la mujer—, y no te detengas durante el camino bajo ningún pretexto. No atiendas a nada ni a nadie durante el recorrido. Bebe agua de serpiente y luego besa la imagen de san Lorenzo. Cuando llegues al pueblo, espera frente a la iglesia en ruinas. Allí encontrarás respuestas.
Fuera, comenzó a llover con intensidad.