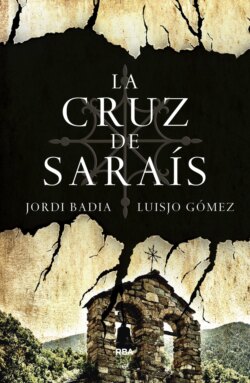Читать книгу La cruz de Saraís - Jordi Badia - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеLlanura de Arsuf, camino de Jerusalén, 1191
El joven sargento templario estaba impaciente por entrar en combate. Lo deseaba a pesar de los recientes y cruentos acontecimientos vividos en la toma de Acre. Las dobleces producidas por el apresto de su manto negro recién conseguido, que apenas hacía seis meses había trocado por su hábito de novicio, todavía no habían desparecido. Todo indicaba que aquella iba a ser su primera batalla campal. Las monturas, formadas desde el alba en orden cerrado de combate, piafaban inquietas respirando por sus ollares el aire cubierto de polvo del desierto de Palestina. Los caballos de guerra presentían la batalla.
—Tranquilo, tranquilo —le susurró al animal, a la vez que le daba unas suaves palmadas en el cuello mientras descabalgaba y cogía el pellejo que llevaba atado al arzón de su silla. Vertió un poco de agua en una escudilla de barro y le dio de beber.
—Pero ¿qué haces, Jean? Es tu agua, y hasta después de la acometida no nos llegarán nuevos suministros —le dijo su camarada de armas, poco antes novicio como él.
—Prefiero pasar sed yo. Después de todo, me conducirá sobre su lomo al combate —replicó acariciando la crin del corcel—. Además —añadió con una sonrisa despreocupada en el rostro—, según los avatares del día, cabe la posibilidad de que ya no necesitemos beber nunca más.
Un escalofrío recorrió la columna vertebral de su compañero, como si alguien hubiera pisado la tierra apelmazada de su tumba.
Alto y delgado, Jean le sacaba una cabeza a su camarada de la Orden. Habían entrado juntos en el noviciado de la encomienda del Temple en París y viajado hasta Chipre, y juntos también habían sido ascendidos a sargentos. Los dos esperaban con anhelo consagrarse algún día como templarios. Tras jurar votos de pobreza, castidad y obediencia, serían Pobres Caballeros de Cristo, podrían portar armas en sagrado, y derramar sangre de infieles en nombre de la fe verdadera.
El novel sargento Jean de Badoise había desembarcado en Acre lleno de fervor y arrojo, junto a las huestes del Rey Ricardo I de Inglaterra, llamado «Corazón de León». ¡Cómo no sentirse orgulloso, si apenas contaba dieciséis años e iba a participar en la reconquista de «El Reino de los Cielos» para la Cristiandad, la ciudad en la que ningún soberano osaba ceñir sus sienes con corona de oro porque Cristo la había llevado de espinas!
La conversación entre Jean y su compañero no pasó desapercibida para su mentor, Paul de Tornois, quien, como barbado caballero templario y comendador de Chipre, formaba en la línea de vanguardia delante de los dos sargentos al mando de las huestes de la Orden. Para sus adentros, pensó en la razón que tenía su buen Jean al contemplar tal posibilidad. «En cualquier caso, lo que es seguro es que tanto tú como yo, si sobrevivimos a la batalla que se avecina, no iremos a Jerusalén. Nuestro camino será otro e infinitamente más peligroso».
Algo había visto De Tornois en Jean ya en el noviciado de la Casa Madre de París que lo llevó a escogerlo como pupilo. El muchacho no lo podía saber aún, pero a partir de ese día, su destino se iba a ver ligado a la más alta y arriesgada misión que le fuera encomendada a la Orden hasta la fecha, el cometido secreto por el que fue creada: la protección de El Legado.
Delante de ellos, oculto por el bosque de encinas que se extendía al oeste por las colinas abiertas al mar, se desplegaba el ejército de Saladino, con treinta mil infantes ligeros, quince mil de infantería pesada y ocho mil jinetes. En el centro, como guardia personal del Sultán, se encontraban los temibles mamelucos, quienes habían sido comprados de niños a pueblos de origen turco y caucasiano —de ahí la palabra mamluc, cuyo significado es «esclavo»—. Obligados a convertirse al islam, tras un severísimo entrenamiento militar, se les concedía la libertad solo para formar parte de tan selecta tropa de élite.
Enfrentadas y extendidas por la llanura, con el mar a su espalda, formaban las tropas de Ricardo, que reventaban de sed, calor y agotamiento. Habían llegado hasta allí desde Acre por la vieja calzada romana que bordeaba la costa palestina. En el centro, cinco mil jinetes ingleses sudaban bajo la malla de acero, protegidos del acoso de arqueros a caballo por largas filas de infantería, constituidas por veinticinco mil infantes angevinos, bretones y normandos. Los caballeros hospitalarios se habían desplegado en el flanco izquierdo, que constituía la retaguardia; por su parte, los caballeros y sargentos templarios, al lado de sus arqueros montados turcópolos —tropas auxiliares reclutadas en los territorios de la cuenca oriental del Mediterráneo—, lo habían hecho en la vanguardia, el flanco derecho.
Desde las primeras luces del alba, grupos de veloces jinetes mamelucos, de acuerdo con la táctica habitual de Saladino, habían abandonado el abrigo de la espesura para batir el llano y hostigar las filas cristianas con sus flechas, a fin de tratar de provocar un apresurado ataque cruzado.
Los dos jóvenes, monjes guerreros, encuadrados en el contingente templario, ardían en deseos de demostrar su valía en combate. Sin embargo, y a pesar de su corta experiencia militar, Jean no podía evitar que la memoria de la toma de Acre y las terribles decisiones acordadas por Ricardo en relación con los sarracenos caídos prisioneros calaran en su ánimo, enfriando su entusiasmo inicial.
Ensillado sobre su caballo, entre voces de mando y relinchos, frente a los muros de Arsuf y los frondosos bosques infestados de enemigos que contrastaban con la planicie desierta, Jean de Badoise recordaba con pesar la toma del puerto palestino y sus sangrientas consecuencias, que habían erosionado su exaltación por la causa.
No había transcurrido ni un mes desde que las vanguardias cruzadas habían tomado Acre. Tras dos años de asedio por parte del rey de Jerusalén, el pérfido Guy de Lusignan y los ejércitos de Federico Barbarroja comandados por Leopoldo de Austria, las tropas de Ricardo Corazón de León desembarcaron un 8 de junio. Pocas semanas después, el contingente cristiano recorría las intrincadas calles de la ciudad para acabar con grupos aislados de sarracenos que aún resistían.
—¡Cuidado, Jean! —le advirtió con un grito ronco su maestro De Tornois mientras señalaba a un guerrero sarraceno que tensaba su arma—. ¡Un arquero sobre aquel tejado!
De manera instintiva, Jean levantó el escudo por encima de su cabeza. Un instante después, la flecha se estrellaba contra la cubierta de metal con un golpe sordo, para luego desviarse inofensiva. El bizarro guerrero musulmán, lejos de tratar de guarecerse, cargaba de nuevo su arco cuando Paul de Tornois le arrojó su jabalina. Sin la protección de la coraza de acero, de la que carecían los arqueros, el afilado astil de la lanza le traspasó el peto de cuero y el pecho, y se clavó contra la pared de adobe del edificio.
Continuaron trepando al galope corto por las sinuosas callejas. Los cascos herrados de los caballos levantaban chispas contra el pavimento empedrado. A ambos lados de la vía se amontonaban cuerpos ensangrentados de los dos bandos, hermanados en la muerte con un abrazo final.
El grupo montado desembocó en una plazoleta.
La infantería sarracena se mantenía firme, en el centro. Empuñaba lanzas y se protegía con grandes escudos ovalados, a fin de cubrir la retirada de los últimos civiles musulmanes que se encontraban en el bastión y que se apresuraban a salir en aquel momento de la ciudad. Estaba al mando un emir, un hombre alto y delgado, con rizada barba negra veteada en gris, que esgrimía fiero una bruñida cimitarra tinta en sangre. Se cubría con una coraza de acero finamente cincelada, hendida en varios puntos tras la última jornada de duros combates. Bajo la cimera de su labrada celada brillaba una mirada de halcón. Detrás del grupo, al norte, se abría al desierto la puerta de Maupás, en el barrio de Montmusart, junto a la doble muralla. En campo abierto, la infantería ayyubí, protegida por caballería mameluca, se retiraba de la ciudad en franca desbandada.
Los templarios formaron una fila prieta. A una orden de Paul de Tornois, caballeros y sargentos se resguardaron con los escudos y tendieron lanzas en dirección a la compacta formación enemiga. A la par, desde las callejuelas convergían en la plaza grupos abigarrados de cruzados, mezclados con infantes normandos armados con hachas y mazas, ataviados con jubones de cuero cubiertos con placas de acero. Aparecieron auxiliares turcópolos, cuya indumentaria y aspecto a duras penas se diferenciaba de la de los arqueros sarracenos, y menos aún de la fe que profesaban. Y entre ellos, estaban los caballeros de la Orden del Hospital y los caballeros teutónicos, con cruces blancas sobre su manto negro los primeros y con cruces negras sobre mantos blancos los segundos.
La insignia y la franja negra del hábito de Paul de Tornois, también cosida en la gualdrapa de su caballo, señalaba el grado de comendador. Al reconocerla, los hombres se apresuraban a obedecer sus órdenes: de buen grado los soldados, a regañadientes los caballeros miembros de órdenes rivales.
El emir contemplaba con mirada ausente un par de palomas torcaces que zureaban sobre el tejadillo que daba a la plaza, ajenas al conflicto entre aquellos hombres.
—Hoy mismo escucharemos sus arrullos en el paraíso —dijo a su segundo en el mando mientras posaba una mano en su hombro.
—¡Acabemos con ellos! —exclamó un rubicundo bretón de enmarañada melena pelirroja para romper el extraño silencio que por ensalmo se había producido entre ambos bandos. El grito fue coreado por el resto de la soldadesca.
El emir ni se inmutó; sus hombres tampoco. Estaban resueltos a morir con las armas en la mano y con su Dios en el corazón.
—¡Alto! —ordenó el templario a la tropa cristiana, y de inmediato se dirigió al emir en un dialecto del árabe clásico propio de Damasco, el hablado por la mayoría de los musulmanes—: Efendi, basta de sangre. Ya ha corrido demasiada por parte de los dos bandos. Habéis luchado con bravura. Ordena que depongan las armas. Permitiré que los civiles abandonen la plaza. Tú y tus hombres obtendréis cuartel y se respetarán vuestras vidas e insignias. Te lo garantizo yo, Paul de Tornois, Comendador del Temple en Chipre y Señor de Becerra.
—¡No! —rechazó el guerrero con frío desdén.
—Mi señor emir —dijo De Tornois, tratando de convencerlo—, nuestro Señor Jesucristo es profeta entre vosotros e Hijo de Dios para nosotros. Jerusalén es Ciudad Santa para ambas religiones. Desde la explanada de la Mezquita de AlAqsa, tu fe sostiene que Mahoma subió a los Cielos.
—¡No! —rehusó de nuevo, altivo.
—Estamos abocados a entendernos, a coexistir, a dejar de matarnos entre nosotros —casi suplicó el cristiano.
Algo cambió en el atezado rostro del caudillo.
—Sea, templario. Será como dices —accedió tras un largo silencio mientras tiraba el alfanje—. Fío en tu palabra.
Ese mismo día, Ricardo inició las negociaciones con Saladino para el canje de los más de tres mil prisioneros musulmanes que habían sido capturados por los cruzados. Se encontraba en consulta con el resto de los jefes de la expedición, en la antesala de sus recién obtenidos aposentos en Acre. Estos estaban cargados de cortinajes y sedas, suntuosos como los de cualquier corte europea, lejos de la sobriedad que caracterizaba las estancias de las órdenes militares.
—Veinte mil monedas de oro y la Santa Cruz que fue arrebatada tras la derrota en la batalla de los Cuernos de Hattin. Este será el precio por los prisioneros, que deberá pagarse mañana a la salida del sol, no más tarde —dijo Ricardo a los presentes, entre quienes se hallaban Guy de Lusignan, Leopoldo de Austria, los Maestres de la Orden del Hospital y de la Teutónica, y Paul de Tornois como prior de los Pobres Caballeros de Cristo.
Leopoldo se frotó las manos.
—A repartir entre tres —dijo. Y el disoluto se apresuró a añadir—: El oro, claro.
—¡A repartir entre nadie! —atajó furioso el monarca inglés, golpeando la mesa con el puño—. Como tampoco se os dará la tercera parte del botín que pretendéis, y que fue obtenido en la conquista de Acre.
—Esto pone en peligro la continuidad de esta santa empresa —replicó, airado, el incompetente austríaco.
—Vuestros ejércitos, así como los de Guy de Lusignan, llevaban dos años tratando de tomar una ciudad que a mí, como comandante de las huestes cristianas, me ha costado solo un mes conquistar.
Sin pronunciar una palabra, rojo de ira y de vergüenza, Leopoldo abandonó las estancias de Ricardo.
El taimado Lusignan se aclaró la garganta.
—¿Y si Saladino no accede al pago del rescate? —preguntó con suavidad.
—¿Si Saladino no accede? —repitió Ricardo enarcando las cejas—: Entonces los prisioneros musulmanes serán degollados mañana por la mañana en la muralla norte, a la vista del campamento del sultán —replicó sin inmutarse.
Aquellas palabras cayeron como un jarro de agua fría entre los asistentes. Su crueldad y su comportamiento impulsivo corrían paralelos a su arrojo y temeridad en el combate. Todos sabían que tal amenaza no era en vano.
—Mi señor, no podéis hacer algo así —intervino De Tornois con firmeza—. Son prisioneros de guerra. Además, yo garanticé sus vidas al emir si se rendían.
—¡Cómo osáis contradecirme!
—¡Di mi palabra de caballero, y les ofrecí cuartel! —exclamó De Tornois.
—¡Silencio, templario! —aulló Ricardo, dominado por la ira—. Ciertamente solo respondéis ante el Papa como Milicia de Cristo, pero en las fuerzas reunidas de Acre, mando yo. Se hará como digo y vos, De Tornois, estaréis allí, presente, para verlo. Es una orden de vuestro comandante en jefe, no lo olvidéis —zanjó. Y se retiró a su habitación privada.
Por la mañana, sin nuevas de Saladino, Ricardo ordenó la ejecución de los cautivos. Al conocer la noticia, Paul de Tornois amenazó al monarca inglés con comunicar la inminente matanza al Papa.
Ricardo, lejos de amedrentarse, dijo:
—No será preciso, De Tornois, lo haré yo mismo. En Roma estarán encantados con tres mil infieles menos.
Atados en largas filas, los cautivos sarracenos se alineaban en pequeños grupos en su ascenso por la escalinata que, adosada a la muralla, subía en espiral. Había sido diseñada así a fin de que, ante un eventual ataque, los defensores, situados en la parte superior de la fortificación, tuvieran el brazo izquierdo junto al muro y la diestra libre para golpear con su espada y repeler la ofensiva de aquellos que, en su intento por coronar las almenas, veían así su brazo armado estorbado por la pared.
A esa hora de la mañana, con el baluarte encarado hacia el norte, el sol naciente hería de costado los ojos de los que iban a ser degollados. Al mediodía, cuando ya los muros rezumaban sangre y una montaña de cuerpos se hacinaba sobre la arena, le tocó el turno a un grupo de notables, entre los que se encontraba el emir de barba cana. Subía con pie firme. Incluso con las manos sujetas por una recia soga, despojado de su morrión y su armadura, su aspecto era imponente.
Se volvió hacia De Tornois, quien formaba por orden expresa de Ricardo junto a las almenas del bastión.
—Templario —le dijo en un correcto francés—, ¿es así por ventura como los que se hacen llamar Caballeros de Cristo cumplen su palabra?
El monje guerrero bajó avergonzado la cabeza y guardó silencio. A pesar de que el sol caía a plomo sobre la ciudad, el semblante del templario estaba lívido bajo la cota de malla.
—Cuando menos, libérame de las ataduras y que sea yo quien termine con mi vida y no esos cerdos impuros —dijo el emir. Y señaló con el mentón a los dos sayones que se dirigían hacia él empuñando sendos cuchillos de matarife—. Mi fe lo permite.
Sin dudarlo un instante, Paul de Tornois avanzó en dirección al prisionero mientras sacaba la daga que portaba al cinto. Al observar la acción, los dos verdugos, así como los guardias que custodiaban al grupo en el que se incluía el emir, trataron de impedirlo. Sin embargo, como un solo hombre, un grupo de caballeros y sargentos templarios, entre quienes se hallaba el joven De Badoise, desenvainaron las espadas para protegerlo.
De un tajo, el monje soldado cortó las ligaduras.
—Gracias —murmuró el emir. Inclinó la cabeza y se llevó la mano al lado izquierdo del pecho, sobre el corazón—. Yo primero, eso es seguro —sonrió, valiente—, pero los dos estaremos juntos en el Paraíso.
Una vez libre, el guerrero se frotó las muñecas doloridas, donde las sogas habían dejado sobre la piel verdugones oscuros. Pidió agua y realizó con ella unas breves abluciones.
—Por respeto a Alá, a Dios —dijo mientras se acercaba al borde del parapeto—, debo entrar limpio en el cielo.
Saltó. Con un golpe seco, el valeroso soldado se estrelló contra la base de la muralla.
A partir de la conquista, la ciudad se conocería como San Juan de Acre, y fue bautizada con sangre.
—¡Caballería ligera sarracena! —exclamó De Tornois al descubrir a un grupo de jinetes que galopaban por el llano.
El grito de alerta arrancó de sus pensamientos al joven De Badoise y lo devolvió a la realidad de la batalla, en la llanura de Arsuf.
—¡Maanaraf, a ellos! —ordenó el comendador templario al jefe de los escuadrones ligeros de turcópolos, que formaban a su costado como protección.
—¡A tu orden, mi señor! —dijo Maanaraf.
Arrancó al galope con la compañía ligera, cuyos hombres, nada más empezar a cabalgar, habían extraído de los arzones los arcos recurvados compuestos con los que eran letales especialistas. Eran armas con una sección central de cuerno, palas de madera y tendones, y les proporcionaban una potencia de tiro y una cadencia en el disparo superior a la de los arcos europeos.
El contraataque no pasó desapercibido a los temibles arqueros mamelucos montados. A pesar de ello, continuaron en dirección a las líneas cruzadas y se desviaron hacia la retaguardia, lugar donde formaban los caballeros de la Orden del Hospital. De este modo evitaban en lo posible la confrontación con los turcópolos. Al llegar al punto donde el alcance de las saetas era efectivo, a una orden del comandante mameluco, el centenar de guerreros que componía la escaramuza echaron mano de las flechas que portaban en las aljabas de cuero repujado y, sin detener la marcha, cargaron los arcos y lanzaron una andanada sobre los hospitalarios, para volver de inmediato en dirección al abrigo de sus filas, donde destellaban brillos metálicos y profusión de estandartes multicolores con el nombre escrito de Alá y Mahoma.
Tras describir una parábola, los dardos cayeron como una mortífera lluvia de acero sobre la formación de caballería pesada. Algunos jinetes, que no se habían cubierto a tiempo con los escudos negros en los que resaltaba la cruz blanca, se desplomaron con el cuerpo erizado de flechas, a la vez que sus monturas, con los dardos hundidos en el cuerpo y sin el peso del jinete, abandonaban la formación entre relinchos de dolor.
El cambio de sentido para retornar con su ejército había hecho perder velocidad a los mamelucos, quienes además no habían podido aún recargar sus temibles arcos. Esta ventaja fue aprovechada por los escuadrones ligeros al mando de Maanaraf, que, a galope tendido, se habían aproximado a ellos a través de todo el frente y lanzado centenares de flechas contra los más rezagados. Estos, enmascarados entre las nubes de polvo que levantaban los jinetes que los precedían, trataban de huir de la amenaza de la caballería turcópola.
Los arqueros dispararon sus armas sobre los últimos mamelucos. La mayoría de los proyectiles rebotaban sobre los yelmos bruñidos y los escudos que, como precaución, portaban a la espalda en lugar de en el brazo. Sin embargo, los corceles, carentes de armadura, no eran inmunes a los afilados dardos y se hundieron profundamente en sus cuartos traseros, lo que provocó que los jinetes postreros cayeran en un confuso revoltijo de hombres y bestias. Como bravos guerreros que eran, se levantaron como un resorte y, sable en mano, desafiaron a la muerte que a caballo se les venía encima. Al paso de los hombres de Maanaraf, las cabezas de los mamelucos rodaron sin vida por la hierba rala.
Entre una algarabía de tambores, cuernos y trompas, la vanguardia sarracena, compuesta por arqueros sudaneses y beduinos a pie y a caballo, se abrió para acoger entre sus filas a los jinetes que habían sobrevivido a la refriega.
—Costará mantener la disciplina entre los hospitalarios —dijo De Tornois, volviéndose en su silla hacia su joven pupilo—. Se han llevado la peor parte desde que se constituyeron en retaguardia. A pesar de las órdenes de Ricardo de esperar, no soportarán muchas más provocaciones sin lanzarse contra el enemigo.
Como si sus palabras hubieran sido proféticas, sin esperar los seis toques de trompa que debían marcar el ataque definitivo, los caballeros de la Orden del Hospital se lanzaron al grito de «¡San Jorge!» a una desenfrenada carga contra el flanco derecho del ejército musulmán. Como un vendaval, cruzaron la planicie y se hundieron en cuña sobre las filas de la infantería sarracena que, frente a la acometida, se dispersó.
—No podemos esperar más. Vamos en su apoyo —dijo De Tornois a su segundo en el mando. Sabía que, de no hacerlo, Saladino aprovecharía la carga desordenada de sus hermanos y los envolvería con sus tropas de élite, la caballería pesada mameluca—. ¡Confaloniero! —ordenó mientras levantaba su mano derecha enguantada y se dirigía al portaestandarte—. ¡Inicia el ataque de la caballería!
El abanderado, que era el caballero que tenía el honor de llevar La Beaussante, la sagrada insignia templaria en la que, entre una franja blanca y otra negra de los colores de la Orden, brillaba la Cruz Pathé en rojo, la dirigió al suelo dos veces para luego elevarla otras tantas al límpido cielo palestino: era la señal para que la caballería pesada templaria, ariete principal del ejército cruzado, se encaminara al combate al paso.
Como arma precisa y mortal que eran, en filas disciplinadas variaron sobre su eje central, manteniendo la geometría de la formación, y se encararon al flanco izquierdo del enemigo. Una vez el rectángulo compactado de jinetes vestidos de blanco, con sus sargentos de negro detrás, se hubo separado del grueso del contingente cristiano, De Tornois volvió a dirigirse al confaloniero para que con la enseña marcara el cambio de los escuadrones al trote.
Era la manera de llevar a cabo la carga, con un acercamiento al enemigo a una velocidad que no provocara la dispersión de la formación a fin de poder percutir en bloque, y que, además, no agotara a los caballos antes de tiempo con un prematuro galope bajo el peso del jinete y su armadura; no como la gallarda pero poco efectiva carga de los hospitalarios, que había llegado a las filas sarracenas en una alocada y disgregada cabalgada, con sus monturas extenuadas y sin el concierto necesario para matar con la máxima eficacia.
Jean de Badoise marchaba detrás de su preceptor. El sudor le resbalaba por el rostro imberbe y le provocaba una punzante sensación de escozor en los ojos. Dirigió una mirada a su compañero; al llevar un yelmo con protector nasal que no le cubría el rostro en su integridad, no tuvo que girar la cabeza completamente. Al instante, su amigo se dio cuenta del gesto y, con una sonrisa tensa, se inclinó en un silencioso saludo.
Habían recorrido ya más de la mitad del terreno que les separaba del vociferante mar de lanzas que se extendía ante ellos, cuando el pendón bajó y se elevó por tercera vez para mandar por fin el galope, a la vez que se ordenaba apuntar las picas en dirección al enemigo.
El joven templario aferró con fuerza la caña de su arma, y, con un gesto practicado en numerosas ocasiones, recolocó su escudo para proteger el rostro y su flanco izquierdo. Atisbó cómo las confusas líneas sarracenas adquirían rápidamente una nitidez que le permitía distinguir el contorno de los enemigos, sus rostros, incluso los gestos de mando de sus oficiales.
Los cascos de medio millar de caballos batían el suelo, atronando en el aire como un aterrador tambor. Se acercaban a velocidad vertiginosa.
La sangre le zumbaba en los oídos y sentía el corazón desbocado en el pecho. Era uno con su caballo y un todo con sus hermanos: la vida para la que había sido entrenado.
Media legua recorrida, y solo un centenar de pies los separaban del choque final.
Una lluvia de flechas partió de las filas enemigas. Una saeta impactó sin más consecuencias en la cota de malla que cubría el brazo derecho de Jean. A su izquierda, un sargento con quien De Badoise había viajado desde Chipre, cayó de su caballo con un virote hundido en un ojo. A pesar de los proyectiles, con la carga en marcha, arribaron demasiado cerca de la formación árabe y varios cuadrúpedos heridos —por efecto de la inercia de la cabalgada— se estrellaron contra las filas sarracenas. Aplastaron hombres y pertrechos, y abrieron sangrientos pasillos entre los defensores.
—Deus lo vult! —gritaron roncas quinientas gargantas al cielo, que esperaban que las acogería si morían en combate.
Como una exhalación, los jinetes acorazados irrumpieron en la formación.
Jean de Badoise hundió la lanza en el estómago de un hombre tan profundamente que la perdió nada más iniciarse el choque. Sin la pica, sacó el mandoble y, mientras su caballo aplastaba pechos y cabezas, él cercenaba las cobrizas manos que, aferradas a sus muslos, pretendían derribarlo de la montura. Cada vez que descargaba un tajo, un cuerpo envuelto en tela y acero se desplomaba sin vida entre chorros carmesíes. Se sentía agotado, los pulmones le ardían. Cada gesto era un suplicio. Con la precisión que otorga la disciplina, los templarios, a golpes de espada, convertían el sector que tenían asignado en una carnicería.
De súbito, un cetrino guerrero musulmán intentó un ataque con una maza de combate de cantos afilados. En la furia del golpe, dejó al descubierto su flanco derecho, lo que aprovechó Jean para partirle de un tajo las costillas hasta el esternón.
La violencia de la carga templaria había desarzonado la defensa enemiga. La infantería sarracena empezó a titubear en la enconada defensa. Pasaron del contraataque a recular hacia la retaguardia. Las formaciones de infantes árabes comenzaron a disgregarse y trataron de huir hacia el bosque.
Entretanto, en el ala izquierda sarracena, el grueso de las tropas cristianas, con Ricardo a la cabeza, avanzó contra el centro de la formación enemiga. Esto, unido a que el ataque de los hospitalarios tuvo un inesperado éxito sobre el flanco derecho del ejército del sultán, convirtió la embestida cruzada en una tenaza de la que Saladino no pudo zafarse.
Al no poder maniobrar, el pánico ganó al otrora desafiante ejército musulmán. Saladino, hasta entonces invicto caudillo, ordenó la retirada. Tras de sí dejó un ensangrentado campo con siete mil muertos, frente a las setecientas bajas de los cruzados.
La noche se adueñaba de la llanura silenciosa.
La flota cruzada había aprovisionado por mar al victorioso ejército de Ricardo. Grandes hogueras brillaban en el campamento instalado a los pies de la ciudadela de Arsuf. Risotadas de borrachos y voces groseras de las prostitutas que seguían a la expedición militar se elevaban en la oscuridad del desierto para romper su quietud. Los soldados trataban de olvidar su miedo a la muerte y a la mutilación, y celebraban la vida que aún conservaban.
Jean de Badoise, después de saciar su sed y la de su caballo, intentaba limpiar la sangre que le cubría de pies a cabeza. Salvo por alguna pequeña herida propia, era sangre ajena, la del infiel que tenía por derecho divino el deber de derramar. Se dijo que todo aquello era consecuencia de defender la fe verdadera mientras miraba con tristeza el campo cubierto de cadáveres enemigos que, por efecto del asfixiante calor que había hecho a lo largo del día, empezaban a hincharse cubiertos de moscas.
Un alegre tintineo de arreos, que contrastaba con la desolación que lo rodeaba, lo sacó de su ensimismamiento.
—¿Sois vos, mi señor De Tornois? —preguntó al vislumbrar una silueta recortada entre las sombras.
—Sé cómo te sientes, Jean —dijo su preceptor a modo de respuesta—. Esto no conduce a nada y el círculo íntimo de la Orden hace tiempo que lo sabe. No podremos seguir así por mucho tiempo, en la tierra donde nuestro Señor Jesucristo vivió y fue crucificado.
—¿Y ahora a Jerusalén?
—No, mi buen Jean. Nosotros tenemos otra misión. La misión. Debemos cumplir con nuestro destino.
El joven no preguntó, y se limitó a suspirar con alivio. No tenía motivo para ello.