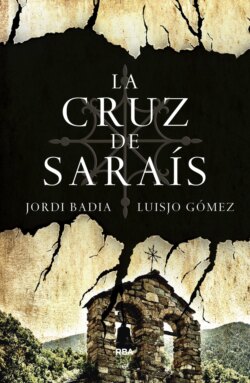Читать книгу La cruz de Saraís - Jordi Badia - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеBangkok, tres meses antes de la canción de amor de Ongodia, noviembre de 2010
Fue un viaje largo y accidentado. Largo, puesto que necesitó cerca de quince horas de vuelo para llegar al otro extremo del mundo; y accidentado, porque tuvo que salir de España de forma clandestina, con la policía pisándole los talones, después de que se dictara contra él una orden de busca y captura por asesinato, entre otros cargos.
De mediana edad, baja estatura y prominente barriga, salió del aeropuerto sudando a mares dentro de su arrugado traje de poliéster a causa del húmedo y asfixiante calor del trópico. Se registró en el Hotel Milenium Hilton, uno de los más lujosos de la ciudad, utilizando adrede su documentación original y una tarjeta de crédito a su nombre. Una vez el recepcionista le hubo tomado los datos, se hizo subir el equipaje a la habitación y, en contra de su habitual tacañería, le dio al botones una generosa propina en dólares americanos.
De vuelta al hall, deslizó otro billete de cien dólares en el bolsillo superior de la chaqueta del conserje, adornado con la H dorada de la casa, y le encargó que contratara a dos prostitutas para esa misma noche. De paso, reservó una mesa para cenar en el Thai Pavillion, el mejor restaurante del hotel. Sabía que la orden de detención dictada en España aún no se había convertido en internacional, y deseaba dejar un rastro que hasta el más inepto de los sabuesos de la policía pudiera seguir. Luego desaparecería y, con una nueva identidad, continuaría con la misión, su misión, la que le otorgaría el perdón de la Orden, la gracia de Dios, el Paraíso.
Salió a la calle, hizo una seña al maletero de la entrada para que le pidiera un taxi, y con gesto despectivo le dio otro billete de cien dólares. Nada más llegar el vehículo, de un llamativo color fucsia, el empleado le abrió la puerta con una obsequiosa reverencia.
—Al Rattanakosin —dijo el gordo español en su pésimo inglés, refiriéndose al barrio histórico de la ciudad. Acto seguido, mientras desenvolvía un caramelo, se acomodó en el asiento trasero y observó las calles bajo un cielo plomizo.
Tras un breve trayecto, el taxi frenó ante las esbeltas formas doradas del Wat Phra Kaen, el templo que forma parte del conjunto arquitectónico del Palacio Real, residencia formal de los reyes de Tailandia, Bhumibol y Sirikit. Sin regatear, para asombro del chófer, pagó la carrera que marcaba el taxímetro, y añadió de nuevo una más que generosa propina, y el conductor se apresuró a bajar del coche para abrirle la puerta.
El español lo detuvo con un ademán.
—Puedo yo solo, mono amarillo —gruñó.
Se alejó del vehículo para mezclarse con una marabunta de gentes de todas las nacionalidades que, en pantalón corto y cámara digital en ristre, cumplían la obligada visita turística. A codazos, adelantó a las columnas de visitantes capitaneados por guías locales portando en alto un banderín, y se adentró en el Parque Saranrom sin dirigir una sola mirada a sus hermosos jardines. Lo atravesó hasta salir por la parte opuesta del recinto, donde detuvo otro taxi, esta vez de brillante color lima.
—A Patpong —ordenó—. Al final de Silom Road.
Mientras arrancaba, el taxista echó un vistazo al espejo retrovisor. El sudoroso pasajero se había sumido en el silencio sin dejar de juguetear con el envoltorio del caramelo.
—Tú ¿de qué país, de qué reino? —preguntó.
—España.
—Ah, España —cabeceó, satisfecho—. Un, deux, trois, la Tour Eiffel...
—Jodido capullo.
Tras media hora circulando entre el caótico tráfico de un día laborable en Bangkok, llegaron al punto de destino. En esta ocasión, el gordo español regateó, pagó la carrera con un arrugado puñado de bahts y, sin dejar propina, bajó del taxi.
Anduvo por varias calles. Nadie, ni tan siquiera el taxista que lo había traído, podría recordar la presencia de un individuo con un aspecto tan anodino en un barrio como Patpong, considerado uno de los mayores y más famosos burdeles de Asia. Maldiciendo el calor y el gentío, empapado por el continuo goteo de los aires acondicionados que plagaban las fachadas de los edificios, caminó entre rutilantes anuncios de neón, asediado por multitud de porteros que ponderaban la mercancía de sus locales: chicas jóvenes, incluso menores, que bailaban semidesnudas sobre las barras de los bares y que por unos pocos bahts los extranjeros podían hacer suyas.
Circuló un trecho entre enjambres de turistas masculinos hasta detenerse, resollando, frente a un edificio de oficinas de diseño impersonal. Aquella era la dirección. Entró en el inmueble y vio que no tenía ascensor. Gruñendo, se dirigió a la escalera con paso cansino. Entre jadeos, llegó al segundo piso y se detuvo ante la tercera puerta, donde pulsó un interfono mientras dirigía furtivas miradas a izquierda y derecha.
Al rato, sonó una voz metálica por el aparato.
—¿Sí?
—Soy el español —dijo—. A la hora en que quedamos.
—Ponga en la mirilla su pasaporte; el bueno, por favor. —La voz soltó unas risas—. Solo es una medida de precaución.
El hombre gordo colocó el documento abierto por la página donde constaba su filiación y fotografía reales. Al instante, las lentes de una cámara digital de alta resolución, instalada subrepticiamente en el interfono, con un zumbido apenas perceptible, giraron hasta enfocar con nitidez la credencial. Una serie de instantáneas de los datos auténticos del visitante quedaron registradas en la tarjeta de memoria del dispositivo. Era un seguro de vida dentro de su particular negocio y, en algunas ocasiones, la piedra de toque para una futura y rentable extorsión.
La puerta se abrió con un chasquido de cerrojos.
—Adelante, señor español, nada de nombres.
—Nada de nombres —dijo.
Se sorprendió al ver el rostro de la persona que le franqueaba la entrada. Se trataba de un hombre joven, no llegaba a la treintena, alto para ser oriental y con espaldas anchas. Vestía tejanos desgastados azul claro, zapatillas deportivas y una camiseta blanca con un anuncio de Shinga Beer, la cerveza del león, la más popular de Tailandia.
—No juzgue a la ligera —dijo el oriental al observar su expresión de asombro—. A pesar de mi edad, soy el mejor. Y también el más caro, por supuesto —agregó mientras daba la vuelta y se dirigía al interior del piso.
Fue tras él hasta llegar a una habitación de reducidas dimensiones con una mesa de despacho, dos sillas y un archivador pintado de gris. Una oficina vulgar y anónima.
El español tomó asiento, extrajo un grueso fajo de billetes de cien dólares y dijo:
—Esto es la mitad de lo acordado. A la entrega del documento, le pagaré el resto. Espero que lo que esté comprando valga la pena.
—No me ofenda —dijo el oriental con frialdad—. Usted está pagando por un soporte original de pasaporte español. Auténtico. Como el que le expedirían, si estuviera en su mano, en cualquier comisaría de policía española. Un pasaporte de última generación que incorpora un chip RFID.
—Explíquese.
—A diferencia de los pasaportes que incorporan códigos de barras, y que son leídos por un escáner, el RFID es detectado por un sistema de radiofrecuencia que comprueba la información que contiene. Yo me encargaré de volcar los datos que usted quiera en el chip, lo que lo hará indetectable en cualquier paso de fronteras.
—Solo quería asegurarme de que...
El oriental lo atajó con un seco ademán.
—Si lo desea, en la calle puede comprar un pasaporte a un yonqui por trescientos dólares. Uno de esos que hurtan a los turistas en los prostíbulos cuando se bajan los pantalones.
—No pretendía...
—Pues no hay más que hablar —zanjó el oriental mientras cogía el dinero y se lo guardaba en el bolsillo.
Como había dicho el falsificador, el documento en blanco era auténtico, y valía su peso en oro en el mercado clandestino. Tenía su origen en un funcionario de grado medio de la embajada española con debilidad por el juego; algo que, unido a una suerte adversa, lo habían colocado en una delicada situación con un violento tahúr local. Este le ofreció la posibilidad de saldar sus cuantiosas deudas escamoteando algún pasaporte de la legación diplomática. La alternativa era pagar con cada dedo hasta cubrir la totalidad del compromiso. Desde esa fecha, el diplomático podía seguir contando con la totalidad de sus dedos, el tahúr vendía a buen precio los documentos, y el falsificador disponía de pasaportes veraces.
—¿Cuándo estará listo? —preguntó el español.
—En su momento —dijo el oriental—. Supongo que lo tendrá todo dispuesto para cambiar de aspecto. —El gordo asintió con un leve cabeceo—. Cuando lo haya hecho, se pondrá otra vez en contacto conmigo. Rellenaré el documento con los datos que usted me suministre, e insertaré su nueva imagen. Yo le daré la identidad que desee. Hasta ese día, no quiero tener ningún contacto con usted. —Y le indicó la salida.