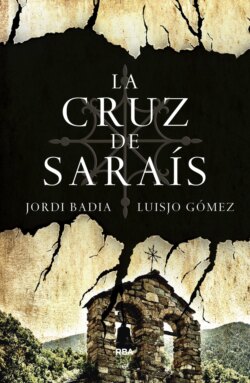Читать книгу La cruz de Saraís - Jordi Badia - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеDesierto sirio, tras la batalla de Arsuf
La comitiva había viajado cerca de dos semanas bajo un sol abrasador de día y un frío glacial durante la noche, entre interminables alcores grises que emergían como islas en un mar de arena en tan inhóspita parte del mundo.
Eran tres jinetes seguidos por una reata de mulas que cargaba con la impedimenta. Por su aspecto y ropajes, nada delataba su condición de cruzados y, en especial, de monjes soldado —la espada autorizada y desnuda de Dios—. Recogidas las gualdrapas y los atavíos templarios, llevaban caballos enjaezados a la usanza árabe. Vestían camisolas de lino sobre el cuerpo para evitar el ardiente contacto con la cota de malla que les cubría el tronco y los muslos, y que alcanzaba altas temperaturas en aquellas latitudes. Por encima, para aliviar el calor, se cubrían con capas amplias y turbantes blancos de beduinos. Sin armas a la vista, podían pasar por simples viajeros en el camino a Damasco.
Hacía quince días que habían dejado atrás las huestes de Ricardo bajo el pretexto de una falsa herida de flecha sufrida por De Tornois en un hombro, que —según dijeron— requería la intervención de médicos sarracenos en Acre, ya que la Orden no disponía de cirujanos propios. Sin este subterfugio, no hubiera resultado creíble que el Comendador del Temple en Chipre y brillante soldado, Paul de Tornois, su sargento De Badoise y Maanaraf, oficial a cargo de un escuadrón de turcópolos y que sería la escolta del primero, abandonaran las fuerzas cristianas tras la rutilante victoria del llano de Arsuf mientras estas se dirigían a la toma de Jerusalén, destino final de la cruzada. La empresa secreta que los ocupaba tenía una importancia y dimensiones muy superiores a la conquista de la ciudad de Jerusalén, aunque se tratase de la capital del reino.
—Mi señor De Tornois, hombres a caballo sobre el risco a poniente —susurró Jean sin apenas girar la cabeza.
—Llevan toda la mañana y parte de la tarde sobre nuestra pista —afirmó el templario, impertérrito—. Maanaraf los ha descubierto al amanecer. Debes estar más despierto, aprendiz —reprochó.
—Salteadores árabes —señaló lacónico el oficial turcópolo—. Son diez a lo sumo. Buscarán una posición ventajosa, se situarán con el sol a la espalda para que nos deslumbre, y antes del anochecer arremeterán contra nosotros.
—¿Si abandonamos las mulas y la impedimenta a su suerte podemos evitar el ataque? —preguntó De Tornois al curtido guerrero musulmán.
—No, sidi —contestó bajo la forma árabe de «señor»—. Quieren las mulas, pero también los caballos que montamos. Son unos magníficos ejemplares. —Acarició la crin de su montura—. Además, tratarán de capturar vivo a alguno de nosotros, sobre todo les debe interesar el sargento De Badoise. Dada su juventud y belleza, obtendrían un buen puñado de monedas por él en el mercado de Damasco al venderlo como esclavo sexual para algún rico y obeso comerciante.
—Bien, entonces no habrá otra solución que combatir —dijo, mirando a su pupilo con sorna, quien estaba un tanto amoscado por el comentario del turcópolo en relación con su aspecto y al degradante fin al que lo hubieran destinado—. Aunque siempre deberás contemplar tal posibilidad como la más remota que hay que tener en cuenta —le advirtió su maestro. Y para obviar la guasa del comentario lascivo, sentenció—: La violencia es el último recurso del incompetente.
De súbito, el grupo de salteadores desapareció de la vista de los viajeros, y en su lugar dejó pequeñas nubecillas de polvo en la cresta que antes habían ocupado.
—Malo —dijo Maanaraf—. Se han dejado ver y no les importa una boñiga seca de dromedario.
—Saben que los hemos descubierto —dijo De Tornois, sin alterarse.
Los tres guerreros entrecruzaron una mirada.
—Disfrutan de la posición estratégica que buscaban. Saldrán tras esa duna, el ataque es inminente —indicó De Tornois con los ojos—. Maanaraf, echa mano de tu arco y dame la ballesta. Sargento, desmonta y ve a retaguardia con los animales. Es una orden. Ten firmes las bridas de los caballos y las mulas; perderlas en estos parajes tendría el mismo resultado que morir a manos de los salteadores.
El turcópolo refrenó su montura y de un salto puso pie en tierra. Se dirigió a una de las mulas y descolgó del arreo una ballesta de caballería, que hasta ese momento había permanecido oculta por una larga pieza de cuero. Cruzó la distancia que lo separaba del templario, que también había descabalgado, y le tendió el arma. Este la sopesó con dos manos, comprobó el estado de tensión del nervio y miró inquisitivo a Maanaraf.
—Sidi, la he montado y engrasado con sebo de vaca nada más romper las primeras luces del alba, cuando aún estabais dormido. Supuse que la necesitarías.
Bajo el bigote hirsuto, De Tornois sonrió complacido por la eficacia del guerrero árabe.
—Mi señor, la ballesta... el concilio... —dijo De Badoise, ajeno al vínculo entre los dos viejos soldados.
—Mi joven discípulo, sosiégate —atajó el caballero para tranquilizarlo sin perder de vista el frente por donde esperaba a los salteadores—. Sé, y lo sabemos todos pues no es un secreto, que el Concilio de Letrán proscribió su uso entre cristianos, bajo pena de excomunión. Sin embargo, se emplea.
—Mi señor De Tornois, disculpadme, tenéis razón. Prohibido salvo para acabar con un infiel —corrigió, atribulado.
—No es esa la cuestión, Jean, no te engañes. La Iglesia trató de suprimirla a instancias de la nobleza —dijo, a la vez que se preparaba para el combate que se avecinaba—. Con semejante arma, un simple plebeyo, con somero entrenamiento, podría perforar la coraza del más noble, poderoso y equipado de los caballeros. —Hizo visera con la mano para observar la duna por donde preveía el ataque.
—Pero nuestra Santa Madre Iglesia lo condenó.
—Estás en lo cierto, Jean —concedió con flema, dado el inminente ataque—. Pero solo es malo porque está prohibido, no porque por naturaleza sea un arma diabólica o más perversa que cualquier otra forma de matar. La esencia de su veto radica en que subvierte el orden social. Un simple campesino que haya dejado de destripar terrones con su azada para servir en una hueste armada sería capaz de hendir primorosas y caras armaduras con un tosco trozo de madera rematado con una punta de acero desbastado —dijo mientras calibraba con ojo experto un dardo—. ¿Qué emplumado caballero a lomos de brioso corcel admitiría semejante desacato a su rango, tamaña osadía a su casta, por parte de un triste peón sin cuarteles de nobleza ni hidalguía? —acabó, sarcástico, toda vez que colocaba el virote sobre el carril del arma.
De repente, la horda surgió sobre la duna con una gran profusión de alaridos de guerra.
—¡Atento, Maanaraf! —exclamó—. Cien pies después de que yo mate al jefe, dispara —dijo, recordándole la distancia efectiva de ataque del arco, a pesar de la pericia del árabe.
Con un leve gruñido por la instrucción innecesaria, Maanaraf se dio por avisado. Tensó el arco y escogió el blanco.
Los jinetes, entre nubes de arena y con los alfanjes desenvainados en alto, se deslizaron al galope sobre el flanco de la duna para cargar contra los viajeros. Los capitaneaba un hombre alto y grueso, con un turbante esmeralda, que empuñaba una enjoyada cimitarra.
—¡A los de los costados! —ordenó De Tornois, sereno—. Yo ya tengo mi diana —dijo mientras apuntaba al capitán enemigo.
La saeta partió rauda. Atravesó el bruñido yelmo rematado en punta y se hundió con un chasquido en la frente del robusto hombre que acaudillaba el ataque. El resto de los asaltantes, privados de su mando, titubearon. Las voces de guerra cesaron al instante y fueron sustituidas por el galopar del resto de la partida y el silencio del desierto. Tras pagar un caro precio, sabían que no eran pacíficos viajeros, por ello aumentaron la velocidad de la acometida y guardaron alientos.
De Tornois no se molestó en recargar la ballesta. No había tiempo. Desenvainó su espada, que refulgió en la claridad del desierto, se puso el escudo en el brazo y quedó expectante al albur del resultado de las flechas de Maanaraf. El templario, como guerrero de raza con años de entrenamiento, casi deseaba la lid, aunque su moral cristiana lo proscribiera; en cierta forma, le apetecía el lance.
Maanaraf, provisto de un arco compuesto, con menor penetración y distancia de tiro real que la ballesta pero mucha mayor cadencia de disparo, preparó con tranquilidad un dardo emplumado. Luego, a velocidad vertiginosa, lanzó la primera de las flechas. Uno de los jinetes que había cabalgado a los flancos del líder caído se desplomó con una flecha clavada en el corazón. En pocos segundos Maanaraf cargó de nuevo el arco. Un nuevo disparo, y otro hombre perdió montura y rodó moribundo por la arena, con el astil de una saeta que le sobresalía de la base del cuello entre burbujeo de sangre. Ante la pérdida de tres hombres, entre ellos su jefe y, por azar, su segundo al mando, el grupo de beduinos perdió el entusiasmo inicial, giró grupas y abandonó el ataque. El desierto era inmenso, y ya elegirían víctimas más fáciles en otro lugar, además de otro comandante más perspicaz y sensato que el que empezaba a pudrirse bajo el implacable sol de Siria.
—Lo ves, mi buen Jean, la ballesta salva vidas. En este caso, las nuestras y las de los bandidos que han huido. Vidas a la postre, y que por tanto merecen ser vividas, aunque sea en este mundo material del Diablo, que no de Dios —dijo De Tornois al tiempo que comprobaba con cautela que, en efecto, los jinetes habían decidido huir—. Aprendí su uso de mi maestro y yo te lo enseñaré a ti. —Acarició el arma—. Cuando seas caballero y tengas tu aprendiz, tú le enseñarás a usarla, y salvarás vidas.
De Badoise asintió triste, con nula convicción.
—Mira, Jean —dijo el templario al ver su desazón—, entiendo que te repugne matar; eso te honra. Pero cuando empuñes tus armas —lo miró a los ojos—, no pienses en la vida que vas a quitar, sino en las que evitarás que se pierdan.
El eco de ese consejo todavía resonaba en los pensamientos de Jean cuando, tres días después, entre polvo, sudor y hierro, llegaban a su destino. El monasterio se recortaba imponente en el claro de luna, agazapado entre paredes de roca viva. Deir Mar Musa, el inicio de la misión.
Se acercaron caminando al lado de los caballos a fin de darles descanso tras las duras jornadas, y el sonido de sus cascos contra el suelo despertó resonancias en los cañones de piedra. Al final de la escalinata de acceso, una figura encapuchada los esperaba con un candil en la mano. Por el rostro de Paul de Tornois cruzó una sonrisa cuando lo reconoció. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvieron juntos. Entregó la brida de su caballo a Jean y apresuró el paso para dirigirse a su encuentro.
—Mi señor De Tornois, Comendador de Chipre y hermano en Cristo —dijo el capellán mientras dejaba el fanal en tierra y besaba en ambas mejillas al guerrero templario.
—Padre Pascuale. —Se arrodilló—. Frente a ti solo soy un pobre peregrino que implora tu bendición y amparo.
El capellán lo hizo alzarse y se abrazaron.
—Olvida los protocolos, Paul. ¡Qué alegría tenerte por fin aquí! —exclamó el sacerdote sin formalidad alguna.
—¿Cuántos años hace que nos separamos, Pascuale? ¿Diez? —preguntó, con los ojos velados por la emoción.
—Once, Paul. Llevo diez aquí, y ocho como abad.
—El padre Pascuale y yo fuimos compañeros en el noviciado y amigos desde el primer instante, nada más cruzar la mirada —explicó De Tornois a sus exhaustos compañeros de viaje—. Cuando salimos, yo tomé la espada y él abrazó las órdenes sacerdotales. Montando el mismo caballo, ambos al servicio del Temple, él vela por nuestras almas; yo, por nuestros cuerpos. La dualidad que nos caracteriza.
—Salaam aleikum —saludó el clérigo al turcópolo, llevándose la mano derecha al corazón—. Me alegro de verte, Maanaraf. Las bendiciones de Alá sean contigo. Sin tu ayuda, hubiera sido imposible mantener la correspondencia con el Círculo Íntimo de la Orden.
—Aleikum Salaam, padre Pascuale —dijo, inclinando la cabeza—. Yo también siento dicha de volver a veros.
Jean de Badoise no pudo ocultar su sorpresa. Aunque se toleraba que no todos los auxiliares turcopliers se hubieran convertido al cristianismo para servir bajo la Beaussante del Temple, cuando menos existía el tácito acuerdo de mantener sus creencias en privado, sin hacer ostentación de su fe, y menos aún en presencia de un sacerdote templario.
Su gesto de estupor no pasó desapercibido al abad.
—¿Es este tu joven aprendiz? ¿El que me mencionaste en tu último mensaje? —dijo Pascuale. Conocía la respuesta y por eso lo había preguntado sin ambages.
—Sí, es Jean de Badoise, mi sargento y discípulo, al que amo como a un hijo.
El sacerdote lo miró con fijeza, estudiándolo. Sobre sus hombros iban a recaer serias responsabilidades. Tenían un cometido, y un secreto: El Legado. Debía estar seguro de a quién se iba a revelar, de quién asumiría tal honor y a la vez tan peligrosa tarea en futuros y decisivos años. Lo besó en ambas mejillas con fervor, como si se tratara de un hermano caballero consagrado, para aprobar así la elección de Paul de Tornois.
—Bien —dijo Pascuale—, no va a ser esta la única sorpresa que te depare la noche, joven De Badoise. —En aquel momento, un grupo de monjes surgió del interior del monasterio en silencio absoluto. Con una sonrisa, el clérigo palmeó el cuello de la yegua árabe de su camarada—. Después de un camino tan largo, nuestros hermanos de cuatro patas necesitarán agua, alimento y descanso. Confiad los caballos a los hermanos legos y seguidme, os lo ruego. Sé que vosotros también necesitáis un merecido reposo, pero antes debemos hablar largo y tendido. —Clavó la mirada en De Tornois—. La misión que debemos acometer no admite demora.
El templario asintió con seriedad repentina.
Una vez se hubieron alejado en la oscuridad de la noche la recua de mulas y los caballos, guiados por el callado grupo de frailes, Pascuale se llevó el dedo índice a los labios para pedir reserva. Se apartó de la puerta iluminada del monasterio por la que había salido y señaló un oculto sendero que rodeaba la base del promontorio. La comitiva, precedida farol en mano por el capellán, se adentró por el camino para rodear los sólidos sillares del monasterio. Entre abrojos y espinos, disimulada en el muro, a duras penas se distinguía una oquedad que daba paso a una galería excavada en la propia montaña. Uno tras otro anduvieron por un corredor que se adentraba en el asiento pétreo de la abadía.
—Un último esfuerzo, hermanos —los animó Pascuale, señalando hacia la abrupta pendiente por la que ascendía el pasadizo—. Deus lo vult —susurró—, el servicio del alma también requiere esfuerzos. Pero no los más ímprobos, reconozco —apostilló, sardónico.
Entre jadeos, la comitiva ascendió por el pasillo empinado. Los pasos reverberaban entre las polvorientas paredes del túnel.
—Hemos llegado al final, hermanos —dijo al llegar al término de la galería—. Pero para ti, Jean, es solo el principio del cielo y del infierno. A partir de aquí, abandona toda esperanza.
Sonrió de forma enigmática al abrir una puerta en lo que parecía un muro ciego en el subterráneo. Tras franquearla, accedieron a una sala de proporciones descomunales.
—La capilla, hermanos míos, el templo de la verdad que a todos nos compete —dijo el abad, con un ademán que abarcó a todos los presentes. En un extremo de la sala vieron a un hombre cubierto de pintura hasta las cejas, encaramado en un andamio de madera a la luz de velones. Ajeno a lo que a su alrededor acontecía, pintaba imágenes. El abad exclamó con entusiasmo—: ¡Luz, más luz!
—¡Rolando del Porto! —dijo De Tornois al reconocer la hercúlea figura que se agazapaba en lo alto de los muros—. ¡Por fin los tres juntos de nuevo!
—¿Y quién si no, mi hermano en Cristo? —replicó el hombretón. Dejando inconclusa una aureolada figura, se volvió con una brocha tinta en rojo carmín entre los dedos. Luego, con agilidad felina, dio un brinco desde la parte superior de la tarima y aterrizó en el suelo.
—Veo que al fin te has decantado por los pinceles y has abandonado el servicio de las armas.
—Aunque el arte jamás embotó la lanza, mis tiempos de acero acabaron —suspiró el monje—. No obstante, mi querido Paul, estoy convencido de que aún te podría poner en serios aprietos espada en mano —dijo, abrazándolo con fuerza.
Rolando del Porto, el sublime iluminador.
Completamente calvo, con una barba negra que le llegaba a la mitad del pecho, alto y corpulento, superaba en una cabeza a Paul de Tornois. Espesas cejas sobre ojos oscuros, heredados de antepasados de su Florencia natal, y siempre dispuesto a la risa. Ingresó de niño junto a los otros dos en el noviciado. De Tornois siguió la senda del guerrero. Pascuale se decantó por el sacerdocio y, a la vez, por la medicina y el estudio de las plantas, y llegó a ser además un experto en la elaboración de reconfortantes licores espirituosos. Por su parte, Rolando, a pesar de su fortaleza física y sus probadas habilidades como combatiente, tenía unas dotes innatas para el dibujo y la pintura. Experto miniaturista, sus atrevidas ilustraciones en códices y pergaminos le llevaron a realizar brillantes frescos en multitud de capillas que jalonaban el orbe conocido y que daban fe de su especial don por toda la cristiandad. La sensibilidad de un niño con un pincel, en el musculoso cuerpo de un guerrero.
—Vamos, Pascuale, agua fresca para Maanaraf, a quien el profeta Mahoma le veta el alcohol en el Corán —instó al sacerdote mientras saludaba al árabe con una inclinación de cabeza y la mano sobre el corazón—. Y vino especiado del que tú elaboras para nuestros hermanos. Libera el espíritu y es la mejor manera de examinar los frescos y entender lo que representan: conocer la esencia de El Legado y el alcance de nuestra misión —declaró, misterioso.
Unos monjes entraron en la nave por la parte más alejada del altar portando las libaciones.
—Ya estaba previsto, Rolando —dijo el abad—. Los días son tórridos en el desierto, pero las noches son tan gélidas como en nuestra Francia natal —recordó con añoranza.
Tras beber todos el cordial, salvo el guerrero musulmán, que tomó agua e hizo sus abluciones, Pascuale cogió una lamparilla de aceite y abrió paso hasta el altar central. Por el camino, a la vacilante luz del candil, sobre los muros pintados con vivos tonos se revelaban soldados con cota de malla, musulmanes y cristianos, todos ellos participando de un mismo mensaje de luz en una comunión de ideas y credos. Todos miraban hacia un único altar sin la obsesión de arrancarse la vida a golpe de mandoble y cimitarra.
—No podemos ni debemos mantenernos por la fuerza de las armas en Tierra Santa —dijo el abad. Se detuvo ante las pinturas—. Jerusalén es cuna de tres religiones, de tres culturas. Debemos coexistir y entendernos; no imponer la Palabra de Dios por la fuerza de los ejércitos. El Señor es Uno, y cada credo lo interpreta como le han enseñado.
Después de estas palabras, Pascuale continuó la marcha. Interrumpió sus pasos frente al altar. El aire allí era denso. La atmósfera se tornó extraña, incluso costaba respirar. Por el contrario, la titilante lámpara, como por ensalmo, adquirió un brillo e intensidad impropios del pobre combustible que la alimentaba. Ardiendo con un vigor inusitado, con la fuerza incontenible de la pasión, iluminó el mural en toda su extensión.
Aquella obra era distinta a todas cuantas habían visto: dos profetas la coronaban bajo la techumbre, y eran también dos las figuras centrales de la pared, María y su esposo José, padres de Jesús, bajo la representación del altar gobernado por una cruz en cuyo centro se apreciaba una corona de espinas. Cuatro evangelistas sostenían las escrituras, flanqueados por seis santos apóstoles.
En la sección inferior izquierda, esplendorosos en color y línea, casi con vida propia, aparecían cuatro apóstoles más, tres de ellos con luengas barbas canas que los diferenciaban del resto... Y del otro personaje, una mujer. En sus vientres, se veían las cabezas de la que podría haber sido su prole: la descendencia de los apóstoles. Por encima del manto que a ella le cubría la cabeza, aparecía una deliberada «M» como blasón, como insignia.
«Catorce apóstoles en total, y uno de ellos, mujer...», se dijo De Badoise, sorprendido.
Era otra mujer, distinta a la madre de Jesucristo. Otra María, representada con dignidad en Deir Mar Musa, aunque denostada en Occidente por ser mujer y prostituta; relegada a un papel secundario por la Iglesia oficial, cuando en realidad estuvo más próxima que nadie al «Pescador de almas» desde que todo empezara en tierras de Galilea. María Magdalena, apóstol principal y compañera de Jesús de Nazaret, y en su vientre la que fue la sagrada descendencia de ambos. El más noble linaje, la sangre más preciosa que vieron los siglos. La Sang Real, para cuya defensa Hugo de Payens y otros siete caballeros constituyeron la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo en Jerusalén.
En los registros inferiores, gentes de distintas religiones y diferentes clases sociales en torno al mismo altar. Un ruego a la confraternización.
—Es herejía, maestro —balbuceó De Badoise, a la vista de la imagen.
—Es la verdad —dijo Rolando, posando una mano sobre el hombro del muchacho.
—Y la verdad, la diga quien la diga, viene de Dios, mi joven hermano —concluyó Pascuale.
Todos ellos se arrodillaron, salvo Maanaraf, quien permaneció de pie pero con los ojos cerrados y la mano en el pecho en señal de respeto. De grado obedecían ante algo que, sin estar físicamente presente, sí lo estaba en espíritu. Incluso un atónito De Badoise, poseído de una extraña y repentina exaltación, había hincado hinojos frente al altar que segundos antes consideró herético. No se detuvo a reflexionar, pero sus dudas se habían disipado. Lo que sucedía con dificultad y entre brumas, sería recordado con nitidez con el paso del tiempo por los presentes, como lo que en su día aconteció y así sería relatado.
El abad entregó un pesado mandoble a De Tornois.
—Esta es espada de virtud —declaró con solemnidad—, legada por el emperador Carlomagno para la defensa de la familia de Cristo, la cual a su vez es el sagrado linaje de Dios. ¡De Tornois! —gritó a voz en cuello, sin que su exclamación lograra ser absorbida por los muros recios de la capilla—. ¡Volveréis a Occidente, el Valle del Bovino os aguarda!
—Así será —acató el templario. Emocionado, se volvió hacia el pintor y, cambiándole el tratamiento por el impacto del mensaje, le preguntó—: ¿Y vos?
—Mi misión está en las lejanas tierras del sur —dijo Rolando—, en Lalibela, donde un conjunto monástico me espera para decorar templos trabajados en la piedra, bajo tierra.
—Mi fiel Paul —prosiguió el abad—, san Lorenzo fundó en el Valle del Bovino lo que se ha convertido en un santuario irreductible. Allí será donde crearás un régimen secreto con los mejores hombres, las mentes más preclaras y los brazos más diestros que jamás vistieran el inmaculado hábito blanco del Temple, que, con todos los medios y recursos de que la Orden dispone, tendrá como misión proteger la verdad y la familia de Dios, la estirpe del Cristo, y en su nombre, solo en su nombre, ¡vencerás!
—¿Cuál es su nombre, el sagrado nombre de la familia de nuestro Creador? —quiso saber De Tornois.
—Su nombre es de mujer, vive en Beziers, y sin saberlo es portadora de la naturaleza de El Legado —musitó el abad, agotado por la tensión.
—Su nombre —imploró el templario.
—Es virtud teologal. Es Charité.