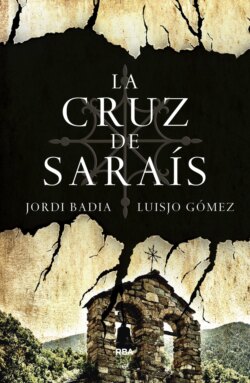Читать книгу La cruz de Saraís - Jordi Badia - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеA miles de kilómetros de allí, en los arrabales de Bangkok, una delgada canoa de madera se deslizaba por las aguas limosas de uno de los muchos canales del Chao Praya que, como una tela de araña líquida, envuelven la capital de Tailandia. El piloto gobernaba la chalupa con precisos movimientos del motor fueraborda, que hacía las veces de timón. En su extremo, la hélice se hundía en las aguas sucias mientras impulsaba la embarcación.
La ocupaban dos hombres de aspecto muy distinto. Uno, el barquero, era un siamés de piel atezada y rostro chato, vestido con un polo mugriento que lucía un cocodrilo con las fauces abiertas. Había sido boxeador profesional, una estrella del muay thai, el boxeo tailandés, que había hecho rugir de emoción a los espectadores del Lumpini Stadium, la catedral del pugilismo de Bangkok. Sin haber alcanzado la treintena, era un juguete roto que trabajaba de sol a sol para el propietario del roñoso bote, transportando pasajeros más interesados en la discreción que en la comodidad, así como pequeñas cargas prohibidas que en el sudeste asiático se pagan con la horca. Todo a cambio de unos pocos bahts. El otro, el pasajero, era español. Había llegado a la ciudad dos días atrás y la piel de su grueso rostro ya tenía una peligrosa tonalidad rojiza. Pero no le importaba, iba en busca de una cara nueva.
—¿Cuánto tardaremos en llegar? —preguntó.
—Mucho calor, sí —dijo el barquero, sin entender nada.
—Malditos paganos —masculló el español, enjugándose el sudor de la frente con un pañuelo arrugado.
El piloto siguió navegando con pericia entre el ingente tráfico del río, denso a cualquier hora del día. Rebasaron el mercado flotante, y luego se adentraron por un canal estrecho en el que escaseaban las construcciones. Cuando cayó la noche, disminuyó la velocidad hasta que el estrépito del motor se redujo a un tenue murmullo. Lo apagó a unas decenas de metros de su destino y la inercia de la lancha los llevó hasta chocar con suavidad contra un tosco embarcadero de madera oscura, al final del cual se levantaba una solitaria edificación cuya parte trasera parecía que iba a ser engullida por la jungla.
—Es aquí. Tú marcha, marcha. Yo no conocer tú, tú no conocer mí —dijo el barquero, haciendo aspavientos con una mano. Con la otra, depositó la maleta del blanco en el pantalán.
Sin mediar palabra, el gordo español le pagó el resto de la carrera clandestina y luego saltó al embarcadero, que crujió peligrosamente por su peso.
Apenas la canoa se hubo alejado, una figura se recortó en la penumbra del zaguán. El europeo se encaminó hacia ella.
—Señor Marest, pase por su propia voluntad a mi humilde casa y deje un poco de la felicidad que trae consigo. Soy Julién Vuong, el doctor Julién Vuong —apostilló desde las sombras, mientras se inclinaba a modo de saludo, pero sin asomo de servilismo.
—Nada de nombres, doctor; para eso pago, y pago bien.
Alto y esbelto como un junco, el médico euroasiático, que debía de rondar los setenta, había heredado la elegancia y belleza de su madre, una hermosa prostituta del apasionante Saigón de entreguerras. De su padre, un excéntrico coronel de paracaidistas coloniales caído en la derrota del colonialismo francés en Dién-Bien-Phu, solo adquirió el nombre de pila y algo de dinero, que le costeó los estudios de medicina en la Sorbona. Un exceso de amor nada convencional hacia los niños, unido al placer del opio fumado, habían dado al traste con su brillante carrera como cirujano plástico en París, lo que lo condujo de regreso a sus orígenes en las cloacas de Asia.
—Por supuesto, señor: usted paga, usted manda. Sígame, por favor —dijo el médico. Se encogió de hombros y se dirigió con andares sinuosos al interior de la vivienda.
Cruzaron un largo pasillo en penumbra, solo rota por unas lamparillas de aceite que titilaban en la oscuridad, para desembocar en una amplia sala iluminada con luz eléctrica. En el centro había un viejo sillón de barbero y una mesa auxiliar en la que, sobre un paño verde, brillaban toda clase de instrumentos quirúrgicos y una bombona oxidada provista de una mascarilla de caucho negro. Un ventilador en el techo movía con pereza el aire de la estancia. A través de unos ventanales cubiertos con una mosquitera, se filtraba la continua cacofonía de la selva y el pútrido olor a descomposición del canal cercano, mezclado con el aroma dulzón del opio recién consumido.
—¿Este agujero infecto es el quirófano? —preguntó Marest con gesto preocupado.
—¿No esperaría usted la Clínica Mayo, en estas latitudes?
—Este cuchitril es repugnante. He pagado mucho por la operación.
—Es probable, pero en su situación no creo que pueda permitirse el hecho de ser exigente. ¿Le parece que empecemos cuanto antes con su nueva cara? A la vista de la actual, supone un reto incluso para mis probadas habilidades.
—Quiero este aspecto —dijo, tendiendo al cirujano una serie de fotografías—, esta fisonomía.
—Este rostro... —murmuró el médico mientras escrutaba una de las instantáneas. Se tomó su tiempo para estudiarlo con atención—. Tiene un aire distinguido, aristocrático, atractivo diría, incluso para mí, que me gustan mucho más jóvenes. Además, se trata de un príncipe de su iglesia. Supongo que por eso ha elegido a un cardenal, un purpurado, para ver si el milagro se produce y adquiere su aspecto.
Marest se maldijo a sí mismo, pero no disponía de otras fotos. Ahora no podía hacer nada. Más adelante ya habría tiempo para solucionar la torpeza, siempre con la ayuda de Dios.
—¿Comenzamos ya?
—Primero deberíamos hablar de mis honorarios...
—Recibió la mitad del dinero por transferencia y le di garantías sobre el resto, que recibirá una vez la operación finalice con éxito.
—Bien, pues será esta misma noche. Pero permítame documentarme antes, estudiar, aunque sea de forma somera, sus líneas de expresión, sus contornos, sus escasas posibilidades. Déjeme hacer mi trabajo y será otro. Cuando termine la intervención, permanecerá aquí, alojado en mi humilde casa, a fin de controlar las suturas y las posibles infecciones.
—Solo el tiempo estrictamente necesario —gruñó.
—Supongo que habrá seguido mis instrucciones: ocho horas en ayunas, el antiácido que le prescribí. —Marest asintió con la cabeza—. El broncoaspirado siempre es un molesto inconveniente en la anestesia general. No quiero encontrarme con un cadáver anónimo ahogado en su propio vómito. Repugnante. Las alimañas estarían encantadas, pero yo no cobraría el resto de mis honorarios. Trágico, ¿no le parece? Tómese una ducha y rasúrese a conciencia. Cuando despierte, tras la intervención, será un hombre nuevo y, por poco éxito que obtenga, seguro que mucho más guapo. Ahora le acompañaré a su cuarto. Haga lo que le he dicho; desnúdese por completo y póngase la bata que he dejado sobre la cama. —Le alargó un comprimido—. Tome, es un ansiolítico. Luego vuelva aquí. Tranquilo, usted no es mi tipo.
Una hora después, Marest, con cara de fastidio, regresó a la sala enfundado en una bata de seda china con llamativos motivos florales y zapatillas a juego.
—Lo siento —se disculpó el médico—, no tenía nada más masculino a mano.
Marest iba a protestar, pero descubrió que había dispuestos unos nuevos aparatos clínicos de impecable factura, incluso para un profano como él, y se mantuvo callado.
—Sáquese la bata y tiéndase. No se preocupe.
En silencio, se acomodó en el sillón de barbero. El tranquilizante que le había dado empezaba a surtir efecto.
—Le voy a poner una vía en el dorso de la mano —dijo Vuong. Desinfectó la zona con alcohol yodado y le introdujo en la vena un catéter Abocath del número dieciocho. Luego lo conectó al equipo de suero fisiológico y le administró dos miligramos de Midazolam endovenoso como parte de la preinducción anestésica.
La respiración de Marest se hizo más profunda.
—Relájese —dijo Vuong con tono profesional. Le colocó unos electrodos en el pecho, el manguito de presión en el brazo y el pulsioxímetro en el dedo índice de la mano.
Una vez monitorizado, examinó en la pantalla del aparato, un Dräger de última generación, los niveles de saturación de oxígeno, el latido cardíaco y la tensión arterial. Eran los correctos para un individuo de su peso y edad.
—Vamos a empezar —anunció—. Entrará en un estado de agradable sopor y se dormirá profundamente. Es lo normal.
Inició la inducción anestésica con atropina, fentanilo y propofol, este último en proporción de dos miligramos por kilo de peso. La medicación le produjo un sueño agradable, casi hipnótico. Pero en su inicio, al serle administrado con lentitud, el paciente entró en una fase de verborrea incontrolada y de desinhibición moral. En aquel estado, Marest se lanzó a una pormenorizada explicación, en tono distendido, sobre sus experiencias sexuales, de pago, el día de su llegada a Bangkok.
—Eran dos, Vuong, dos jovencitas vestidas de cuero... Preciosas. Me tenían que castigar por no haber asistido a misa. Había sido malo. Era mi penitencia...
—Por supuesto. Ahora trate de no moverse —dijo el médico bajo la mascarilla verde.
—Con látigos, me castigaban con látigos. Qué placer... Llevaba un corpiño rojo, y medias con ligueros...
Poco a poco, la incontinencia verbal del paciente fue disminuyendo hasta convertirse en un balbuceo confuso. Era el momento para proceder a su intubación y suministrarle por vía aérea sevorane vaporizado, el gas con el que iba a ser anestesiado. Sin embargo, Marest reinició su perorata de forma inesperada, aunque el contenido y tono de su discurso eran muy distintos. Vuong solo pudo captar pequeños retazos, confusos murmullos sobre sangre y odio, pero que bastaron para que los sentidos ancestrales del médico, los que había heredado de sus antepasados que habían poblado aquellas selvas, le indicaran que el Mal, con mayúsculas, se hallaba presente en la sala. Casi lo podía oler. Se arrastraba como una serpiente.
No quiso oír más. No quería saber más. Acabó de intubarlo, procedió a dormirlo y se concentró en su trabajo.
—Muy bien, no se ha presentado infección —dijo el médico días después, al retirar las gasas y vendajes de su rostro.
—¿Cuándo podré ver el resultado?
—Enseguida —dijo Vuong. Colocó un cigarrillo en una boquilla de marfil en la que se entrelazaban, con complicado diseño, dos dragones chinos enfrentados—. Ahora retiraremos los puntos de sutura y le podré presentar al nuevo Marest.
—Nada de nombres. ¡No sé cómo coño tengo que decírselo! —masculló el español, furibundo.
Sin hacer caso al exabrupto, Vuong encendió el pitillo con un Dupont de oro. Exhaló una bocanada de humo con satisfacción, sin evitar que inundara el semblante tumefacto e inflamado del paciente que estaba recostado en el sillón. Tomó unas pinzas y un bisturí, se colocó la boquilla entre los dientes, y asió con firmeza su rostro para, uno tras otro, retirarle los puntos de la cara. Sujetaba el extremo de la seda quirúrgica con la pinza mientras con la otra mano, la que empuñaba el escalpelo, cortaba el otro extremo, a la vez que estiraba de ella, para dejarla luego sobre la bandeja metálica. Canturreaba una vieja canción, Ma petite tonquinoise, una melodía pegadiza y dulce, recuerdo de la infancia, que su madre le cantaba en las horas libres que le dejaba su trabajo como meretriz en el burdel.
—Le he practicado una blefaroplastia —explicó—, con incisiones en párpados inferiores y superiores, seguida de una septoplastia para extraer parte del septo nasal, así como una incisión en la mucosa oral, con fractura del maxilar superior, a fin de modificar su perfil, entre otras cosas, coagulando además los puntos hemorrágicos mediante bisturí eléctrico.
Al terminar de retirar los últimos apósitos, el médico retrocedió unos pasos para contemplar su obra. El parecido era notable, y sonrió satisfecho. Aunque aquel cerdo no se lo merecía. Su sola presencia le resultaba incómoda, como la de un reptil. Le tendió un espejo.
—Tenga, Marest, observe.
El español observó la imagen que le devolvía la bruñida superficie. Era otro. El otro.
—Buen trabajo, Vuong —dijo. Se masajeó satisfecho el semblante—. Ha cumplido con creces su tarea.
El médico lo miró de frente y luego examinó su perfil. En efecto, era un hombre distinto. Solo en apariencia, pensó, tras haber atisbado la sordidez de su personalidad, su ruin manera de ser.
—Lástima que de cuello para abajo presente usted el mismo aspecto —comentó, con desdén. Tras perder el interés por su paciente, le dio la espalda para buscar un nuevo cigarrillo—. Ahora solo resta el pago de mi estipendio y nunca, nunca jamás, recordaré su cara actual ni su nombre, Marest...
No pudo acabar la frase. Recibió un golpe seco en la espalda, asestado con inusitada violencia. El indochino ni siquiera trató de darse la vuelta. Había subestimado a su huésped. Lo adivinó sin verlo, los síntomas eran evidentes. El bisturí le había traspasado el omoplato izquierdo, se había hundido en el corazón y le había perforado también el pulmón. Desde atrás, rompió hueso y cartílago y se deslizó entre las costillas. Un borbotón espeso y salado le anegó la boca. Se ahogaba en su propia sangre. Muerto antes de caer al suelo, arrastró consigo la bandeja del instrumental. Jeringas, trocares y pinzas tintinearon en los listones de teca que cubrían el suelo de la consulta.
—Te he dicho que nada de nombres, maldito invertido. El dinero lo cobrarás en el infierno, repugnante blasfemo.
Marest se arrodilló junto a la mancha oscura y pegajosa que brotaba del cuerpo de Vuong. Unió las palmas de las manos y, con la mirada extraviada, alzó su estrenado rostro para empezar a rezar con unción:
—Vuelvo a ser tu instrumento, Señor. Exsurge Domine!
Desde el fondo de las tinieblas de su corazón, algo oscuro, maligno, contestó la vieja fórmula inquisitorial: Et judicam causam tuam.