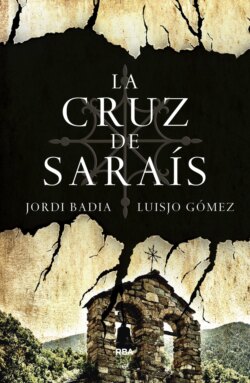Читать книгу La cruz de Saraís - Jordi Badia - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеBéziers, verano del año del Señor de 1209
Nadie en la Orden lo pudo prever. Aquel rencor desatado, aquella virulencia, aquel ataque contra una creencia nueva y estimulante, heredera de druidas y trovadores. Como consecuencia, la hermosa ciudad del mediodía francés ardía por los cuatro costados. Era la primera vez, pero no sería la última.
Se abatió imparable sobre la villa una tropa siniestra y nutrida, con variopinta mezcla de peones y caballeros, monjes y prostitutas, mercenarios y ribalds, rufianes surgidos de la peor ralea de Europa en busca del pillaje. Rugía de odio y codicia, inflamada por los sermones de impíos sacerdotes al servicio de un Papa infame, a las órdenes de un rey, Felipe Augusto II, de Francia, henchido de arrogancia y mezquindad por ensanchar los confines de su reino a cualquier precio.
—¡La niña debe vivir! —exclamó Antoine—. ¡No puede morir! —insistió, lagrimeando por el humo de los incendios—. ¡En caso contrario, nuestro sacrificio habrá sido estéril! —cabeceó mientras pasaba el brazo sobre los hombros convulsos de la mujer que lo acompañaba y que, con mirada extraviada, parecía ausente al horror que acontecía a su alrededor.
—Pero, ¿y las dos mayores, sus hermanas, dónde están? —preguntó Paul de Tornois, sujetando al bebé entre sus brazos revestidos de malla de acero y protegiéndolo con su capa.
—Degolladas... las dos. Mis hijas, mi sangre. —Antoine rompió a llorar y se dejó caer al suelo—. Lo he visto con mis propios ojos, frente a la iglesia de La Madeleine, donde se habían acogido a sagrado. No llegaban apenas a la cadera de sus verdugos, mi pobre Charlotte, mi pequeña Georgette... Acunaba una muñeca de trapo y no la soltó hasta que el cuchillo del sayón le abrió la garganta... Sin razón, sin piedad. Y no he podido hacer nada. ¡Nada! —explotó en un lamento desgarrado, mientras gruesas lágrimas abrían surcos en el denso hollín que le cubría las mejillas.
El joven Jean de Badoise, con la barba prematuramente cana, se apartó de las nerviosas monturas que asía por las riendas y lo ayudó a ponerse en pie. Antoine, el desconsolado cátaro, se deshizo con suavidad de su abrazo y, con un esfuerzo supremo, trató de recobrarse del amargo trago.
—La pequeña no es hija mía —explicó a los dos templarios—. Nos la confiaron a mi esposa Therése y a mí nuestros hermanos, Les Bons Homes, cuando su madre, que llegó hace muchos años con su familia de Tierra Santa, murió. Fue al inicio de la invasión, cuando la Corte de Lucifer se estableció en Europa. Lleva el nombre de su verdadera madre, venerada entre los perfectos, aquellos que en su día nos la encomendaron, los mismos que decidieron otorgarnos el honor sagrado de su custodia.
—Pero ¿ella es...? —preguntó, inquieto, De Tornois.
—Charité.
Sufrían una nueva cruzada, otra más, decretada por el papa Inocencio III. Esta vez no se trataba de recuperar los Santos Lugares, sino que era en aras del sosiego de la Iglesia romana, contra otros cristianos y en el mediodía francés. Un año antes, el hombre que ceñía la mitra papal en Roma, para oprobio de la fe, había decidido suprimir a sangre y fuego la llamada herejía cátara. «Combatid a los cátaros; son peores que los sarracenos. Quienes participen en la cruzada tienen asegurada la salvación eterna, el Reino de los Cielos», predicaban por toda Europa fanáticos monjes cistercienses en nombre del Papa.
La niña estalló en un llanto desesperado. Parecía que, pese a tener pocos meses, fuera consciente del peligro que corría.
Entre el crepitar del fuego y los gritos de impotencia de los que iban a ser asesinados, se elevaban al cielo los cánticos de los monjes alentando a tan infausta tropa: convocaban a los cruzados a la plegaria con el tedeum, un cántico de celebración y alabanza a Dios compuesto por los primeros cristianos.
Al oír la llamada a oración, los dos guerreros cruzaron miradas de honda desaprobación. Habían discutido sobre el objeto de su desazón en repetidas ocasiones, menos veces de las que habían hablado de tan descabellada posibilidad, aunque a todas luces necesaria, en el círculo íntimo de la Orden: el jaque definitivo al poder temporal de un Papa indigno que pervertía la cátedra de Pedro, el desafío a la autoridad espiritual que representaba, que hacía años que, en el más absoluto secreto, no podían ni querían reconocer. Frente a ello, la protección de El Legado, el impulso a su objetivo. Llevaría su tiempo, tal vez siglos.
—¡Templarios! —gritó borracho un cabecilla ribald que acababa de irrumpir, seguido por media docena de secuaces y un par de prostitutas, en la pequeña plazoleta donde el pequeño grupo se creía a resguardo de la sanguinaria turba.
Jean de Badoise se colocó frente al grupo, mientras, con gesto decidido, desenvainaba la espada y embrazaba el escudo.
—Los paisanos y el crío deben ser conducidos a la plaza de la iglesia, donde a los tres se les rebanará el pescuezo —dijo el jefe ribald—. Son órdenes de Arnaud Amalric, abad de Citeaux y legado pontificio. Vosotros, más que nadie, le debéis obediencia —barbotó, sacudiendo la cabeza a fin de despejar los efectos del alcohol. Sujetaba a dos manos un hacha pesada de combate cuyo filo goteaba sangre sobre el empedrado.
Como muda respuesta, Paul de Tornois, sin dejar de mirar al recién llegado enemigo, devolvió de inmediato a Charité al cuidado de Antoine, descolgó la ballesta que pendía de la albarda de su montura, que había tenido la cautela de cargar, y se situó junto a su pupilo, mandoble en mano. Siempre dos.
Al ver la situación, el resto de los bandidos perdieron interés por las mujerzuelas y se situaron alrededor de su jefe.
—¡A ellos! —aulló este al verse respaldado. Elevó el hacha por encima de su cabeza, y lanzó una terrible acometida sobre De Tornois, a quien tenía enfrente.
El templario, dada su pericia con la ballesta, no tuvo ni que encarar el arma. Disparó desde la cadera un dardo que se hundió en la garganta del hombre, truncando su grito de guerra en un gorgoteo sanguinolento.
A la vista del rápido final de su jefe, los hombres que lo flanqueaban, presos del estupor, detuvieron un instante el ataque. Fue su última y errónea decisión. Un destello de metal reflejó el tibio sol de la tarde. En un siseo que cortó el aire, ambos se desplomaron con el torso cruzado por el acero de los caballeros. Los dos soldados aprovecharon el desconcierto en la tropa ebria y se abatieron como un furioso vendaval sobre los cuatro esbirros que restaban, para acabar sin miramientos con la existencia de otros dos, con pecho y cuello hendidos por golpes de espada definitivos. Los restantes, al ver el resultado del breve encuentro con los monjes guerreros, recularon con lentitud hacia la boca del callejón por el que habían llegado.
—No deben escapar, Jean. Son un peligro para la niña —dijo De Tornois en árabe a fin de no alertar a los dos ribalds.
Los bandidos, que hablaban entre ellos una jerga parecida al francés, no entendieron una palabra; pero algo en la sombría mirada de los templarios los previno de sus intenciones. De común acuerdo, dieron la vuelta e iniciaron la huida. Cubiertos con partes de armaduras obsoletas y pesadas, producto de la rapiña, presentaron la espalda desguarnecida en una fuga en la que se movían con torpeza, dando tumbos por efecto del vino que habían trasegado a lo largo del día.
En dos zancadas, los templarios los alcanzaron. Para no estorbar a su compañero con tajos en arco en la angosta calleja, De Tornois, que iba más adelantado, hundió recta su espada a través de las costillas de uno de los rufianes. La violencia del golpe provocó que la punta del arma le asomara por el pecho.
—¡Tuyo el otro! —le indicó a De Badoise, quien ya saltaba por encima del cuerpo del caído.
El último ribald, dominado por el terror al saberse cerca de la muerte, volvió la cabeza para ver a sus perseguidores. El gesto, unido al alcohol, provocó que trastabillara sobre las piedras irregulares para caer de bruces con estrépito. Rápido y preciso, Jean le segó la cabeza del tronco.
Ambos guerreros se miraron jadeantes. En pocos minutos habían quitado siete vidas, y aún quedaba un penoso trabajo por hacer; arduo, pero necesario. Acortaron la distancia que les separaba de las prostitutas con las espadas en ristre.
—No, por favor, os lo suplico —dijo Antoine, con la voz quebrada al adivinar sus intenciones—. Basta de sangre, ya ha corrido demasiada.
—Es preciso hacerlo —replicó De Tornois, volviéndose hacia el cátaro—. La importancia de la misión lo requiere. Nos delatarían de inmediato y no...
La explicación le costó la vida. Una de las rameras, con rapidez fulgurante, extrajo un cuchillo de carnicero de entre sus ropas y lo hundió en su abdomen hasta la empuñadura. No menos rápido, Jean de Badoise encadenó dos mandobles que acabaron con la vida de las mujeres.
—Maestro... yo os sacaré de aquí —dijo De Badoise, abrazando a su compañero caído. Agarró un trozo de lienzo blanco y trató de taponar la herida de la que no cesaba de manar sangre—. Necesitamos un físico que os atienda de inmediato, debéis curaros, mi señor De Tornois.
—Jean, dentro de poco habrá anochecido, no hay tiempo que perder. Sácalos por la ruta segura hasta la ribera del Orb, donde dejamos oculta la chalupa entre el cañizo. La niña, Charité, debe vivir —ordenó, con un hilo de voz.
—Pero vos, mi hermano... —se desesperó De Badoise.
—La herida es de muerte, Jean, los dos lo sabemos —atajó con un estertor agónico—. Ha sido un honor tenerte como discípulo, como amigo, como hermano. Serás un gran templario —dijo. Y murió.