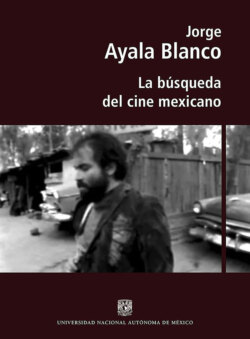Читать книгу La búsqueda del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 10
Roberto Gavaldón a) El nacionalismo como rosa verbosa
ОглавлениеCompitiendo con Julio Bracho y La sombra del caudillo (película producida por los trabajadores sindicalizados del cine en 1960 que aún no se ha estrenado porque así ha convenido a los intereses políticos de los líderes de la Sección de Técnicos y Manuales, además de las razones inherentes al tema antimilitarista posrevolucionario que aborda), nuestro campeón durante los cincuentas del Cine Impersonal de Calidad, Roberto Gavaldón, tuvo el indisputable privilegio de ver una de las ambiciosas películas oficiales que dirigió en su veteranía, misteriosamente escamoteada para su exhibición normal, a la vista y con la anuencia tácita de sus propios dueños. Enlatada, almacenada, extraviada en trámites, no autorizada; por razones oscuras, carente de supervisión legal, o incomprobablemente prohibida por más de diez años, incomprobable al menos en papel membretado de la oficina de censura gubernamental llamada Dirección General de Cinematografía. Esa cinta fue La Rosa Blanca (1961), una especie de secuela prestigiosa al exitazo de Macario que acometió, al año siguiente de él, la empresa CLASA, entonces veladamente estatal, contando con el mismo equipo básico del film precedente: el camarógrafo de linduras postales Gabriel Figueroa, el adaptador Emilio Carballido anhelando volver pieza teatral filmada otra narración ubicada en México de un escritor holandés cuyas mayores creaciones literarias fue ocultarse bajo el seudónimo de B. Traven y hacerse traducir por la difunta hermana presidencial Esperanza López Mateos, el cotizado actor Ignacio López Tarso (a la vez el Sidney Poitier y el Libertad Lamarque de los indios) y el propio director Gavaldón que con esa cinta consumaba su opus 35, si contamos sus dos filmes norteamericanos: Casanova aventurero y El pequeño proscrito, de las fábricas Disney.
De nada sirvió que Roberto Gavaldón (a) El Ogro hubiese sido diputado federal en el Congreso de la Unión. La cinta no salió sino hasta mediados de 1972, cuando por arte de magia periodística, su caso fue revalorado repentinamente, para demostrar la magnanimidad de la apertura democrática echeverrista en el campo del viejo cine y para enderezar entuertos retrospectivos. Nadie sabe, nadie supo, las razones que motivaron la prolongada prohibición. Los rumores que propalaban los consultores de la cábala de intereses que dominan la política nacional, afirmaban que se debió al riesgo de que Estados Unidos se sintieran ofendidos por el nacionalismo de la cinta, o bien que la obra había herido la susceptibilidad de la familia alemanista, doblemente tocada. Nadie supo, a nadie le importará ya saberlo jamás. De cualquier manera, el destino de la reputación creativa de Gavaldón no necesitaba que comparecieran tantas maldiciones, prestigios y ambiciones para ser devaluado. Pero el tratamiento de los temas nacionalistas de La Rosa Blanca insistía en contribuir también a esa devaluación. No estaría de más darle gusto.
A una hacienda cafetalera con trenecito de tarima que transporta tanto pencas de plátano como cristianos, último reducto del paraíso porfiriano en vías de convertirse en un Rancho Grande sin Tito Guízar con qué amenizar sus jornadas, llega el licenciado sudoroso Luis Beristáin en su carcachita modelo '37 bajo los lujuriosos manglares. Desembarca en la casa grande y arroja sobre la mesa del comedor un maletín lleno de monedas de oro para tratar de comprarle su propiedad a López Tarso que dice que no, aprovechando la oportunidad para recitar que ha sido traicionada la tradicional hospitalidad mexicana y extender sus cartas credenciales declamatorias que lo acreditan como: indio Macario ascendido a mestizo patriarcal, patrón necio y sentencioso, terrateniente de solemnidad lírica, próspero jefe de clan feudal siempre orgulloso de que sus peones puedan procrear triates después de haberle ayudado a extender la heredad desmontando la selva y perdurar por los siglos de los siglos campesinos y recolectores.
Pero jadear los valores del arraigo de poco le servirán al buen salvaje veracruzano. El feudalismo tropical, aunque se declare portavoz de la vernácula raza de bronce, está en la mira del fusil de los capitanes de la industria imperialista. Fatal. Peor todavía, la Condor Oil y la Royal Dutch Company se han confabulado con la demagogia rígidamente melodramática del viejo cine mexicano para hacer del buen hombre un mártir del nacionalismo de a mí lo mío. Será derrotado en tres arbitrarias caídas de lucha libre marrullera. La primera caída verbal ya la ha ganado limpiamente López Tarso, ahora convertido en Jo van Fleet que se niega a hacer concesiones a un Río salvaje rooseveltiano en México. La segunda caída la ganará un nuevo emisario proimperial (Tony Carbajal) y le basta con mostrarle un cromo de sensuales muías al testarudo sospechoso de bestialismo totonaca para hacerlo perder la cabeza y que se traslade ingenuamente a Los Ángeles, poniéndose a merced del magnate Reinhold Olszewski y de los rascacielos del capitalismo en expansión bilingüe hacia los Estudios Churubusco, quienes no tardarán en mandarlo asesinar en la carretera y hacer desaparecer su cuerpo sublime de mexicano que creía en la palabra empeñada y se negaba hasta el último minuto nacionalista a comer hot-dogs. La tercera caída, aunque pareciera que la estaba perdiendo la hacienda confiscada y demolida, la ganará arbitrariamente López Tarso en espíritu, valiéndose de un truco de mano negra que utilizó el nacionalismo económico cuando ya el hijo Carlos Fernández se había enrolado como obrero militante antiimperialista y eso podía resultar peligroso: la expropiación petrolera de 1938. El combate ha terminado resultando una lucha de relevos, reivindicadores, con enardecida conclusión, aunque sin límite de tiempo. El paternalismo se funde en forma natural con el patrioterismo, para lanzar un último lema: compre petróleos mexicanos.
La penetración de los consorcios norteamericanos tan eficaz y pusilánimemente representados en emblema histórico por Mr. Amigo, pueden seguir medrando tranquilos. Ninguna necesidad había de condenar durante once años a la obra cimera de la xenofobia disfrazada de antiimperialismos y del fallido laborismo lopezmateísta. El cuidado formal de la seudodenuncia se aniquilaba solo. Abundancia de locaciones planas en blanco y negro, un amable Alejandro Ciangherotti que eterniza la sonrisa optimista del entonces gobernador veracruzano Miguel Alemán (no confundirlo con el dirigente agrarista Manlio Fabio Altamirano mandado eliminar sangrientamente para que dejara el camino libre a la corrupción) con la voz radiofónica de “Les habla la Sombra”, tomas documentales de archivo para resucitar los momentos cumbres del cardenismo sin perder la vehemencia de la Hora Nacional y escenas acartonadas en castellano e inglés subtitulado. Es la idea del cuidado dignificante que podía tener un director de los cuarentas que se quedó atrapado en ellos, pero tratando de almidonar la seriedad de su discurso como si estuviera ante la somnolienta concurrencia de la Cámara de Diputados, procurando no malinculcar con un juicio inteligente a las masas impreparadas (tanto como él), ni de provocarle un desfalco a la compañía productora. Por eso, en las escenas en que Christiane Martel, femme de chambre arribando a la categoría de reposo del magnate, exige cochera privada, estamos ante el más frío estilo de “devoradoras” del melodrama tipo La diosa arrodillada. Por eso, la provincia se vuelve idílica con actores citadinos enfundados en los trajes típicos de Rayando el sol. Por eso, la voluntad trágica nacional de sentido ejemplificante ha recibido la más ortodoxa terapia de lujo rural estilo El rebozo de Soledad, venero de virtudes, refugio de la noble tradición retrógrada, salvaguarda del macho impositivo.
A la película declamada con desplantes de personajes, mexicanos profesionales de su mexicanidad confiando en la palabra de honor mexicana porque es mexicana y vale más que cien documentos y recibos sospechosos de extranjero, viene a revelarla, pues, un melodrama de íntima tristeza reaccionaria. El paso de la explotación agrícola a la explotación de parte de las industrias extractivas. Los bulldozers exóticos hollan las propiedades del ranchero desposeído después de liquidado, y en la cola de contratación de la industria invasora se formará para pedir trabajo el buen hijo Carlos Fernández sin descomponer la figura, los cafetaleros lo seguirán, las casas de palma serán derribadas, las mujeres maduras como Rita Macedo se marchitarán de sufrimiento pasivo, las mujeres jóvenes como Begoña Palacios nada más por hacer alguna cosa se pondrán a parir a la intemperie bajo la lluvia. Todos harán su dolorosa entrada al infierno de la necesidad. Pero nada de ello, ni siquiera el incendio de los nuevos pozos petroleros o los irreparables accidentes de trabajo, serán comparables al verdadero drama que expone la película: unas gotas del petróleo que escupen las perforaciones hechas al antiguo vergel están ensuciando las rosas, están maculando las rosas de la infancia cívica.
Es lo que esperaba (temía) La Rosa Blanca para estallar en carcajadas cuando un obrero ansioso invoca el advenimiento utópico de un “jefe de la CTM” para defender, como Mesías de Blitzkrieg, los intereses populares. Luego vienen las jubilosas escenas documentales de Cárdenas en el Zócalo, pidiendo el apoyo popular a la expropiación petrolera, y la colecta de aves y joyas familiares en Bellas Artes, para pagar la deuda nacional. Pero el mal que le interesaba a la película ya estaba hecho. Continuará languideciendo forzadamente para continuar con la metáfora de las rosas. Será una rosa de piedras preciosas el regalo que nuestro cínico héroe imperialista le haga a la bella Christiane, para festejar que la expulsión de que ha sido objeto en México sólo haya sido petrolera. Y en seguida la cinta termina con un optimista elogio ambiguo al saqueo capitalista extranjero: el magnate Olszewski da vuelta a un simbólico globo terráqueo que aguardaba en frontground ser movido y se detiene, como ruleta privilegiada del nacionalismo, precisamente en México, el territorio abierto al mundo conformado como nunca a manera de un Corno de la Indigencia. Allí, un sobreentendido globito de historietas comenta oportunamente el pensamiento del villano: “Al fin que todavía nos queda el resto del mundo”, y otro tácitamente le contesta sin dejar de señalar al acomplejado perfil del Partido: “Inditos pero ganamos”, citando proféticamente alguna defensa de automóvil que durante la euforia del Futbol México 70 hubiese podido filmar desangeladamente Alberto Isaac.
Aunque la mediocridad se vista de antiimperialista, mediocridad se queda. La peligrosidad de La Rosa Blanca desembocaba a fin de cuentas en una simple alteración de fechas: el régimen lopezmateísta, después de poner a buen recaudo al movimiento ferrocarrilero, se sintió autorizado a incorporar a su retórica las conquistas legítimas del régimen cardenista, por supuesto confundiéndolas con una rosa tristona, verbosa y obvia que le ofrecía el gentil señor Gavaldón. La Rosa Blanca o dadme un estertor de nacionalismo caduco de los cuarentas y coronaré magnánimamente una inexistente beligerancia fílmica de los setentas.