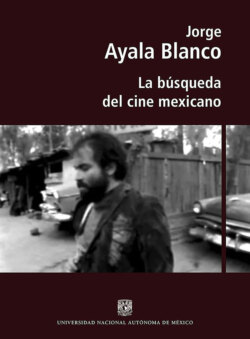Читать книгу La búsqueda del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 6
b) Lo inmóvil vertiginoso
ОглавлениеPero consignar admirativamente el canto de cisne de Emilio Fernández sólo nos informa de un aspecto de la decadencia del gran poeta lírico del viejo cine mexicano: el aspecto positivo, idealizado, desconocido, irrecuperable. En realidad, si el cineasta desde hacía varios años estaba boicoteado por los Productores, se debía a causas hasta cierto punto justificadas. La inspiración de hecho se le había agotado tras ese vehemente interludio campirano que fue Pueblerina (1949), su estilo empezó a remedarse a sí mismo, a ponerse al servicio de los melodramas más siniestros e ingenuos, a convertirse en una ampulosa caricatura de lo que había llegado a ser.1
Después de Una cita de amor, que fue un fracaso comercial pavoroso en vista del anacronismo de la vena romántica, su obra, proseguida ya sin continuidad y a la buena de Dios, se fue por el despeñadero. El realizador, para subsistir, reinició la carrera de actor que había dejado interrumpida a los treinta y tantos años para dedicarse a la realización fílmica; a partir de La Cucaracha (Ismael Rodríguez, 1958) su corpulencia sebosa de revolucionario o pistolero atrabiliario se convirtió en un estereotipo que podía manejarse, como un valor dado, por directores nacionales y extranjeros, pues había poca diferencia entre encarnar al coronel Zeta o al general Mapache de La pandilla salvaje o al viejo líder zapatista de La chamuscada o al santo Niño Anacleto de El rincón de las vírgenes, estuviese o no doblada la delgada voz del actor por el grave timbre de Narciso Busquets. En lo demás, la leyenda viviente del Indio lo aplastaba, lo obligaba a sostener públicamente un personaje inverosímil y tercamente extemporáneo.
Era la leyenda periodística del dipsómano escandaloso que se desayunaba con botellas de tequila y pasaba de la máxima humildad afectuosa a la más descompuesta irascibilidad apenas se sentía obligado a dejar de escuchar transido canciones rancheras, para golpear o balear a algún camarero que le “había faltado”, o apalear a algún extranjero que había insultado a México. Era la leyenda del personaje supervital de traje pueblerino negro y paliacate infaltable que a los 67 años era capaz de parrandear hasta la madrugada, y a temprana hora presentarse impertérrito a un fatigosa sesión de jurado internacional de cine; la celebridad del has-been que vive en la pobreza dentro de un castillo en Coyoacán que se había mandado edificar con los materiales desechados en el rodaje de El fugitivo, haciendo esquina con la calle de Dulce Olivia que en un tiempo el director nacionalista se había “robado” para bautizarla así, en homenaje a su insustituible Olivia de Havilland; el renombre siempre declinante siempre novedoso del perfecto asistente-anfitrión folclóricamente hospitalario de los directores hollywoodenses de primera línea, ávidos de conocer la cosa fuerte mexicana que cambiaba cada temporada de mujer indígena veinteañera y tiraba bala durante la excursión al lago cercano; la fama del hombre vencido pero nunca derrotado que ya “había rendido” y vagaba aún por Churubusco, cansado de implorar a alguno de los mediocres realizadores nacionales que lo dirigían como actor, que le permitiera rodar medio shot de la película ajena, aunque eso de nada le sirviera para pagar los miles de pesos que tenía en deudas y entonces se viese obligado a seguir alquilando su casa como set, o algo así.
Inútil sería analizar in extenso cualquiera de las tres películas realizadas por el Indio después de Una cita de amor: El impostor (1956) fue la versión mistificante y mutilada de la pieza El gesticulador de Rodolfo Usigli, acerca de la personalidad simuladora de un ideólogo demagogo a la mexicana; Pueblito (1961) fue una digresión mesiánica sobre la educación pública en poblaciones atrasadas, que semejaba un hierático refrito conjunto de Río Escondido y The Forgotten Village de Herbert Kline (1942); Paloma herida (1963) fue una inepta fantasía tanática con locaciones guatemaltecas en la que el propio Fernández interpretaba a un cacique ogresco que explotaba sin misericordia a los indígenas que bailaban twist junto al mar.
A efectos de dilucidar en qué se convirtió finalmente la obra fílmica del Indio y de esclarecer retrospectivamente los supuestos estético-ideológicos que condicionaron (determinaron, dominaron, exaltaron y condenaron) a toda la obra del realizador, nada mejor que estudiar con cierta minucia Un Dorado de Pancho Villa, dirigida y actuada por el Indio tres años después de Paloma herida y nuevamente en contexto nacional. La cinta es una especie de película-summa, encrucijada y exageración al absurdo de todos los elementos, esquemas y manías que predominan a lo largo de las treinta y cinco películas anteriores del cineasta.
Decimos que la película fue producida en 1966, que debía quedar escrito dentro de las efemérides de nuestro folclor patriótico como el año en que el poder legislativo mexicano, dócil a las indicaciones del presidente en turno (Gustavo Díaz Ordaz), decidió perdonarle la vida inmortal al guerrillero Francisco Villa, al cabo de cuarenta y tres años de muerto, e inscribió su nombre de santo laico ya inofensivo, en letras de oro, dentro del recinto del H. Congreso de la Unión. Más por oportunismo y por aprovechar la intensa propaganda gratuita desplegada, que por encargo oficial, el Indio Fernández se apresuró a escribir y conseguir financiamiento de amigos para dirigir el enésimo de sus retornos triunfales a la creación fílmica y la enésima de sus despedidas virtuales, asegurándose en esta ocasión el papel central indiscutible y mitológico de su cinta.
No fue la única película conmemorativa, directa o indirecta que se filmó al vapor sobre el personaje histórico, o utilizando mercenariamente su nombre, esa temporada. El centauro Pancho Villa (Corona Blake, 1967) y La guerrillera de Villa (Morayta, 1967) iniciaron su rodaje un mes después del film de Fernández; pero a diferencia de ellas el Indio prescindía de la traza bonachona del actor José Elías Moreno, especializado desde hacía dieciocho años (Si Adelita se fuera con otro, Urueta 1948) en la caracterización paternalista del jefe de la División del Norte, Fernández había hecho el “gran descubrimiento”: uno de los hijos naturales de Pancho Villa, de nombre Trinidad Villa (y no Arango para perpetuar la leyenda), haría el papel de su padre en la película, confiando en que, con ese detalle supremo de autenticidad, se compensaría el abandono sufrido por el Indio de parte de sus antiguos colaboradores, ya que ni el escritor y burócrata gubernamental Mauricio Magdaleno, ni el camarógrafo autoritario Gabriel Figueroa, ni los músicos francisco Domínguez y Antonio Díaz Conde, antiguos compañeros de celebridad a la sombra del realizador, habían podido acompañarlo en esta nueva reincidencia. Sin embargo, el apoyo que podía dar el no-actor Trinidad Villa era bastante relativo; físicamente se parecía más a José Elías Moreno que a su padre y como intérprete se le obligaba a imitar todos los tics y actitudes codificadas por el mismo Moreno, aunque sin ninguna pericia ni recursos profesionales.
Empero, la trama de Un Dorado de Pancho Villa es teóricamente tan crítica que, platicada a grandes rasgos, uno podría preguntarse cómo es posible que una historia así haya podido caber en el lecho de Procusto de la censura. Grandes titulares de El Demócrata y El Universal nos informan de la rendición de Villa a las tropas constitucionalistas federales de Obregón y Carranza el 28 de julio de 1920. El general guerrillero ha depuesto las armas y se despide de los Dorados de su Estado Mayor, para dedicarse en adelante a la agricultura en la hacienda de Canutillo. El mayor Aurelio Pérez (Emilio Fernández) regresa a su pueblo natal, en donde se da cuenta, en carne propia, del fracaso de la Revolución y de su propio fracaso como ser social. Su madre ha muerto, y su novia Amalia Espinoza de los Monteros (Maricruz Olivier) se ha casado con el nuevo señor amo, Don Gonzalo (Carlos López Moctezuma), que se ha adueñado de todo: comercio, banco, botica y las tierras que ha arrebatado a las viudas indefensas de los revolucionarios, contando con el apoyo incondicional del comandante de la zona militar del lugar (José Eduardo Pérez). El pueblo rehúsa pacificarse y la sola presencia del Dorado en el lugar provoca disputas entre villistas y carrancistas, que dirimen en rencillas mezquinas los atropellos socioeconómicos de que son víctimas.
El viejo revolucionario se da cuenta de que no tiene cabida en esa nueva sociedad corrupta que nace. Dispuesto a partir, es aprehendido por las tropas federales bajo el pretexto del asesinato del cacique y de su esposa. En la prisión el hombre se entera del brutal atentado al general Villa en 1923, cosido por más de cien balazos, en el momento en que el líder guerrillero había comprendido el error que cometió al deponer las armas y por lo tanto se había vuelto altamente peligroso para el impopular gobierno constitucionalista, siempre temeroso de un levantamiento insofocable. Al ser trasladado a la prisión estatal el mayor Aurelio es liberado por una francotiradora, viuda de un villista, María Dolores (Sonia Amelio), que había sido la única persona del pueblo en demostrarle afecto y solidaridad al desmovilizado, cuando lo hostilizaban los poderosos de la región.
En vista de tanta injusticia, hombre y mujer reclutan campesinos descontentos y organizan una guerrilla en la sierra. No tardarán en ser aniquilados y el revolucionario morirá acribillado por la soldadesca durante un dramático intento de evasión.
Relatada así, ninguna duda podría caber de que Un Dorado de Pancho Villa es una feroz elegía, una temeraria denuncia de la traición gubernamental a los más elementales postulados de la Revolución que costó la vida a un millón de mexicanos, una desmitificación artera si bien expresada dentro del cine tradicional, una crítica política que va más allá de la doble cara de la burguesía prevaricadora que había puesto de manifiesto El compadre Mendoza y de la pérdida total de los ideales revolucionarios dentro de la lucha sangrienta de facciones tal como lo expresaban dolorosamente Vámonos con Pancho Villa y La soldadera. El sitio para analizar una película como Un Dorado de Pancho Villa no debería ser dentro de la sección dedicada a estudiar la decadencia de los viejos cineastas, sino que debería ocupar un lugar de privilegio dentro de las metamorfosis y superaciones ocurridas en el interior del cine de la Revolución, etcétera.
Pero en realidad, con esa sinopsis “objetiva”, sin decir ninguna mentira estábamos haciendo la más jesuítica de las trampas. Omisión y ocultación: lo que en efecto vemos en la pantalla es dramática y estructuralmente muy distinto de lo que parece estar contenido en el esqueleto expuesto. Tanto los episodios como los incidentes y su presentación formal diluyen, niegan y ridiculizan sin piedad cualquier alcance heterodoxo o subversivo que habría podido tener una trama semejante. El estilo cinematográfico del Indio Fernández estaba tan terriblemente descompuesto que ya ningún tema podía desarrollar de manera coherente. Un alud de convicciones, creencias obsesivamente arraigadas, ideas fijas, simplismos y sueños inalcanzables de vigilia, inundaba cada toma y cada tema del film. No para matizar ni reforzar su potencia expresiva, sino para sojuzgarla, para debilitarla y para desviarla. Decir que estamos aquí ante una obra profundamente personal es un elogio bastante condicionado; también los síntomas de un padecimiento paraestético son personales. Cine de autor que es también autodenuncia y lápida de un autor destructivamente fiel a sí mismo.
Lo que realmente es y significa ese viejo personaje de torso desproporcionado, facciones tosquísimas, anchas cejas, bigote grueso, labios rumiantes, cananas cruzadas, enorme sombrero sujeto por una poderosa cinta, sarape en la silla de montar, vestido de caqui antes de llegar al pueblo y de negro cuando una vecina lo entera de que a su madre se la llevó Dios Nuestro Señor, que lanza su mirada sobre las mujeres como el agua de una cascada, que camina golpeando solemnemente el suelo con sus espuelas, ni en la celda se quita el sombrero y fuma de perfil a la tarde que cae; lo que realmente es y significa no hay que buscarlo en las líneas generales de la trama, sino en la leyenda que sostiene el Indio en todos y cada uno de los personajes masculinos (o cuasi-masculinos) que han aparecido en las películas anteriores del cineasta, pues Fernández se quiere ver a sí mismo como síntesis y culminación de la estirpe de sus héroes noblemente viriles o sus villanos prepotentes.
Como el militar colonizador David Silva de La isla de la pasión, el mayor Aurelio fornica con las mujeres lamentando no poder hacerlo con la patria. Como el bandido patriótico Pedro Armendáriz, enfrentado a los espías nazis que querían sabotear la participación de México en la Segunda Guerra Mundial de Soy puro mexicano, es liberado espontáneamente por sus correligionarios, siempre está a punto de batirse en duelo por una mujer y pierde instantes preciosos al ir con el cura para casarse con su novia.
Como el revolucionario hijo desobediente de Flor Silvestre, se lanza a la lucha armada cuando sufre en carne propia la injusticia, pero se deja capturar y liquidar por sus enemigos para salvar la vida de su mujer y su hijo (postizo). Como el viejo hacendado desobedecido Miguel Ángel Ferriz, mira con estoicismo el derrumbe del mundo que había defendido con todos sus esfuerzos. Como el xochimilca Lorenzo Rafail de María Candelaria, es acusado vilmente de un delito que no cometió para que pueda dialogar tras la reja con su desdichada prometida. Como el miembro de la banda del automóvil gris de Las abandonadas, acepta brindarle su figura paterna al hijo (Jorge Pérez Hernández) de la mujer de quien se ha enamorado a primera vista y luego se hace acribillar por las fuerzas del orden con la recomendación de que el niño siga yendo a la escuela para que de grande sea un hombre importante de los que salen en los periódicos.
Como el gallero guanajuatense Pedro Armendáriz de Bugambilia, regresa a su pueblo natal para ser baleado a la salida de su boda. Como el seminarista erotizable Ricardo Montalbán de Pepita Jiménez, se disputa a la mujer cortejada por un jerarca aldeano (el comandante ha sustituido al conde Rafael Alcayde) que será malherido y carimarcado en la primera trifulca. Como el pescador indígena de La perla, debe huir con mujer e hijo lejos del paisaje de su arraigo y sucumbirá en estado de pureza, sin llegar a contaminarse con la codicia que impulsa a sus perseguidores. Como el general hiperviril de Enamorada, secreta un irresistible efluvio amoroso que convertirá en su perro faldero a una fierecilla de largas naguas y de armas tomar.
Como el maestro de primaria Fernando Fernández de Río Escondido, se sabe impotente para combatir solo a la violencia instalada en el medio rural, aunque crea en la bienhechora educación pública. Como el cacique brutal Carlos López Moctezuma, impone lo temible de su presencia con la misma intensidad que su fetichismo equino. Como el pescador humilde de Maclovia, irá a dar al presidio más por el amor de una mujer que por motivos sociales. Como el policía Miguel Inclán, de Salón México, cree en el valor de su uniforme como reivindicador paño de lágrimas para la mujer indefensa.
Como su homónimo Aurelio (Roberto Cañedo) de Pueblerina, regresa con propósitos conciliatorios a su pueblo, después de un largo cautiverio, sólo para descubrir que su madre ha muerto, su casa está en ruinas y a su paso brota el rencor y la opresión. Como el enérgico patrón de La malquerida, está sentimentalmente desmembrado entre dos mujeres que profieren su amor como divas del cine italoamericano mudo. Como el capitán revolucionario Fernando Fernández de Duelo en las montañas, y como Popeye sus espinacas, mastica sexualmente a su amada antes de enfrentarse con las fuerzas federales.
Como la periodista cubana Columba Domínguez de Un día de vida, se topa con recitadores de nuestra Historia Patria a la menor provocación: como en una fonda que se llama “Las glorias de Francisco Villa”, escucha a las lavanderas Celia Viveros y Aurora Cortés que se la mientan mutuamente invocando la derrota de Celaya, recibe el almuerzo de un niño que le asesta un discurso priista de nueve minutos acerca de la “trascendencia de la Revolución Mexicana en la afirmación de nuestros valores nacionales propios y distintivos, etc.”, lo increpa el cacique borracho que conduce la banda que toca “La Adelita” con tuba porque-es-el-himno-de-mi-general-Obregón, el paternal Pancho Villa promete ir a interceder por él con su cayado y su yunta ante los jueces, y así sucesivamente.
Como el cabaretero Tito Junco de Víctimas del pecado, se encariña con un niño ajeno y esa debilidad de rejuvenecimiento fáustico la paga con la muerte. Como el presidiario Pedro Infante de Islas Marías, se asoma a la iglesia no para ver a su madre ciega Rosaura Revueltas en posición fetal junto al altar, sino para comprobar el buen estado de la fe de nuestro pueblo representada por un anciano con los brazos en cruz. Como el campesino mareado por el éxito Jorge Negrete en Siempre tuya, merece la admiración desbordada no de una Gloria Marín que le diga: “Dios me hizo tu sombra y fui una sombra tan insignificante que hizo que te alejaras de mí”, sino de una aguerrida Sonia Amelio que exclama al verlo: “Qué chulo pelao, ése sí es un hombre; un villista”.
Como el maestro ladrón del ahorro escolar Roberto Cañedo de La bien amada, lo abatirá la fatalidad sólo porque los amores sin tragedia saben a frijoles refritos sin totopos. Como el capitán de barco Jorge Mistral de El mar y tú, regresa a su pueblo para enterarse de que su prometida se casó con el mal hombre que inventó la patraña de que el heroico combatiente había sido muerto en Corea o en la toma de Zacatecas. Como el nativo guerrerense Armando Calvo de Acapulco, esconde bajo su sencillez una gran fortuna humana. Como el all star cast de Reportaje, se diversifica en cien películas distintas y ninguna verdadera. Como el prófugo playero Armando Silvestre de La red, mira embelesado manipular a la amada sus sucedáneos fálicos, tal un cucharón gigante con que menea la cazuela del mole.
Como el ranchero Jorge Negrete de El rapto, no puede gozar de su propiedad sexual en la noche de bodas. Como el libertador intelectual José Martí (Roberto Cañedo) de La rosa blanca, su modestia de prócer siempre lo hace estar pendiente de que sus frases sean memorizadas por la Historia. Como el costeño proscrito Marco Vicario de Nosotros dos, se deja corretear largamente para que podamos apreciar lo pródiga que es la naturaleza en materia de paisajes. Como el pampero solitario de La Tierra de Fuego se apaga, desciende al pueblo hostil para conocer el gran amor antes de que el destino le voltee la espalda.
Como el amante trágico de Una cita de amor, se desploma sangrando sobre el tablado de la Historia para ser abrazado por la amante trágica enloquecida. Como el maestro universitario Pedro Armendáriz de El impostor, renuncia al incierto combate para llevar una vida idílica pero pronto se entera de que el paraíso perdido no existe. Como el ingeniero en caminos y puentes José Alonso Cano de Pueblito, no es en realidad sino un agente de relaciones públicas del progreso oficial de vacaciones en la provincia ignorante. Como el feroz cacique Emilio Fernández de Paloma herida, cae con su voluminoso vientre reventado por el estallido de una colisión tremendista que era imposible contener.
A un ejercicio tan ilustrativo como el anterior podríamos entregarnos a propósito de los demás personajes centrales o secundarios del film, haciendo mil asociaciones y combinaciones. Decir, por ejemplo, que Sonia Amelio se levanta las naguas con la coquetería de Dolores del Río entrando con zapatos rechinantes a la iglesia de Bugambilia, se baña vestida con el pudor de cualquiera de las colonizadoras de La isla de la pasión, se tienta el moñote blanco al ver llegar al Dorado como María Félix amenazaba con la tranca a Pedro Armendáriz en Enamorada, va a buscar a Villa confundiéndolo con el Departamento de Quejas de la Historia Posrevolucionaria como Rosaura Revueltas asistía a los últimos momentos patrióticos de su hijo Roberto Cañedo en Un día de vida, dispara ferozmente con mira telescópica sobre los soldados como Ninón vaciaba su pistola contra el explotador Rodolfo Acosta en Víctimas del pecado, se convierte en Sonia das Mortes matadora de federales partiendo plaza con su vestido rojo flamígero y echando bala con su rifle y termina estrenando trousseau blanco con gladiolas para casarse con el novio de sarape dominguero como jamás lo hubieran soñado los amantes de Una cita de amor. O bien diríamos que el cacique Carlos López Moctezuma intenta resucitar, en su cara de ebrio colorado y cacarizo, los gestos crueles del hombre fuerte, de Río Escondido. Y que, para seguir los pasos de María Candelaria y los indígenas románticos de Maclovia, el niño Jorgito Pérez interrumpe su oratoria de concurso para ser hostilizado por sus condiscípulos, abrazar libritos y salir de estampida por los cerros porque el pueblo entero lo apedrea al enterarse de que es hijo de una mujer mala.
Pero el juego de las similitudes llegaría al absurdo y no por ello conseguiría articular mínimamente las motivaciones de estos personajes reducidos a mera presencia azotada por el destino. La pluralidad de dimensiones dramáticas sólo pueden informarnos de la carencia de la idea unitaria y unificante. Las connotaciones episódicas son arbitrarias porque el Indio Fernández sólo busca externar, aun en el estatismo y sin contexto necesario, los secretos de su mundo interior, conformar en “poética plástica contundente” el discurso de su “recóndita sabiduría mexicana”, conseguir la plasmación de sus ideales.
La inmovilidad de las figuras esconden el vértigo que le produce al Indio el haber ya organizado intuitivamente la realidad, tal como le gustaría que fuese. El anciano cineasta ya no vive en presente, ni en pasado, ni en el futuro, sino en una cuarta dimensión temporal que se encuentra suspendida y oye sólo los torbellinos que ocurren en su interior. Filma su jardín perfecto; un paraje que se basta a sí mismo, desligado por entero del mundo que habitamos, aunque tome sus apariencias del folclor y de la historia. Los traicionados ideales de la Revolución de 1910, el conflicto entre lo que existe y lo que debería ser, la distancia entre el ser y la apariencia, son los falsos temas, los pretextos que toma el acuerdo de las pasiones de los hombres y el cosmos. Incluso el cacique terrateniente desea poner su granito de arena para construir un mundo mejor.
El Indio Fernández y su sensibilidad vulnerada necesitan tanto de la armonía, que hacen del simulacro de la armonía una patética parodia. Los valores a que se aferra la obra que culmina tristemente en Un Dorado de Pancho Villa, son de un simplísimo exagerado como las muecas de un payaso vestido de revolucionario con verba reformista y anhelo de aquiescencia. El relato fernandezco cree en la energía trágica de los grabados infradidácticos de Leopoldo Méndez que sirven de prólogo. Cree que es humildad su sentimiento de inferioridad cada vez que pronuncia la palabra “escuela” o la expresión “hombre de letras”. Cree firmemente en el contenido de vaguedades y lemas demagógicos oficiales como “justicia social”. Cree en la belleza musical de una estruendosa sinfonización seudochavista de “La Cucaracha”. Cree en el esplendor del campo amanecido en colores verdosos, en el sufrimiento de la mujer que llora su imperdonable deslealtad al hombre inclinada junto al estanque, en la ternura de llevar flores a la tumba de la madre entre crucecitas rústicas, en el todopoderoso sombrero del hombre que empequeñece en sugerencia a las mujeres arrepentidas como Maricruz Olivier, que al ser corridas del hogar viril se llevan la mano a la boca, bajan la vista, miran de reojo, sollozan y huyen destrozadas agitando la chalina blanca. Cree en la revuelta social con comadres peleando entre ellas, auxiliadas por ancianos y niños de resortera lanzando piedritas. Y aunque haya perdido su fuerza transfiguradora, sigue creyendo en el lirismo redentor de María Candelaria y Pueblerina.
Una vez que el film ha volcado sus convicciones en el reformismo de palabra y en eterna sumisión perruna de las mujeres al macho, entran los refuerzos. El arte maltrecho del Indio babea entonces sobre los cornetazos del regimiento de caballería, los fusilamientos al aire, el honor militar cifrado en el deber del oficial de carrera, los toques de diana, los pelotones formados a contraluz expresionista, el rayo solar que baja desde la claraboya donde un soldado vigila, y el estremecimiento de la liturgia castrense, en cuarteles que, al dejarse, abren una oquedad existencial dolorosamente deshabitada.
El entusiasmo se fundará en actos demoniacos como hacer profesión de odio ante un crucifijo y bajo la mirada comprensiva del cura; en actos exultantes como los estrechamientos de mano, los rasgueos de guitarra, el paso del hombre ante la mirada de mujeres con la cabeza tapada que salen a la puerta de sus chozas, un vendedor de leche de burra, la negativa de venderle cerveza en la fonda al enemigo carrancista, los panaderos que amasan el alimento diario y los peones que rallan maíz; en actos irremediables como las bofetadas bajo las bóvedas de una hacienda y el duelo pasional entre esposos que se vacían mutuamente la carga del revólver; en actos melancólicos por fin, como salir del pueblo con tacos para tres días y carne seca y pinole, oír cantar “La alondra” antes de partir, gritar al cielo de la patria eterna el lamento elegiacopedagógico y posar ante dieciséis atardeceres en los tres días de vida ficcional que resumen tres años de la historia de México, desde la deposición de armas de Villa hasta su muerte.
El cine crepuscular del Indio tiene la obsesión maniática de los atardeceres, forma e hidalguía de un estilo que ha emigrado del pasado, imitándose a sí mismo veinticuatro veces por segundo. Analfabetismo temático, plasticismo grandilocuente, demagogia hilarante, popurrí autoplagiario, patetismo forzado, malabares ideológicos que no sirven para nada. En efecto, el Indio es el Indio es el Indio es el Indio. ¿Hay remedio? ¿Hay antídoto contra el nacionalismo mexicano que invadió a la cultura nacional durante los años cuarenta, nuestro realismo socialista, desarrollado mientras la lucha de clases se anestesiaba y el país se vendía al mejor postor industrializante? ¿Hay un límite, aun desarticulado, para la dulce megalomanía del autoritarismo en la decadencia?
En 1969 Emilio Fernández filmó una nueva explicación de sus fracasos y una nueva despedida del cine: El crepúsculo de un dios, especie de versión plañidera del Gran hotel de Goulding (1932), rodada en el Hotel María Isabel, donde Sonia Amelio interpretaba con las castañuelas la “Toccata y Fuga en Re Menor” de Bach (en el papel de Greta Garbo), un cosméticamente envejecido Guillermo Murray se quejaba del boicot que le había impedido expresarse como artista (en el papel de John Barrymore), y ambos condenados a muerte, entablaban un diálogo policiaco-cardiaco tomando martinis como cicuta, soñando con instalarse en Venecia, “que tiene la luz de todos los amaneceres y de todos los crepúsculos”. Como en Un Dorado de Pancho Villa, y parafraseando a Malraux, lo más clemente que podría decirse del realizador es que había dejado de pensarse como libertad para pensarse como destino.
Y los sobresaltos del destino eran impiadosos. En 1970 la estulticia estatal concedía el Premio Nacional de Artes a Don Gabriel Figueroa, un técnico que había salido del anonimato sirviendo a la tarjeta postal culta bajo las órdenes del Indio. En 1972 Fernández tuvo el honor de ver su nombre perpetuado en una sala de arte zonarrosera, dedicada más bien al cine pornográfico, y a fines de ese mismo año los chismes de prensa divulgaban su voluntad de regresar al cine dirigiendo un argumento suyo denominado La trocha, con Ignacio López Tarso y ambientado en la selva, porque “todo lo que me interesa es dirigir hasta morir” aunque “ya no entiendo al cine actual ni mucho menos capto lo que está sucediendo desde hace varios años en México”.
Vejez del viejo cine poético de Emilio Fernández: el vértigo persiste en la inmovilidad; avanza hacia el pasado, retrocede hacia el porvenir.