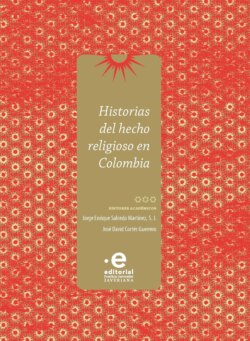Читать книгу Historias del hecho religioso en Colombia - Jorge Enrique Salcedo Martínez S J - Страница 42
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EPÍLOGO
Оглавление¿Fue posible el retorno de las monjas? María Isabel Viforcos Marinas75 afirma que, para 1631, las monjas habían vuelto a su convento, en contra del sentir del obispo Vallejo; no obstante, no se encontró ningún documento que demuestre esto. En 1638, una real cédula enviada a los oidores quiteños para averiguar por los medios de sustento del convento de la Encarnación de Popayán, mencionaba la necesidad de que “se haga que vuelvan las [monjas] desterradas en el convento de la Concepción de Quito”76; y otra cédula, esta vez de 1641, aprobaba la ayuda que los oidores y oficiales de la audiencia de Quito habían prestado “a Febronia de Santa Lucía, monja del convento de la Encarnación de Popayán enviada al de Santa Catalina de Quito”77. Un silencio histórico se cierne, así, finalmente, sobre el destino de las señaladas sacrílegas payanesas.
Toda una sociedad entra bajo sospecha cuando este tipo de escándalos religiosos salen a la luz, haciendo palpables las tensiones, los pactos y los bandos a favor o en contra de los implicados. Los sucesos del convento de la Encarnación demuestran el tipo de interacciones que en la época existían entre corporaciones civiles y eclesiásticas y las formas como la ciudad se movilizaba ante los episodios de escándalo que circulaban por el rumor y el miedo78; como lo planteó Michel de Certeau en su estudio sobre las ursulinas posesas de Loudun, el eco que tienen estos sucesos que envuelven a los claustros y los conventos en las sociedades provinciales provoca la exposición de antiguos conflictos de intereses y rivalidades de los grupos implicados, reajustando con esto las tensiones locales que encuentran en el “debate público entre Dios y el Diablo”79 ocasión propicia para reacomodar el equilibrio de poder.
Sin restarles protagonismo a las religiosas de la Encarnación, sin duda el papel principal del escándalo conventual se le debe atribuir al comportamiento y a las acciones emprendidas por el obispo Juan González de Mendoza. Las palabras de las monjas, de los vecinos payaneses, de algunos de los jueces y oficiales reales implicados en el caso, dan cuenta de su difícil carácter, de la dudosa actuación de su sobrino y protegido, Diego de Mendoza, quien fue también su provisor, y de la manipulación y amenaza con miedo y tormento con la que obtuvo los testimonios con los que fortalecía su proceder y sus decisiones. Ya en 1610, el deán Juan Montaño había advertido a la audiencia y al rey de su extraño comportamiento, de su actitud ceremonial y altiva, y de la poca consideración y afecto que tenía para con su clero y feligresía: “De su boca no hay religioso, monja, clérigo, hombre, mujer casada ni doncella ni de dicho cualquier estado que sea buena y a quien no levante mil testimonios tocantes a su porfía, además de esto se vale para su servidor y parecer de los más delincuentes que hay en la tierra por donde es aborrecido”80. Múltiples fueron las quejas y denuncias que religiosos81, vecinos, oficiales reales y gobernadores82 levantaron contra el obispo por sus procederes, sus extendidas excomuniones y excesos; denuncias que llevaron a la audiencia de Quito a solicitarle al rey que lo trasladara a otra sede, dada la posibilidad de que en el futuro se presentaran mayores inconvenientes en el obispado.
El espacio conventual pasó de ser el escenario de la vida pura y religiosa de las mujeres que en él habitaban a convertirse en la excusa para que aflorara todo un microcosmos de enunciaciones, temores y representaciones de lo carnal, lo amoroso y lo prohibido. González de Mendoza, en su papel de juez, utilizó a las monjas para atacar frailes, autoridades y vecinos que le habían criticado, conduciendo los tabúes y las prohibiciones de la época que amenazaban los votos sagrados de las órdenes religiosas y la castidad de los conventos: relaciones sexuales de las monjas con religiosos, autoridades y oficiales reales, embarazos, escapadas nocturnas, proximidades corporales que se entienden como seducciones eróticas, mentiras y perjurios, entradas furtivas de amantes, entre otras. Todos estos roles transgresores del canon sexual impuesto por la Iglesia conducían por antonomasia al escándalo, pues las conductas sexuales tenían un doble matiz privado y público, gestado por la constante revisión que de ellas hacían los sujetos, independiente de si estos eran sacerdotes o religiosos.
En el fondo, la mentalidad de la época servía entonces como mecanismo escrutador de los comportamientos de hombres y mujeres, como gran vigía de los deseos íntimos y de las cercanías furtivas, con el fin de extender la negación del placer sexual y amoroso en la sociedad. Estas pautas de comportamiento también estaban presentes en los conventos de religiosas, quienes en su rol de esposas de Jesucristo debían preservar su virtud a pesar del abandono que habían hecho del mundo. Para ellas, a quienes se consideraba alejadas del mundo cotidiano y de las liviandades, la posibilidad que brindaba la escritura como acto liberador y lienzo de creación literaria, se convertía también en mecanismo de comunicación con los espacios que les eran privados. La escritura femenina en el antiguo régimen no debe ser exaltada por su riqueza literaria sino como un instrumento al que apelaban las monjas para demostrar y defender su valía, demostrando con esto los amplios protagonismos femeninos en un contexto en que se les cree silenciadas e invisibilizadas.