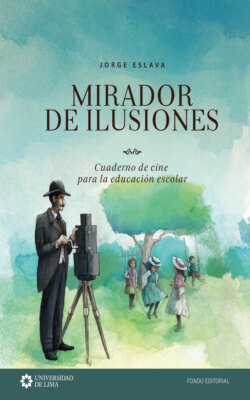Читать книгу Mirador de ilusiones - Jorge Eslava - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRESENTACIÓN
Dos clases de películas: las que emplean los recursos del teatro (actores, puesta en escena, etcétera) y se valen de la cámara para reproducir, las que emplean los medios del cinematógrafo y se valen de la cámara para crear.
*
El cinematógrafo es una escritura con imágenes en movimiento y con sonidos.
*
Un filme no puede ser un espectáculo, porque un espectáculo exige la presencia en carne y hueso. Sin embargo, como en el teatro fotografiado o cine, puede ser la reproducción fotográfica de un espectáculo. Ahora bien, la reproducción fotográfica de un espectáculo es comparable a la reproducción fotográfica de un lienzo o de una escultura. Pero la reproducción fotográfica del San Juan Bautista de Donatello o de La muchacha del collar de Vermeer no tiene ni el poder, ni el valor, ni el precio de esa escultura o de este lienzo. No las crea. No crea nada.
Robert Bresson*
PLAN DE RODAJE
Seré sincero desde la primera línea. Como todo plan de rodaje en una película, este libro tiene un objetivo y un proceso de trabajo, un equipo comprometido en su elaboración y una comunidad destinataria. Y, desde luego, una clara utopía que alienta su concepción y planificación. Todos estos elementos constitutivos están vinculados de manera estrecha al propósito de favorecer la formación docente básica regular. En consecuencia, no emprendo un libro para iniciados en cine, sino para interesados principiantes y, en especial, para nuestros maestros y maestras preocupados por enriquecerse culturalmente e innovar sus formas de enseñanza en las aulas escolares. Y, como hay muchas maneras de abordar el cine, voy a optar por una imaginaria cámara subjetiva que me permita un punto de vista personal.
A menudo, ejercer la vocación educativa orienta la lectura del tramado social de un país, clava puntales de urgencia y alienta la difícil labor que cumple el magisterio en los colegios. Tal vez quienes hemos resistido en el arte de la enseñanza y con terquedad hemos transitado por diversos niveles y contextos del sistema educativo primordial observamos con nitidez una situación deplorable que necesitamos transformar cuanto antes. Con un sesgo distinto, este Mirador de ilusiones comparte el mismo espíritu pedagógico que animó los libros Un placer ausente (2013), Paisaje de la mañana (2017) y Zona de encuentro (2017) —dirigidos a profesores—, pero lo hace desde la butaca de una sala oscura.
Los trabajos mencionados estuvieron relacionados con el espinoso asunto de la lectura, el conocimiento de la literatura infantil peruana y la ampliación y consolidación de un corpus cultural de lecturas escolares para secundaria. La presente obra atiende al cine, una delicada manifestación de la actividad humana que nació de la inventiva de los hermanos Lumière hace ciento veinticinco años y que fue exhibida a unos pocos asistentes en una zona licenciosa de París —más precisamente en el sótano del Grand Café, a orillas del Sena— y floreció hasta convertirse en un bello oficio del siglo XX, capaz de seducir intensa y masivamente a un público muy variado.
Fijemos las dos vigas maestras de nuestro proyecto. En primer lugar, el reconocimiento del valor artístico del cine. Acuerdo indispensable, apreciados lectores. Como veremos más adelante, al cine no lo sostiene la improvisación, sino un complejo mecanismo de sensibilidad, reflexión y técnicas cada vez más sofisticadas. No en vano fue bautizado, desde sus orígenes, como el séptimo arte por su capacidad de acoger la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza y la literatura1. Aunque para mí es mucho más que un arte sintético, con signos nuevos para reproducir el tiempo, las formas y los movimientos de la realidad, pero cuya especificidad no logro desentrañar. Creo, sinceramente, que es tarea del especialista. Aun así pretendo trascender los límites que me reveló una encuesta a docentes: la mayoría de ellos se deja atraer por la publicidad más banal y se sienta a ver una película como un ligero pasatiempo, obviando sus múltiples niveles de interpretación y su soberanía transformadora.
En segundo lugar, persuadir a las autoridades del sistema educativo y a los docentes de utilizar el cine para desarrollar y profundizar muchas materias. Las ciencias sociales, la biología, la filosofía, los instrumentos de comunicación, la literatura, el fútbol… Cualquier saber y hacer humano es susceptible de verlo representado con dignidad en la pantalla. Quiero decir, con profundidad, desde variados ángulos y con nobleza expresiva. Apreciar una película en el aula, convenientemente seleccionada y luego debatida, no es, aunque parezca a los ojos supervisores, una espontánea diversión ni una pérdida de tiempo. Del mismo modo que el juego administrado —no me refiero al esparcimiento libre del patio de recreo, sino a la actividad lúdica del aula— permite canales de comunicación más libres y recreativos entre sus integrantes y que conducen a un aprendizaje auténtico.
¿Por qué excluir, entonces, el cine del currículo escolar? ¿No son las películas, junto con las canciones, las historias que más consumen nuestros adolescentes a través de las imágenes y los sonidos? ¿Por qué no repensar, desde la escuela en dotar al profesor, y por extensión al educando, de un conocimiento que les favorezca discernir entre una simple mercancía y una obra de arte?2. Si bien el cine forma parte, en una escala minúscula, de la asignatura de Comunicación Integral —uno de los cursos más delirantes de nuestro diseño curricular, una especie de datzibao chino—, no constituye ningún intento serio por revaluar este arte.
Durante mucho tiempo he sostenido que la lectura —a contramano de la promoción que hacen las editoriales de la lectura escolar— no opera solo por fruición. Afortunadamente, porque reduciría las sensaciones y los sentimientos humanos más oscuros y enmarañados; lo hace también por resentimiento, denuncia, malestar e, incluso, odio. La publicidad interesada en la venta de libros ha llevado a recurrir a un mismo eslogan, con pequeñas variantes: “Leer es un placer”. Creo que en toda lectura, no solo literaria, actúan de modo intricado tanto el principio del placer como el principio de realidad. Por ejemplo, las páginas de Poemas humanos, de César Vallejo; unos capítulos de las novelas El extranjero o Una muerte muy dulce, de los escritores franceses Albert Camus y Simone de Beauvoir, respectivamente; y la pieza de teatro La ópera de los tres centavos, del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, pueden marcar nuestra adolescencia y no a través de un signo de goce, sino de una dramática revelación.
En esa naturaleza equivalente se inscribe el cine. No pretendo que el cine se convierta en una asignatura del programa —tendería a institucionalizarse según enfoques ministeriales—. Lo que propongo es algo más sencillo: ver con nuestros alumnos un filme en el aula, sugerirles que vayan a una sala comercial o alternativa o que vean la película en casa para luego conversar con ellos en clase. Así, una historia puede cautivar más libremente sus emociones, sentimientos e imaginación, a la vez que convocar sus reflexiones y análisis en un plano más profundo.
Siempre he defendido el poder educativo del cine o de la literatura que, como cualquier arte, plantean situaciones y dilemas que tienden a hundirnos en lo humano. Quiero decir, a conocernos más y mejor, a acercarnos al prójimo, a conmovernos con la desgracia ajena y a celebrar la alegría de un pueblo. En fin, humanizar no se enseña con el pizarrón ni con la doctrina escolástica, tampoco con la norma ministerial ni el dominio profesoral, sino a través del fraguado persuasivo y honesto que despliega todo gran artista. El mejor ejemplo que se me ocurre en este momento es Andréi Tarkovski, inmenso cineasta ruso de quien Ingmar Bergman decía que sus películas eran como milagros. Escribe Tarkovski (2002):
Un arte que exprese las necesidades espirituales y las esperanzas de la humanidad juega un papel importantísimo para la educación moral. O al menos está llamado a hacerlo. Y si no se consigue, es porque hay algo en la sociedad que está desordenado. Nunca se deben plantear al arte tareas meramente utilitaristas y pragmáticas. Si en una película se hace patente una intención de este tipo, entonces, se está destruyendo su unidad artística. Pues el efecto del cine, como de cualquier otro arte, es mucho más complejo y profundo. Tiene una influencia positiva sobre los hombres por el mero hecho de su existencia, estableciendo aquellos vínculos espirituales que hacen que la humanidad sea realmente una comunidad. Y también conforma aquel ambiente moral en que el propio arte se renueva y perfecciona continuamente, como el humus. (p. 210)
GUION TÉCNICO
Tal vez la forja de humanizarnos sea la principal tarea del hombre y de la mujer en el mundo: ser capaces de encontrar la justicia y la misericordia, la soledad y la solidaridad, la simpatía con muchos y también el desapego con algunos. Para conseguirlo, hay que ser razonable y no conceder cualquier película; es preciso elegir a conciencia, informarnos convenientemente y suscitar interés por verla… Soltar la rienda en la educación nos pone en riesgo de caer en un comportamiento irresponsable. Lo que procuro hacer con este libro es transmitir especialmente a mis colegas la pasión que guardo por el cine y expresarme con una pequeña dosis de ilustración y reflexión. No se inquiera por pretensiones teóricas ni académicas; conservaré el talante de estar frente a ellos en una amable tertulia entre pares.
¿Qué nos ofrecen las páginas de este estudio? Para empezar, una amplia visión del cine que busca acercarnos a este fenómeno cultural y apreciarlo con mayor conciencia; es solo una mirada simple constituida por capítulos o “planos” según su capacidad temática3: cine y aprendizaje escolar, técnicas y lenguaje cinematográfico, cine en las aulas de primaria y de secundaria, cine peruano y compromiso del cine con diversos tópicos formativos.
En el primer apartado de cada capítulo, denominado “toma” por su carácter fragmentario y discontinuo, considero algo del contexto histórico, una que otra anécdota curiosa, ciertas referencias personales, unas calas críticas a algunas películas o corriente de cine; en el segundo apartado, “banda sonora”, que sugiere la edición de diferentes pistas de sonido, he incluido sendas entrevistas a diversas personalidades relevantes de nuestro escenario cinematográfico: o bien un profesor universitario de la especialidad, un crítico o un cineasta.
El tercer apartado de capítulo, denominado “función continuada” en alusión a la exhibición sin pausa de películas que ofrecían algunos cines en el pasado, reserva un material práctico para el docente: se trata de un listado de doscientas películas cuidadosamente seleccionadas y comentadas4, organizadas por asuntos muy apropiados para trabajar con los estudiantes. Son colecciones de veinticinco películas correspondientes al contenido de cada capítulo, salvo el último “plano”, que está conformado por cincuenta películas de temas diversos: persona, relaciones humanas, comunidad, ética, ideología, íconos, pasatiempos y distorsiones. Buena parte de este copioso caudal de películas puede encontrarse en una bendita pendiente del distrito de La Victoria, a donde acudo con regularidad para aprovechar el curso del río y esquivar nuestra mediocre cartelera comercial.
Dado lo dilatado y versátil del contenido, con el equipo de trabajo tuvimos la necesidad de establecer límites a nuestra desbordada afición. Teníamos en mente un territorio vastísimo, de miles de películas, y tuvimos que preguntarnos hasta dónde abarcaría el trabajo. Decidimos entonces considerar solo largometrajes de ficción, no documentales ni animación, y que representen principalmente la problemática educativa de niños y adolescentes. También acordamos que fueran largometrajes estrenados a partir de mediados del siglo XX, para que todas las historias respiraran todavía ciertos aires de modernidad.
Después de muchas idas y venidas en la clasificación de las películas, percibimos cuatro grupos según su procedencia geográfica: la predominancia del continente europeo y del subcontinente norteamericano. Luego se sitúan el subcontinente de América del Sur y el continente asiático. Por ese lado, habíamos cumplido al darle presencia a una valiosa y poco conocida filmografía mundial5. Respecto a la época, acordamos registrar las películas por décadas para observar en qué espacio temporal nos habíamos desplazado: felizmente las décadas más recientes, entre el 2000 y el 2019, ocupaban la supremacía. Y después se ubicaban, de manera decreciente, las décadas anteriores hasta llegar a los cincuenta. Esas referencias dotaban de actualidad a nuestra propuesta y, por lo tanto, de una mayor proximidad a los docentes y estudiantes.
Para cerrar el trabajo he considerado, como corresponde al término de toda historia, una escena denominada “desenlace” —sin contar con los “créditos de cierre”: los índices de las películas seleccionadas y las referencias bibliográficas—, en la que más que deshacer el lazo, según el uso tradicional, pretendo plantear un final abierto que ofrece dos caminos distintos y complementarios: las encuestas a estudiantes de primaria, secundaria y educadores de colegio; y, finalmente, un conjunto de “sugerencias para aplicar en la escuela” que me parecen posibles de realizar con buena voluntad y un cambio de mirada en la educación. Puedo afirmar que después de visitar y revisitar tantas películas me siento gratificado por este mirador de ilusiones y confiado en su utopía persuasiva.
No debo terminar estas líneas sin hacer justicia a las personas que colaboraron conmigo para elaborar este libro, a quienes agradezco de corazón. A María Teresa Quiroz y Rosario Nájar Ortega, del Centro de Investigación Científica de la Universidad de Lima, por su confianza y afecto; a mis asistentes Martina Chacón y Alejandro Núñez, por su estupendo trabajo; al equipo del Fondo Editorial de la Universidad de Lima, que pone tanta dedicación y talento en la labor que desempeña; y, finalmente, un agradecimiento especial a mi esposa Rosario de la Hoz, que leyó la primera versión impresa y me hizo valiosas anotaciones, además de acompañarme toda una vida a disfrutar de muchas de las películas que aparecen en estas páginas.
Jorge Eslava