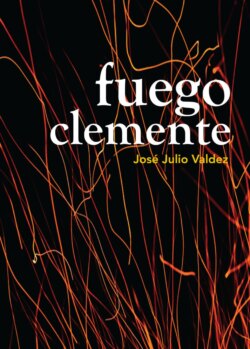Читать книгу Fuego Clemente - José Julio Valdez Robles - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеOtra luz llega cuando se levanta la iluminación del día. Con aquella luz que al principio parece gris y después gris-vacío, el pintor observa los rostros de las mujeres en las acuarelas, los dibujos y los pasteles colgados de los muros. Son distintas las muchachas, según se muestren con claridad o sin ella. Él lo sabe porque las ha mirado despacio, con iluminaciones, con oscuridades variadas. En los prostíbulos, en los barrios de alrededor, en su estudio de la calle Illescas, las observa o se las bebe con sus ojos que a ratos hacen pensar en corcholatas grandes. «Lo que sí puedo decir es que mi lugar de trabajo es frecuentado por las diosas más radiantes. Estas mujeres existen por fin en el arte de esta ciudad, de este momento, es su primer encuentro con la pintura, se vuelven su parte más importante; “Soy reina ahí”. Se llevan gustosas las obras en las que posaron como modelos.»
De pie, frente a las imágenes colgadas de los muros, a las que se las va tragando la negrura del aire, se da cuenta que quiere buscar más modelos, observarlas con mayor detenimiento para pasarlas al papel. «Ese argüende de los borrachos con las putas en las piernas, los vasos a medio llenar...» Lo que sucede alrededor de su estudio lo llena de una energía que ni hace el esfuerzo por explicarse. Esa zona —la roja— de la capital del país provoca que Orozco sea más Orozco. Trabaja sin parar. A sus treinta años casi no se cansa. Sin embargo, su vitalidad está oculta en una imagen poco fogosa, de voz apagada, que se mueve sin petulancia. Un día se le ocurrió mostrar su obra a José Juan Tablada, ese poeta y crítico de arte que tiene poco que regresó de París, quien afirmó después de hacer una visita al estudio de la calle Illescas, que Orozco es un “pintor de la mujer”. Cuando Clemente fue a invitar al crítico para que viera su trabajo, le había ya comentado que los asuntos que prefería en ese momento eran colegialas y mujeres de la vida. Tablada logra aislar los aciertos del nuevo artista: le llama la atención la expresión de la obra, así como el movimiento de las imágenes. Identifica en el pintor esa misma visión; cuando este mira la realidad, logra extraer lo vital de la gente que pinta. Al trasladar al papel lo que observa, hace a un lado lo que no forma parte de la esencia.
—Lo que usted logra, Clemente, es arrancar las miserias de las almas oscuras —le dice Tablada con un asombro genuino.
La frase es un disparador: frente a los ojos del futuro muralista transitan hombres con vasos en las manos. La mayoría se ríe, entre ellos mismos o cuando observan las muchachas. Mira los dientes que aparecen al abrirse los labios, esos labios que semejan ligas que manos crueles del aire estiraran con la furia de los que odian despacio a los que no tienen mucho. Las bocas rojas están enfrente. Son enormes, comen retazos de humanidad dizque decente. Al rato escupen humanidad decadente. El rostro que contiene la boca, el cuerpo que sostiene la cabeza. «Merecen ser pintadas esas sombras pestilentes de los aposentos cerrados.» Mira los borrachos, las mujeres. El silencio por un instante. Cuando se alejan esas caras, regresa el escándalo. Carcajadas. “¡Otro tequila!” “¡Ven aquí, chiquitita!” “¡Pendejo!” Un vaso estalla en el piso. Se salpica con pedazos de cristal que vuelan junto con cerveza y espuma. Los pies alrededor del estallido. Unos zapatos son negros, limpios, al lado un par color café, decentes. Hay botas sucias. «Los centros de juerga están atestados de oficiales del ejército.» Junto a su mesa cantan una canción que habla de los alzados del sur. «Por todos lados encuentras capitanes de dieciocho años, también hay coroneles de veinticinco.» La política de este año de mil novecientos trece, la que te permite hacer caricaturas que se publican en “El Ahuizote”. Gracias a lo que le pagan sale dinero para la renta del estudio. Se le sienta una mujer al lado, muestra sus dientes. El pintor quiere pensar que aquello es un intento de sonrisa para ganarse unos pesos. Cuando sale a los sitios de juerga surge la emoción de que llegarán los de la leva, los que buscan hombres para apoyar al ejército de Huerta “El borracho”. Hace unas semanas, estando por la zona de Peralvillo, aparecieron policías por las bocacalles, empezaron a levantar a los trasnochadores. Al pintor también se lo quisieron llevar, pero vieron que le faltaba el puño izquierdo. Lo soltaron sin más. Volteó hacia la manga hueca, se percató de las prostitutas que lo vieron mirándose. Caminó un par de cuadras, hasta la pulquería que seguía abierta, adonde llegarían los que pudieron escapar.
Hay sitios como el teatro “María Tepache”, donde Clemente disfruta escuchar voces diversas que hablan de los desmadres de la Revolución. «Lo más soez del peladaje se mezcla con intelectuales y artistas, con oficiales y gente de categoría.»
Mira sin cansarse. Le ha tocado conocer en algunos tugurios a personas que disfruta escuchar. Se sentó hace poco cerca de un tal Julio Torri, un tipo que no pasa de los veinticinco años de edad, que se pone a contar historias que los demás escuchan muy divertidos.
—¿Les platiqué ya el cuento de la cocinera? Pues miren, hubo cierta vez, aunque sea difícil de creer, una cocinera excelente que ganó fama por unos tamales que nadie los engulló mejores —empieza a decir Torri.
Observa Clemente cómo los otros están cautivados con el cuentista. Él mismo sigue la narración de cerca (raro porque normalmente ve más de lo que oye). No le cuesta trabajo imaginar a los tragones dándose gusto. Tamales van y vienen. Los platos del centro de la mesa empiezan a llenarse con hojas secas de maíz. Ve dedos grasosos abriendo, partiendo, llevándose la masa a la boca. Ve a la niña que hace detener la música, que pide además que vean lo que halló en su tamal.
—La atolondrada, la aguafiestas, señalaba entre la tierna, leve masa, un precioso dedo meñique de niño —dice el cuentista, con voz de coro de teatro antiguo.
La cocinera resultó ser la responsable de la desaparición de niños de los alrededores. Fue, naturalmente, condenada a la horca.
—Con gran sentimiento de algunos gastrónomos y otras gentes de bien que cubrieron piadosamente de flores su tumba.
Las mujeres que escuchaban a Torri abrieron mucho los ojos. Por unos instantes las sonrisas rojas desaparecieron. Pero después resucitó el alboroto. Volvieron a los bailes, los gritos, las caricias.
Regresó a su estudio antes del amanecer. Se le vinieron a la memoria las decenas de caminatas que había hecho por las vecindades de La Merced, La Palma, Nonoalco… Se entretenía viendo los amontonamientos de niños, mujeres, viejos. Ellos miraban al intruso que tenía ojos de intranquilizar personas. Se acordó de la basura, productora de olores repulsivos; de las ratas que de noche parecían mojadas, escondiéndose, mirando con miedo; de las viejas gordas cargando cazuelas llenas de agua, o destrozando con uñas mugrosas y con una calma que intranquilizaba, piojos cazados en las greñas de los nietos. No se imagina que tiempo después, un crítico de arte, escondido con el seudónimo de Juan Amberes, publicará en “El Nacional nocturno”, con motivo de sus primeras obras expuestas, que Orozco es un caricaturista atormentado, que vaga “en las soledades de la noche”, que además es un joven desencantado que lleva alma de viejo. Dirá más: que “falto del brazo izquierdo, la derecha refleja su intenso fracaso de prematuro vencido en las lides del amor”.
Ya no pensó en las mujeres que acababa de ver, ni se detuvo frente a los dibujos colgados de los muros. Miró más bien la luz que cubría la mesa de madera, los pomos de pintura, los pinceles, los trapos, el caballete, el agua vieja en cubetas, los papeles, las telas, la cama chueca, el lavabo percudido. Miró todo eso, luego se durmió.
Amaneció lloviendo. Puso dos cubetas bajo las goteras mayores. No pudo pintar porque el papel estaba demasiado húmedo. Una mosca moviéndose sobre el cristal de la ventana le recordó lo fácil que es ponerse de mal humor sin motivo aparente, o con una razón sin razón suficiente. Las gotas resbalándose por fuera parecían destacar al insecto. Intentó matarlo con un periódico, pero voló antes del impacto. Hacia el mediodía se dirigió a un prostíbulo que quedaba a dos cuadras. La lluvia había disminuido sólo en parte.
—Chipichipi —le dijo un tipo sonriente que encontró afuera de su estudio, en el suelo, cubriéndose con un periódico. Esa palabra, “Chipichipi”, le molestaba. Entre ridícula e infantil. Él nunca la decía.
Eligió una mesa al fondo. Dos borrachos se abrazaban en la barra. En la única mesa ocupada había dos mujeres. Hacia las cuatro se soltó un aguacero mayor. Las paredes eran de color verde pistache, pintarrajeadas. En el piso abundaban las colillas de cigarro. Las mujeres tenían cara de no haber tenido suerte la noche anterior. El colorete se les había corrido hasta los cachetes. Los cabellos revueltos hacían pensar en un espectáculo de circo macabro, para perversos. Tenían en su mesa un tarrón de pulque a punto de acabarse. Empezaron a llorar. Intentaron brindar pero no pudieron. Clemente las miró como si no tuviera otra cosa que hacer. Él igual estaba borracho. El cantinero veía al pintor, le llamaron la atención sus ojos potentes.
«La Casa del llanto.» Atrás de las sombras de las carcajadas, las caras tristes de las mujeres. Tu rostro desolado, no intentando sonreír. En ese momento no sabe que las imágenes de las que se está apropiando, que habrán de convertirse en dibujos y acuarelas, formarán parte de su primera exposición, que se va a celebrar en una librería llamada “Biblos”, en mil novecientos diesiséis.
Las mujeres ya no dicen nada, puros ayes que se convierten en suspiros. Clemente apretó el vaso con su mano, como si quisiera romperlo. Dio otro trago.
—Se acabó la fiesta, mujeres. Sus clientes fantasmas ya no llegaron. Pa fuera ¡órale! —gritó el cantinero.
«La Casa del llanto.» Le dieron ganas de pintar. Siguió lloviendo. Las mujeres intentaron protegerse de la lluvia con un cartón que tomaron de la entrada.