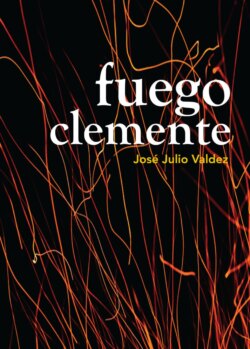Читать книгу Fuego Clemente - José Julio Valdez Robles - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеCuando ya no pudo distinguir entre un día y otro, aparecieron los símbolos. Al principio los entendió a medias. Tuvo que observar con paciencia de místico bien entrenado los personajes en los charcos para identificar su sentido. Con el tiempo le resultaron también claros los comportamientos de los pájaros. Estos fueron volviéndose cada vez más inusuales, pero en conjunto entregaban el mensaje. Semanas antes de morir, estuvo presumiendo que había andado de vago. Se ejercitó como si nada en caminatas largas por las afueras de la ciudad, en parques de los que era aficionado y en las calles del centro. Le daba varias vueltas a los arcos localizados a unos pasos de su puerta. Los miró de lejos, de cerca, tocó sus costados, los criticó, lanzó elogios, todo sin abrir la boca. Subía y bajaba las escaleras de su casa por cualquier motivo. Acabó por creerse las excusas que se daba —que nadie más oiría— para llegar hasta el tercer piso. Desde la azotea abarcaba los costados de los alrededores: hacia allá veía la barranca; de este otro lado era posible ubicar Zapopan; mirando en aquella dirección se destacaban las llanuras color ocre; apretando los ojos y dirigiéndolos hacia aquel lado se distinguía algo del verde de los mezcales de Tequila.
Por las mañanas, cuando el sol estaba ya aluzando lo suficiente como para saber dónde encontrar cada cosa —su vista pobre iba disminuyendo; llegó a compararla con un atardecer que lleva prisa—, se dirigía al sitio frente a su casa, que casi era un parque y que él mismo decidió cuidar. Cargaba las bolsas de su saco gris (siempre arrugado) con semillitas de calabaza, destinadas a los zanates; estos miraban las semillas arrojadas en el suelo con un interés de corta duración. A él en cambio, nada lo distraía una vez que se ponía a mirar las decenas de pájaros negros que pasaban de las ramas de los árboles al suelo; luego se perdían de nuevo entre las hojas verdes que por momentos hacían pensar en restos de noche dejados ahí por descuido. Los ojos amarillos de los zanates semejaban botoncitos pegados por una costurera hábil en aquella tela negra, brillosa, convertida en pedacera oscura y alada.
También le dio por quedarse de pie, como posando, donde años más tarde pondrían una estatua de él (en la escultura estará sentado). Observaba sin prisas los movimientos de las luces en el suelo. Era un juego reflejo del sol colándose entre las hojas de los árboles, que no podían quedarse quietas allá arriba, pero que a su vez imitaban las iluminaciones activas de abajo.
«Cerraba los ojos, entonces sentía el viento que llegaba a un mismo tiempo a mis pies y a la cara. Podía seguir viendo las luces que se movían de un lado a otro, tibias, que me rozaban o se metían debajo de los zapatos. Después salían de ese como estar atrapadas por mis suelas.»
Permanecía en su estudio gran parte del día, vestido con un overol azul y con sus lentes pesados, llenos de huellas, cansado con sus sesenta y cinco años. No pintó ni dibujó durante ese tiempo. Sin proponérselo, se le venían algunas ideas para los lienzos que tenía enfrente. Dedicaba ratos largos a mirar el ventanal. Él mismo había construido aquella casa-estudio con ayuda de un ingeniero, al que le dio por platicar a medio mundo que estaba colaborando con el muralista famoso en las obras de construcción de su casa. Aun había detalles para dejarla concluida, pero decidió instalarse antes. Llegó la tarde de un martes de calor adormecedor, con un camastro, un caballete, bancos, lienzos blancos, botes y frascos con pigmentos. Llevó también sus espátulas, plumas, embudos, reglas, escuadras, brochas, pinceles y lápices. Del congreso del Estado le enviaron, como lo había solicitado, los carrizos largos con los que trabajó en la bóveda de aquel lugar. Cuando se aburría de no hacer nada, acomodaba en un orden inútil sus frascos: negro de humo, azul cerúleo, cobalto, almagre, blanco de España, amarillo cadmio, rojo brillante, tierra natural de Jalisco y violeta. Al rato cambiaba de orden los pomos, se ponía la mano derecha bajo la barbilla. «Me quedaba oyendo el silencio.»
A las cinco de la tarde, y si no había llovido, se ponía a regar los rosales que plantó frente a su casa. No pasaba un día sin que les cayera agua, ya fuera de la manguera o del cielo. A los charcos que se formaban iban acercándose los pájaros, pero volaban en cuanto él hacía el intento por aproximarse. Viste entonces el rostro doliente, ahí en el agua oscura. Movía la boca, agitaba un machete. Al lado flotaba un viejo desnudo, encadenado y de espaldas. Tenía llena de heridas la piel. Se parecía al padre de la patria. El indio grande con el brazo estirado, tieso, con tono de piel como el del charco, no volteó a verte. Otros hombres, soldados o batalladores de soldados, emergían de pronto. Al rato se sumergían. Todos dentro del agua estancada, húmedos, desapareciendo.
«Le tomé gusto, una vez encontrado el sentido, a mirar cuando el charco se iba sumiendo en la tierra oscura. A los zanates no los veía, pero los escuchaba aunque no hicieran ruido.»
Cuando empezaba el momento del crepúsculo, se ponía a pasear entre los árboles de enfrente. «A la hora de los rojos quebrados de las tardes, caminaba alrededor de los fresnos, las jacarandas, los tabachines y la palmera. Me parecían gigantes ciegos manchados de aire sin luz (algo semejante me les habré figurado yo a ellos; ciego, no gigante, manchado).» Percibía las siluetas de las dos lámparas —ambos focos permanecían fundidos— así como de las tres o cuatro bancas dispersas. Sentías los pájaros negros, con sus alas guardadas, mirándote. Movían sus cabecitas conforme avanzabas. Anunciaban tu muerte, Clemente. Te lo decían con su lenguaje ruidoso y con esos ojos asustados. Confirmaban, como confirman ellos, que el mural que habías terminado hacía unos días, en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo de tu Estado, era el último que ibas a hacer.
Esa noche le nació una galería en la imaginación, poco antes de quedarse dormido. Boca arriba, sin desvestirse, se vio limpiando los frescos en la escalera del Palacio de Gobierno. Luego restauraba las obras del Hospicio Cabañas. Más tarde estuvo trabajando en los casi quinientos metros cuadrados de pintura de la “Gran legislación revolucionaria mexicana.” Se cansó como si los acabara de hacer. Regresó entonces al cuarto de su casa de la calle Aurelio Aceves número veintisiete, al año mil novecientos cuarenta y nueve, al mes de agosto, a esa noche donde los grillos, sin conciencia pero con tenacidad, perforaban el silencio. «Fue cuando entró el pájaro negro a la casa.» Las alas oscuras en movimiento parecían polvo de carbón coordinado, flotando pero moviéndose. Sabías lo que ello significaba. «Era la tragedia. Nomás lo supe, así.» Te dijiste: es la tragedia. «Sé quién eres, le dije sin hablar; te he pintado.» No tuviste duda: en las tripas y en la sangre cargaba todo el canto de la cabra y para la cabra. «Poca culpa tengo yo de que la vida sea trágica. Además, haber hecho mis obras no es tragedia, y eso es primordial.» Esperó a que el animal oscuro atravesara el aire de la casa. No fue sino hasta que lo vio salir por la ventana que se echó de espaldas. Poco después empezó a roncar.