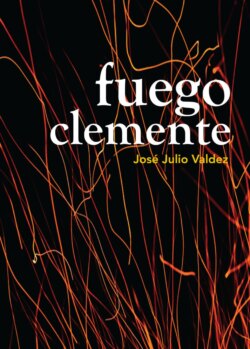Читать книгу Fuego Clemente - José Julio Valdez Robles - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеLas manos destruyendo acuarelas, dibujos y pasteles se menean a idéntico ritmo que el vagón. Ha estado viendo las mismas manos desde que tomó el tren que lo lleva a San Francisco. Se le ha quedado también el sabor de las casas tristes, mugrosas de Laredo. Se quita los lentes, reclina la cabeza en el respaldo, cierra los ojos. «Hijos de la chingada.» Nomás lo piensa, pero luego en voz alta dice:
—Cabrones.
El aduanero que parecía de más autoridad, puso cara de descubridor de desvíos de reglamentaciones cuando vio una acuarela de una mujer del rumbo de Peralvillo, con labios rojos y con un vestido morado. “What is this, my friend?” Orozco contestó que eran pinturas, después sacó otras con prisa, como para adelantar el proceso de inspección, terminarlo. Destruyeron frente a ti sesenta pinturas que habías hecho en tu estudio de la calle Illescas. Alterado, preguntó el pintor que qué estaban haciendo.
—Nuestras leyes prohíben introducir a los Estados Unidos estampas inmorales —dijo el inspector que hablaba español.
Inspeccionaron las cien pinturas que llevaba. «Desparramaron mi obra por toda la oficina, aquello era como una exposición “oficial”. El examen cuidadoso de cada pieza me causó gran molestia.» Media docena de aduaneros se acercaron. Algunos se rieron, pero el que tenía traza de jefe los miró serio. A continuación dio un discurso acerca de la pureza de hábitos y sobre la importancia de comprometerse a mantener su nación libre de influencias que pervirtieran las buenas costumbres. No pudiste hablar, se te formó en el estómago una como mano que apretaba, que subió después a la garganta y detenía las palabras que querían salir. Finalmente pudiste protestar, pero te sirvió de poco. Miró las caras duras, los labios cerrados. «Aquella obra de ninguna manera era inmoral, ni siquiera había desnudos.»
Abres los ojos. El muchacho que va sentado frente a ti te recuerda a uno de los oficiales, el más joven. Lo miras serio, él sonríe pero tu expresión no cambia. Se levantó al baño, el tren iba pasando por una curva pronunciada. Por no caerse se golpeó en la ventana con el muñón. El dolor hizo que su rostro cambiara de semblante. Para distraerse le pregunta a un empleado cuánto falta para llegar a San Francisco:
—Siete horas.
Tiene treinta y cuatro años, es su primer viaje a Estados Unidos. Estará primero en San Francisco, luego en Nueva York, adonde regresará una década después. Su primera experiencia con el rostro duro de la oficialidad gringa lo ha dejado descorazonado. Laredo significará siempre el sitio donde en mil novecientos diecisiete unos animales uniformados le destruyeron sesenta piezas. Pero durante el viaje intuye que San Francisco será página nueva, esperanzadora.
En la calle Misión, de San Francisco, hay un galerón enorme de madera que un día fue taller, pero ahora es casa y negocio de un carpintero y de un pintor. Los muros del domicilio son verdes, en donde sobresalen letras amarillas que se pueden ver a veinte kilómetros de distancia. Escribieron: “FERNANDO R. GALVAN & COMPANY”. La palabra “Company” se refiere únicamente al señor José Clemente Orozco. La parte restante tiene que ver con Fernando Galván. El futuro muralista lo conoció por intermediación de Joaquín Piña, que había apoyado a Orozco años antes, recomendándolo con el director de “El Ahuizote”, y que una vez más lo ayudó en Estados Unidos con una hospitalidad que no habrá de olvidar.
Cuando Galván conoció la obra de Orozco (la que se salvó de los aduaneros de Laredo) le vio pocas posibilidades para el mercado local. «Me dijo que iba a ser casi imposible venderla. Medio triste, me olvidé por un tiempo de ella.» Entonces tomaron la decisión de pintar carteles a mano para dos cines. Semejante actividad le permitió a Clemente tener medios para vivir, además de tiempo libre en abundancia, que era lo que se precisaba en una ciudad como aquella.
La banca es cómoda, de madera oscura. El árbol de hojas rojas que le proporciona sombra, parece de mentiras porque es perfecto. El parque tiene muchos más árboles y bancas. Ahí lee el periódico. Entiende casi todo. Le gusta repasar con calma los encabezados, los textos, los anuncios. En las fotos se detiene varios minutos. Lee sobre lo que ocurrió hace unos meses, cuando Estados Unidos decidió participar en la Primera Guerra Mundial, el 6 de abril pasado. Se alineó con Inglaterra, Rusia y Francia, que combaten a Alemania, Italia y Austria-Hungría. El análisis explica mucho del alboroto que se vive en la ciudad. Continúa leyendo mientras de una bolsa saca una manzana que se comerá con calma. Termina de leer el periódico, mira a su alrededor. El sol se está poniendo. La calle se va llenando de gente que ha terminado de trabajar o que sale de sus casas a pasear. Decenas de “marines” bromean y miran a las muchachas, les gritan piropos en medio de besos sonoros. Muchos de ellos llevan tatuajes, el más común es el de la bandera americana con el águila. Otros optaron por retratos de sus novias en el pecho o en los brazos. Hay decenas de diferentes modelos donde se ven vehículos de guerra, automóviles, rostros de viejos, niñas, señoras, veladoras, santos… Hace unos días, caminando en una calle llena de tiendas, encontró varios “talleres de tatuaje”. Al asomarse a través de un ventanal, quedó admirado con la fila larga de soldados esperando su turno. El sujeto que hacía los tatuajes, un chino con dientes de oro, volteó a verlo sonriendo, le hizo la señal para que entrara a su establecimiento, pero el pintor le sostuvo la mirada sin cambiar de expresión. Congelaste al chino con tu seriedad.
«Muchos años después, habiendo ya realizado mis principales murales, soñé que había un gigante fuera de mi segundo estudio de Guadalajara. Se sentaba a media calle, para decirme a continuación que su espalda era mi nuevo gran mural. El gigante mostraba sin escrúpulos el inicio de la rayita que dividía sus nalgas. Daba indicaciones en inglés, pero sin mover la boca; me hablaba como desde el pensamiento. Yo entonces pintaba en esa espalda enorme —llena de granos reventados, por reventar, con pelos enroscados—, los días de San Francisco, con todo y el alboroto, las guapas enfermeras, los soldados y los bailes que terminaban hasta bien amanecido el día.»
Se sorprende porque el pie izquierdo sigue el ritmo de la música (no es costumbre suya seguir los ritmos con alguno de sus miembros). Un pianista negro alegra aquel “Saloon”, acompañado de un saxofonista que cada que tiene oportunidad, muestra sus dientes de caballo. Clemente ha bebido desde la tarde, su ánimo se ha venido alegrando. Entran y salen hombres y mujeres. Él está sentado en la barra, no deja de mirar lo que ocurre a su alrededor. Cuando pasa de la una de la mañana, comienzan a cantar unos “marines”, desafinados y contentos, la canción que estará escuchándose durante varios meses:
“Johnnie get your gun, get your gun, get your gun,
Take it on the run, on the run, on the run,
Hear them calling you and me
Over There, Over There...”
Sonríe, le gusta la canción. Repite para sí mismo: “Over There, Over There”. Entorna los ojos, brinda consigo mismo. Mira a los borrachos que no paran de repetir las estrofas. Sale tambaleándose, camina por donde abundan restoranes, otros “Saloons” y “Dancings”.
Entra a un restorán italiano donde aun puede conseguir una pasta bien preparada. Ya que ha cenado, sigue bebiendo. También en ese sitio cantan la misma canción. Un nicaragüense se sienta en su mesa. Está tomado, y es parlanchín. Al saber que Orozco es mexicano, se pone muy contento, lo abraza. Le platica, sin que nadie se lo haya pedido, los pormenores de la cancioncita. Que a un tal Cojan, o Cohan, “con hache, como se usa aquí”, se le ocurrió cuando iba rumbo a su trabajo, una vez que se enteró que su país había entrado a la Primera Guerra Mundial. «Yo miraba los bigotes de aquel centroamericano que no dejaba de sonreír y de platicar, como si se tratara de un asunto de vida o muerte, los detalles de la composición. Pedí otra copa, divertido con el tipo de acento chistoso.»
Caminó durante horas en los bosques de los árboles gigantes. «Caminé durante horas y horas a través de los bosques fantásticos de árboles de doscientos metros.» Pasaste horas y horas bajo las sombras de esos gigantes más viejos que la cristiandad. «Eso decían los folletitos: que tenían más edad que Jesucristo.» Se detenía a ver las cortezas, las tocaba y cerraba los ojos. «Los tocaba, cerraba los ojos y parecía que se abría mi nariz, el olor era magnífico. No había nadie más ahí, sólo yo y ellos.» Sentías, aun con los ojos cerrados, el movimiento de las ramas. Se movían sobre ti. Escuchaba el viento, convertido en decenas de voces transparentes, movedoras, que hacían sonar las hojas y las ramas; lo hacían sonar a él. «Oía el viento, te oía». Abriste los ojos, caminaste por un sendero donde confluían cientos de rayos de luz. «Como espadas, o como ramas de luz que se desprendían del árbol-fuego. El gran árbol plantado en el centro de arriba. Las ramas-luz le daban otra coloración al suelo. Cientos de tonos allá abajo; otros tantos flotando. Los colores, detenidos en el aire y amarillentos, parecían ánimas transformadas en chorros aluzados de varios grosores.»
Mientras caminan hacia un enrejado, el policía aprieta de más aquel brazo. Descubrió a este tipo en la frontera, algo sospechoso notó en él, una como cara de bandido. Él dijo que lo único que quería era ver las cataratas. Pero el policía no se fía, de manera que le pidió el pasaporte. Al ver la nacionalidad, pegó un brinco. Inmediatamente le ordenó dejar el país. “Tú no poder estar aquí”. Esa mañana, el guardia de la policía fronteriza de Canadá había leído en el periódico, mientras tomaba un café, la noticia en primera plana e impresa en letras rojas, sobre un asalto a un tren en México, en el estado de Sonora. La nota explicaba que villistas salvajes, después de detener un ferrocarril, de haber robado lo que encontraron a su paso y de hacer un escándalo fabuloso, violaron a todas las mujeres.
—¿A qué dedicarte tú?
—Soy pintor.
El oficial puso cara de que no le creyó. Le repitió en un español decente que no podía permanecer en el país. Lo entregó en la frontera estadounidense. Una vez que se aseguró que había pisado el país vecino, regresó a su patrulla. En el camino a casa estuvo imaginando los revolucionarios, las pistolas, los rifles, el humo y las caras de las mujeres pidiendo ayuda. En aquel revoltijo de rostros prietos insertó con facilidad el del sujeto que recién había dejado.
Las personas que van en el vagón del “subway” de Nueva York miran de reojo al hombre que va de pie, con el cabello enmarañado. Les llama la atención que alza la voz y mueve las manos como si estuviera dando un discurso a un grupo de obreros. Miran también al tipo que está sentado, le falta una mano, usa lentes gruesos y serio mira al gritón. A ratos, el de los lentes lo interrumpe, lo que hace que aquél se exalte más. Hablan en español sobre el arte y su relación con los prodigios de la mecánica. El que va sentado está maravillado con las máquinas que encuentra en Estados Unidos.
Durante los primeros días que Orozco toma el Metro, se acuerda de la discusión que tuvo con Siqueiros. A ambos les gusta llevarle la contraria al otro. Pero se olvidará pronto de ese encuentro, cuando vaya descubriendo lo que la ciudad le ofrece. Le ha tomado gusto a pasearse por Harlem, y visitar Coney Island.
Las apuraciones económicas aprietan. Se pone a trabajar en una fábrica de yesos: colorea cupidos cachetones con una pistola de aire. Parecen más felices una vez que han tomado tono. Con una tristeza serena, adormecedora, Orozco observa las hileras infinitas de cupidos de copetes pronunciados y barrigas tiernas, avanzando por una banda kilométrica bajo focos elevados que proyectan sobre las figuras luz cansada.