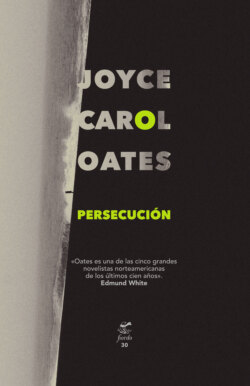Читать книгу Persecución - Joyce Carol Oates - Страница 18
«Pecado»
ОглавлениеSi puedes oírme, ¿Abby? Hazme una señal.
Si me amas, ¿Abby? Hazme una señal.
Ya no se mide en horas, sino en días. Ya son más de setenta y dos horas, un lapso enorme y aterrador que se extiende hacia el horizonte como el desierto del Sahara, y que Willem apenas es capaz de reconocer… ¿cuatro días… cinco?
Por mucho que cueste imaginarlo, no tardará en haber pasado una semana.
Su (incansable) mano sigue aferrando la de ella. Sus dedos oprimen (suavemente) los de ella.
Qué grande se ve su mano, qué pequeña la de Abby encajada en su interior.
Sigue llenándolo de asombro que esa joven sea su mujer. La esposa de Willem Zengler.
Claro que (concede Willem) no son todavía, plenamente, lo que se llama marido y mujer.
No son, como dice la Biblia, una sola carne.
En su noche de bodas, se habían sentido atolondrados, tontos, excitados, nerviosos, tímidos el uno ante el otro. Willem, trémulo de deseo y de amor por su mujer, había temido que Abby viera su cuerpo de un modo tan directo, a plena luz; a una chica virgen, por primera vez, esa parte de él, la entrepierna, los genitales, el pene erecto y henchido, podía causarle impresión, resultarle repugnante.
Él mismo se impresiona cuando se ve en un espejo de cuerpo entero.
Esa parte de él, desde la pubertad, ha sido alarmante en su autonomía y en su absoluta falta de vergüenza, tan promiscua en sus apetitos como un oso hambriento que merodea en torno a un campamento.
En las duchas del secundario, los otros chicos miraban (con inquietud) hacia Willem Zengler. Queriendo/no queriendo ver. Con envidia, con respeto. Y apartaban rápidamente la mirada. Siempre había sido alto, musculoso, muy desarrollado para su edad. Daba por sentada su envergadura. No lograba imaginarse cómo hubiera sido ser un tipo bajito, ni cómo se vería el mundo desde una corta estatura.
Willem no es un joven vanidoso, pese a su gran atractivo, a su complexión. O se trata más bien de que la vanidad masculina de Willem envuelve todo su ser, de modo que es ajeno a ella.
El sexo fuera del matrimonio es pecado. La Iglesia lo deja bien claro. Jesús (quizá) lo deja bien claro. La lujuria es el único pecado, piensa Willem, que él podría tener la tentación de cometer.
Enseña la Iglesia: el objeto del sexo ha de ser la procreación, estrictamente. Todo lo que no sea procreación es lujuria, y la lujuria queda prohibida.
Bueno, el alcohol también está prohibido. Y sin embargo Willem ha tomado cerveza (de vez en cuando, no con frecuencia) con amigos (ajenos a la Iglesia), sin que su familia lo supiera y sin consecuencias graves.
Le ha gustado el sabor de la cerveza, hasta cierto punto. Y se ha preguntado si el hecho de que estuviera prohibida la hacía saber mejor.
En secreto, sin que nadie de su familia lo supiera, Willem compró una botella (pequeña) de champán para su noche de bodas.
No de champán francés, que era demasiado caro, sino de uno de la zona, un champán del estado de Nueva York que salía la mitad de precio que el francés.
—Por una vez, no nos hará daño —le dijo a Abby.
Ella soltó una risita y se estremeció. Qué asustadiza era: Willem vio cómo se le erizaba el vello del brazo desnudo al rozarlo él. Y su respiración era rápida y entrecortada como la de algún animal salvaje que se encontrara cautivo.
¿Había tomado Abby alguna vez algo con alcohol? Willem suponía que no.
—Solo media copita para cada uno. Te prometo que todo estará bien, Abby.
Aun así, ella parecía indecisa. Aunque no se había bautizado (todavía) en la Iglesia Metodista Reformada, les había prometido por lo visto a los padres de Willem que lo haría poco después de la boda.
Tras forcejear un poco, Willem consiguió abrir la botella de champán. Sirvió unos dedos del líquido burbujeante y cautivador en los vasos; solo eran vasos corrientes, pero servían a su propósito.
Excitado, emocionado, en un estado cercano a la euforia con un trasfondo de temor, Willem entrechocó el vaso con el de Abby y bebió. Imitándolo, ella dio un sorbito tentativo.
—¡Oh! Qué… qué fuerte…
Durante gran parte del día de la boda, Willem había estado más callado que de costumbre, pero ahora, a solas con su flamante esposa en el departamento de un dormitorio y apenas amueblado que habían alquilado a unas pocas cuadras de la línea de autobús de Raritan Avenue, tenía mucho que contarle.
Procedió a explicarle su «política» en lo concerniente a los nombres.
En su familia, a la gente no le gustaban las abreviaturas ni los apodos. A él le habían puesto Willem por un bisabuelo que había muerto prácticamente en el mismo instante en el que él nacía. Nadie creía en la reencarnación, que era una superstición pagana, pero aun así, había que cuestionárselo. Dios había hecho aquello con alguna intención.
Otros nombres en la familia procedían de la Biblia: Jeremías, Sansón, Ezequiel.
Era así como bautizarían a sus hijos, dijo Willem. Participarían los dos, elaborando una lista de nombres sacados de la Biblia.
Abby soltó una risita, asombrada. Ruborizada.
¿Estaba accediendo a algo que iba a lamentar? El champán hace que todo parezca fácil. Como si levantaras la mano para apartar ásperas telarañas y las telarañas se te desintegraran en la mano.
Willem no sabía decir qué sentimientos le provocaba el pecado… esto es, la idea del pecado. El hecho de que la gente cometiera actos designados como «pecados», y fueran por tanto pecadores. Excepto por los actos malvados deliberados que causaban daño a otros, él creía que el pecado equivalía a una conducta errónea, era una mala decisión basada en razonamientos incorrectos. Jesús era una guía para evitar esas equivocaciones, pero Jesús no creía en el castigo.
Jesús cree en el amor, no en el odio. Jesús perdona, no condena.
Jesús nos enseña a evitar el pecado, no porque sea pecaminoso, sino porque es un error.
—Pero ¿qué pasa con el Infierno? —preguntó Abby con recelo.
—¡Al infierno con el Infierno! —El champán estaba delicioso y a Willem se le había subido a la cabeza al instante.
—¿No crees en el Infierno, Willem? Yo diría que sí creo. —Abby habló con melancolía.
Willem se echó a reír otra vez, la besó, hurgando con su lengua de champán en la boquita asombrada de ella, y contestó:
—Olvidémonos del Infierno por esta noche, Abby. Es nuestra luna de miel.
De modo que se tomaron medio vaso de champán cada uno. Y luego otro. En la cama, rieron hasta quedarse sin aliento.
En la cama que compartían. Por primera vez.
No mucho tiempo después, ambos se quedaron dormidos. Había quedado una luz encendida en el dormitorio y no se habían desnudado del todo.
Willem se despertó al soltar un ronquido. ¿Se había dormido? ¿Y estaba roncando? ¿En un momento como ese?
Abby dormía, tan plácidamente como un bebé, aunque había una arruga diminuta en su entrecejo. Se había comprado un camisón nuevo, de un suave tono cereza satinado, con un cuello extrañamente alto y de manga larga. A Willem le habría gustado acariciarla a través del camisón, pero no lo hizo. Le habría gustado darle un leve beso en los labios, para despertarla, pero no lo hizo. Se dirigió con sigilo al cuarto de baño, decidió no tirar de la cadena, para no despertar (posiblemente) a su mujer, y, tomando nota mental de levantarse temprano y volver al baño para tirar de la cadena antes de que lo utilizara Abby, regresó sin aliento, apagó la luz, se metió de nuevo en la cama tratando de hacer el menor ruido posible y estrechó a Abby entre sus brazos sin despertarla.
¡Qué felicidad! Lo recorrió una oleada de júbilo. Se sabía extasiado, transformado. Los recelos de sus padres ante ese matrimonio, y ante su querida esposa, le parecían ahora totalmente infundados.
Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Durmió como un tronco hasta el amanecer. Despertó excitado, entusiasmado, con una dulce mezcolanza de olores en las fosas nasales, a champán, ropa de cama y el cabello y la piel de Abby.
Pero Abby gemía en sueños. Se retorcía, agitada.
¿Qué estaba diciendo? ¿Debería despertarla?
¿Escuchar lo que otra persona decía en sueños era inmiscuirse en su intimidad?
Pero no conseguía descifrar qué estaba diciendo Abby. Era evidente que estaba alterada, asustada. Su respiración era entrecortada, como si jadeara. Empezaba a revolverse. Al joven marido le resultó perturbador comprender que un sueño inquietase tanto a su mujer, y no saber de qué se trataba.
—Abby, cariño… Despierta, tienes una pesadilla…
Abby tuvo ciertas dificultades para despertarse, como quien se abre paso hacia la superficie del agua con nerviosos movimientos de los miembros. Abrió los ojos, alterada y confundida. Durante un instante pareció no reconocer a Willem, que se inclinaba hacia ella apoyado sobre un codo.
—¿Abby? ¿Cariño? Solo ha sido un sueño…
En ese momento, mientras ella lo miraba, Willem sintió una punzada de miedo, de que lo atacara, de que le gritara.
¿Qué había visto Abby en el abismo del sueño? La había invadido una especie de parálisis convulsiva. Willem sintió como si ella luchara contra algo, contra otro ser, una criatura, algo que tenía presa a su mujer y se negaba a soltarla.
Abby tenía los ojos muy abiertos, dilatados. La piel blanca y cubierta por un sudor helado. Estaba temblando, los dientes le castañeteaban de frío.
Willem dudó si preguntarle o no qué había soñado; quizás era mejor dejar que lo olvidara.
Incluso los malos sueños son solo vapor. Le daría un beso y un abrazo, la consolaría y…
Ella lo apartó de sí, aterrorizada.
—¡Lo siento! Lo siento —murmuró Abby a modo de respuesta. Y huyó hacia el cuarto de baño.
¡Ay, demonios! Su intención había sido entrar corriendo al baño antes que ella y tirar de la cadena. Se le había olvidado totalmente.
En la cama, Willem se quedó mirando al techo. Escuchó el tamborileo de la ducha, y se dijo que era natural, y normal, que su joven (y virginal) esposa le tuviera miedo. No a él, sino a la intimidad de sus cuerpos en el lecho.
Ninguno de los dos estaba preparado. En especial no lo estaba Abby, suponía. La había visto encogerse cuando oía a alguien soltar obscenidades: se ruborizaba y su rostro esbozaba una expresión de desdicha, como si deseara terriblemente hallarse en otra parte.
En su papel de marido, él la protegería. Esa era su misión. Nunca la obligaría a hacer nada que no la hiciera sentir cómoda; eso lo había decidido de antemano. Y le producía cierto alivio que la dura prueba de hacer el amor por primera vez con su virginal y asustadiza mujer hubiera quedado pospuesta.
También era la primera vez para Willem. Pero él no estaba tan preocupado.
Esa mañana, ambos debían salir del departamento más o menos a la misma hora. Ninguno había querido pedir el día libre, ni Abby en el Centro de Rehabilitación, ni Willem en la universidad. Cuando Abby se disponía a salir, la vio menos nerviosa, más tranquila; había recuperado en parte su sentido del humor y no se puso tensa cuando Willem la besó mientras se abrochaba el abrigo y se ajustaba el gorrito de lana lavanda en la cabeza. Aunque estaban a principios de abril, el tiempo seguía gélido y ventoso. Solo hacía unos días que los últimos y pertinaces vestigios de nieve maltrecha se habían fundido en los sitios que quedaban fuera del alcance del sol.
Había algo curioso: en algún lugar del departamento, por lo visto, Abby había encontrado un trozo de cordón, de unos veinticinco centímetros, y se había rodeado varias veces con él la muñeca derecha, muy ajustada. Lo había hecho en el cuarto de baño, suponía Willem.
—¿Qué es eso? —quiso saber él, y Abby respondió:
—Nada. No es… nada. —Como si por un momento hubiera olvidado aquel cordón y no supiera en absoluto qué era, solo que le daba vergüenza que Willem lo viera.
Se apuró a quitárselo y se dio vuelta. Willem advirtió que una marca roja como un sarpullido le rodeaba la muñeca derecha.
¿Debería ofrecerse a besarle esa muñeca, para sanarla? Mejor no.
Estaba resuelto a no ofenderse. La forma en que Abby había parecido presa del pánico y se había liberado de sus brazos para ocultarse en el baño… ¡Qué avergonzado lo haría sentir que sus hermanos o alguno de sus primos (varones) se enteraran! Se habían burlado de él antes de la boda, de su (supuesta) inexperiencia. (¿Y qué «experiencia» tenían ellos? Willem abrigaba serias dudas al respecto).
Comprendía que su mujer recién casada sintiera alivio de irse del departamento y dejar a su marido, tranquilidad ante la perspectiva de estar sola de nuevo, aunque fuera por unas horas. ¡Ay, cómo la entendía! Todas las chicas a las que conocía bien, chicas de su familia o de la Iglesia, se avergonzaban de su propio cuerpo, cohibidas de su aspecto. Cuanto más linda y femenina era la chica, más cohibida. Era consciente de cómo agradecía Abby que él, Willem, se mostrara tan comprensivo pese a toda su inexperiencia. No trataba de tocarla, ni mucho menos acorralarla, y tampoco razonaba ni discutía con ella; no expresaba ira ni decepción, como (seguramente) habría hecho cualquier hombre en su lugar.
La vanidad masculina herida. La vanidad sexual. Willem estaba por encima de eso.
—Esta noche será distinto, Abby —le dijo—. Te lo prometo.
No quedaba muy claro qué quería decir, pero sonrió con valentía y volvió a besar a su mujer, y Abby le dio también un beso, cariñoso y sincero, si bien no exactamente en los labios, antes de bajar a toda velocidad por las escaleras para tomar el autobús de Raritan Avenue.
Más tarde, Willem encontraría el cordón en una papelera, donde Abby lo había tirado.
Recibió la llamada a última hora de la mañana, en la universidad: ¿Es usted William Zengler? ¿Pariente de Abby Zengler? Lamento mucho comunicarle, señor Zengler, que un autobús ha atropellado a su esposa esta mañana en el centro, y que la han llevado a Urgencias del Hammond Medical Clinic.