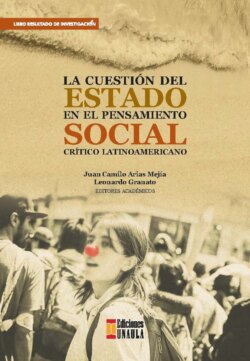Читать книгу La cuestión del estado en el pensamiento social crítico latinoamericano - Juan Camilo Arias - Страница 7
Prólogo Recuperación oportuna de los debates latinoamericanos sobre el Estado
ОглавлениеMabel Thwaites Rey
Los trabajos que se agrupan en este volumen colectivo abordan una problemática central, no solo para el análisis teórico sino para las prácticas políticas concretas: el Estado en América Latina. Volver a los sucesivos debates que tuvieron lugar desde los años cincuenta hasta los ochenta, pero a la luz de las experiencias que han signado los territorios nuestroamericanos incluso en el presente, resulta muy relevante para pensar alternativas y estrategias emancipatorias ancladas en la realidad que se espera poder transformar. Porque es en el marco analítico con el que se aborda el estudio de la configuración material y simbólica de los Estados “realmente existentes”, donde se implica la construcción de las estrategias políticas que se consideran más adecuadas (posibles o deseables) para impulsar procesos de transformación radical. Así, los debates sobre teorías conllevan, en general, perspectivas más o menos divergentes con respecto a estrategias y tácticas políticas, que jerarquizan ciertos objetivos, actores y medios de acción por sobre otros. Por eso, en tanto la manera de comprender el Estado condiciona las formas de encarar las prácticas políticas que lo involucran, la aproximación teórica a su carácter, formas y funciones siempre ha sido materia de disputa.
Dentro de la tradición marxista a escala internacional, los debates que se sucedieron por más de un siglo y medio en torno a la “cuestión del Estado” dan cuenta no solo de la fragmentación de los pasajes referidos a ella en las obras de Marx y Engels, sino de la variedad de posicionamientos políticos que animaron los procesos de lucha popular en todo el mundo. Precisamente, al calor de las luchas contra el poder capitalista se pusieron de relieve distintos aspectos del Estado contenidos en el corpus clásico del marxismo, que fueron revisados y resignificados al compás de las diversas coyunturas. Comenzando por la monumental obra de Antonio Gramsci, seguido por Louis Althusser, Nicos Poulantzas, Ralph Miliband, Bob Jessop, Joachim Hirsch y las corrientes alemanas de la “lógica del capital” y la derivación, Antonio Negri, John Holloway y el marxismo abierto, son muchos los exponentes de las corrientes “frías” y “cálidas” del marxismo —como las llamó el filósofo Ernst Bloch— que han hecho su contribución para pensar la estatalidad capitalista contemporánea. En América Latina, la productividad analítica y política del marxismo se expresó, con mayor o menor intensidad, en todos los países y se imbricó con múltiples experiencias históricas. Esto implicó que hubiera que dar cuenta tanto de la realidad concreta y del concepto de Estado que define sus contornos, como de la noción misma de América Latina en tanto “unidad problemática”, como señalara José Aricó (1999). La idea de unidad remite a un fondo común o sustrato compartido, más allá de las especificidades de cada nación, país o subregión, mientras que su carácter de problemática remite a cómo esas particularidades han resultado un obstáculo para la conformación de un pueblo-continente que, sin anular las diversidades que lo enriquecen, logre construir un lenguaje mutuamente inteligible que converja en un destino común de emancipación.
Si hablar del Estado es referir al poder encarnado en instituciones y prácticas que lo especifican, pero que también desbordan sus contornos, hablar de la estatalidad en América Latina es poner en primer plano las modalidades diferenciales que adopta el capitalismo y sus estructuras de dominación en nuestra región. Tanto “lo estatal” como “lo latinoamericano”, atravesados por la noción de dependencia, tienen aristas características que también están sujetas a discusión.
En las páginas que siguen se despliegan interesantes estudios que dan cuenta de las teorizaciones sobre el Estado encaminadas a elucidar sus rasgos distintivos. Varios de los trabajos se concentran en revisitar críticamente los aportes de los teóricos de la dependencia, para recuperar los núcleos de mayor productividad analítica que persisten hasta el presente. Un especial énfasis se pone en reponer la corriente marxista del dependentismo, encarnada por Ruy Mauro Marini, Vania Bambirra y Theotonio Dos Santos, así como las contribuciones que hicieron Fernando H. Cardoso, Enzo Faletto, Agustín Cueva¸ Tilman Evers, Norbert Lechner, Marcos Kaplan, José Aricó, Guillermo O’Donnell, Florestan Fernandes y, muy especialmente, René Zavaleta Mercado, uno de los pensadores más prolíficos y productivos en el análisis de la cuestión estatal latinoamericana. Mención aparte merece la referencia al pensamiento iluminador de José Carlos Mariátegui.
En conjunto, los autores de este libro destacan acertadamente que la “especificidad histórica del Estado” en América Latina estaría dada por la heterogeneidad estructural y el carácter subordinado y dependiente de su inserción en la economía mundial, mientras que las múltiples especificidades nacionales devendrían de los procesos de conformación particular de sus clases fundamentales, sus intereses antagónicos, sus conflictos, sus luchas y sus articulaciones, en tensión permanente con su forma de inserción en los ciclos históricos de acumulación a escala global. A su vez, los autores recuperan ese rasgo genérico común para pensar las parcialidades desde una totalidad que pone de relieve elementos cognitivos centrales. Este esfuerzo de pensar el conjunto resulta muy destacable, máxime en tiempos de una fragmentación e individuación extremas, que apuntan a debilitar las estrategias comunes de los pueblos en lucha. Insistir en la mirada de la totalidad, recuperar las raíces de los condicionantes estructurales que subsisten en el presente y rescatar los aportes históricos más significativos de la producción teórica latinoamericana son aciertos indudables de esta compilación.
La “cuestión estatal” puede ser abordada de muchas maneras, pero podemos destacar dos planos que condensan aspectos sustantivos, cuya elucidación diferencial resulta relevante: uno es el relativo al Estado como referencia territorialmente situada y distinguible de otros Estados (nacionales o plurinacionales) y, simultánea y fundamentalmente, como nudo específico de las relaciones que se despliegan en el mercado mundial. El otro tiene que ver con su realidad como forma de las relaciones de poder delimitadas dentro de un territorio acotado, forma que no es ni fija ni estática y que se va reconstituyendo al compás de las luchas sociales. El Estado, así, puede ser definido como el espacio de condensación de las relaciones de fuerzas sociales que se plasman materialmente y que le dan contornos específicos y variables según las circunstancias históricas. Como instancia no neutral, recorta, conforma y reproduce la escisión clasista, racista y patriarcal del orden dominante, e internaliza los conflictos y las luchas que se derivan de tal escisión y que la reponen en su contradicción irresoluble (Thwaites y Ouviña, 2018).
Como subrayan varios trabajos de este volumen, Estado y sociedad en el capitalismo aparecen como escindidos, cuando en rigor constituyen una unidad en la cual, mientras la dinámica social impacta, desgarra y atraviesa el Estado, en un único movimiento, a su vez, este conforma lo social. Así, en los aparatos estatales no solo se materializa la violencia represiva como garante última de la dominación, sino que, a la vez, toman cuerpo las respuestas del capital a las demandas activas del polo del trabajo. Tales respuestas, expresadas en normas, instituciones y políticas, no constituyen meras concesiones calculadas astutamente por el capital para perpetuarse, sino que son conquistas acumuladas por largos procesos históricos de luchas sociales. Como tales, suelen implicar logros —tan parciales y mediatizados como concretos y tangibles— en las condiciones de vida de las clases subalternas. Al mismo tiempo, tales conquistas institucionalizadas son portadoras del efecto “fetichizador” (aparecer como lo que no son) de volver aceptable la dominación del capital, mediante la construcción del andamiaje material e ideológico que amalgama a la sociedad capitalista y la legitima. Es decir, la misma institución que puede beneficiar en las condiciones de vida presentes se convierte en soporte de la legitimación del capital para afirmar su dominio en el largo plazo. De modo que, en un mismo movimiento, en un solo proceso contradictorio, la lucha de los pueblos por obturar el orden capitalista y trascenderlo se imbrica con aquello que puede producir efectos que terminen reforzando la integración al sistema.
El Estado es una forma y también un lugar-momento de la lucha de clases cuyo rasgo esencial, que lo define como capitalista, es reproducir a la sociedad qua capitalista. Pero las formas de producción y reproducción capitalista y de entrelazamiento con el mercado mundial son diversas en los distintos espacios territoriales en los que encarnan, no son inmutables y llevan en sus entrañas la fuerza del polo del trabajo, que con su resistencia puede imponerle límites y definirle contornos a la lógica reproductiva del capital. Además, tales formas están doblemente condicionadas: por una parte, por los ciclos de acumulación a escala global, que determinan bienes y servicios de mayor o menor relevancia, según el ciclo histórico y, por la otra, por la composición de las clases fundamentales que operan en el espacio nacional y conforman las estructuras de producción y reproducción, también variables según el ciclo histórico. Es a partir de las determinaciones múltiples y contradictorias que se establecen las diversas “maneras de ser” capitalista de los Estados nacionales, con sus rasgos peculiares de estructuración interna de la dominación. Aquí es donde se plantearon históricamente las diferencias constitutivas entre los Estados del capitalismo central y la periferia subordinada y donde, tanto antes como en la actualidad, cobran sentido los análisis particulares de los espacios estatales nacionales y regionales. La identificación de los rasgos capitalistas nodales, genéricos y específicos, que connotan las realidades estatales territorialmente delimitadas en nuestra región, es lo que habilita su comprensión y, eventualmente, su transformación. La clásica interrogación acerca de la especificidad de los Estados en América Latina se inscribe en esta perspectiva, que es abordada en varios trabajos de este volumen.
Un autor muy citado en las páginas de este libro, René Zavaleta Mercado, acuñó dos conceptos para determinar lo específico y lo general capitalista en cada sociedad de América Latina: “forma primordial” y “determinación dependiente”, como pares contrarios y combinables que remiten a la dialéctica entre la lógica del lugar (las peculiaridades de cada sociedad) y la unidad del mundo (lo comparable a escala planetaria). La noción de “forma primordial” permite dar cuenta de la ecuación existente entre Estado y sociedad dentro de un territorio dado y en el marco de una historia local, porque define “el grado en que la sociedad existe hacia el Estado y lo inverso, pero también las formas de su separación o extrañamiento” (Zavaleta, 1990). La noción de “determinación dependiente”, por su parte, refiere al conjunto de condicionamientos externos que ponen un límite (o margen de maniobra) a los procesos de configuración de carácter endógeno. Según Zavaleta, “cada sociedad, incluso la más débil y aislada, tiene siempre un margen de autodeterminación; pero no lo tiene en absoluto si no conoce las condiciones o particularidades de su dependencia. En otros términos, cada historia nacional crea un patrón específico de autonomía, pero también engendra una modalidad concreta de dependencia” (1990, p. 123). Es decir, la condición dependiente de una formación social asume rasgos propios que la caracterizan como tal, pero estos no son pétreos ni inmunes a los procesos de lucha capaces de alterar la ecuación estatal en un sentido emancipador para las masas populares.
Importa señalar un aspecto muy presente en este libro: la necesidad de comprender lo específico no se relaciona con la búsqueda de jerarquizar la diferencia, la condición de unicidad o la singularidad irrepetible que demandan abordajes exclusivos. Lo que persigue es la identificación de aquello que rompe con alguna pauta de generalidad también tenida en cuenta en el análisis. La noción misma de especificidad remite a la existencia de lo general capitalista, que opera como unidad sistémica e insoslayable, como bien se analiza en algunos de los artículos comprendidos en este volumen. De lo que se trata es, pues, de identificar el grado de abstracción a partir del cual delimitar lo general y lo específico, cuya significación explicativa amerite tal recorte analítico. Porque, si se siguiera exclusivamente la lógica genérica, no se avanzaría mucho más allá de la comprensión de las variables centrales que distinguen las formas capitalistas de producción y dominación. Si, en cambio, se pusiera el foco en la especificidad última de cada espacio estatal territorialmente definido, la multiplicidad de rasgos no repetibles haría imposible una comprensión más amplia y situada. El desafío pasa, entonces, por entender la generalidad (capitalista) en la que se inscribe la especificidad (dependiente), para poder establecer tanto los rasgos que enmarcan el accionar estatal nacional y le ponen límites precisos, como los puntos de fractura que permiten pensar estrategias alternativas al capitalismo, su potencialidad y viabilidad.
A la luz del resquebrajamiento del neoliberalismo y del surgimiento de modelos alternativos en disputa es posible pensar que la especificidad actual de los Estados latinoamericanos —en el marco del capital global— puede ser concebida como la apuesta a ganar grados de libertad (soberanía), ya sea por la vía de recuperar el manejo de una porción sustantiva del excedente local, o, con una dosis de radicalidad mayor, procurar que una parte de la masa de capital que circula por la región se “desconecte” del ciclo de capital global, al menos en algunos grados. Esto nos lleva nuevamente al lugar de los Estados como momentos del capital global, pero mediados por la posibilidad —y, por cierto, la aspiración política— de apropiarse y gestionar —con un grado mayor de autonomía— el ciclo del capital regional. Y aquí es interesante volver sobre la reciente experiencia del Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina (CINAL), ilustrativa de cómo aun los procesos políticos con propuestas más radicalizadas lo que intentaron fue gestionar una masa de capital que, tanto por la forma en que se valoriza como por los propios actores en juego, funciona en el marco global de la lógica de la mercancía y la ganancia. Dada la conformación del sistema económico mundial, esto supone que las estructuras estatales —en todas sus variantes— no se escapan de esa funcionalidad básica de reproducción del capital. En este punto radica uno de los núcleos más sustantivos para pensar en y confrontar con la estatalidad realmente existente, en la región y en el mundo (Thwaites Rey y Castillo, 2013).
De ahí la importancia de recuperar, como lo hacen los trabajos reunidos en este volumen, los mejores debates que protagonizaron desarrollistas y dependentistas de los años sesenta en adelante. La caída del “socialismo real” y el auge de la globalización como eje estructurador de la economía mundial parecieron diluir por completo las opciones nacionales, en cualquiera de sus variantes, y haber empujado al arcón de la historia las teorías de la dependencia. Sin embargo, la realidad de la existencia de una articulación subordinada en el mercado mundial y la preeminencia de los núcleos de poder supraestatales no han aniquilado ni los rasgos sustantivos que definen la asimetría y la dependencia, ni las funciones, capacidades o eventuales posibilidades de acción en el seno de los espacios estatales nacionales, concebidos como instancias o nudos de concertación de fuerzas sociales y de despliegue relativamente autónomo. La crisis capitalista actual, agudizada por la pandemia del Covid-19, no hace sino renovar la necesidad de concebir y desplegar alternativas que tengan en cuenta la compleja “cuestión estatal nacional”, engarzada en su dimensión regional y global, y desde una inclaudicable perspectiva emancipatoria. Esta obra constituye, sin dudas, un aporte relevante en esa búsqueda colectiva.