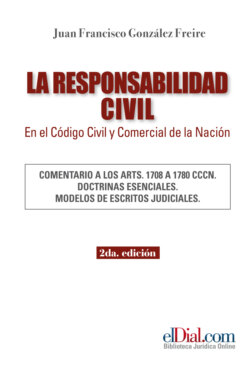Читать книгу La Responsabilidad Civil en el Código Civil y Comercial de la Nación - Juan Francisco Gonzalez Freire - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеV. La indemnización del daño moral en el Código Civil y Comercial. Definición, comparación legislativa, y nueva legitimación
I. Introducción
Las modificaciones introducidas por el legislador mediante el Código Civil y Comercial de la Nación hacia el daño moral y su legitimación surgen como consecuencia de largos debates doctrinarios y controversias jurisprudenciales. La vigente legislación amplía la posibilidad de que este especial rubro, que comprende la órbita extrapatrimonial del ofendido de un evento dañoso, pueda ser invocado por quienes antes se encontraban comprendidos dentro de la restricción que operaba en el derogado Art. 1079 del Código Civil, en función de ser considerados “damnificados indirectos”. Si bien la víctima directa del perjuicio causado que el suprimido Código de Vélez contemplaba mediante su Art. 1078 continúa el mismo lineamiento de percepción y aplicabilidad, lo cierto es que las modificaciones que entraron en vigencia a partir del 1° de agosto del año 2015 resultan significativas para el justiciable que pretende ver resarcido su menoscabo, independientemente de lo que pueda percibir como reparación del daño material. Es por ello que a continuación resaltaré algunos puntos trascendentales que no pueden ser soslayados al momento de introducir la pretensión jurídica.
II. Breve reseña sobre el daño y las consecuencias resarcibles –patrimoniales y extrapatrimoniales– que generan su producción
Antes de analizar las modificaciones introducidas hacia el “daño moral”, como rubro extrapatrimonial indemnizable, deviene necesario poner de resalto un resumido prefacio hacia lo que se considera un evento, o consecuencias (mediante acción u omisión), susceptibles de resarcimiento.
Al respecto se señaló que, apreciado desde la perspectiva material, el daño “consiste en la lesión que recae sobre un bien, u objeto de satisfacción”,[164] y que es distinto del perjuicio desde un punto de vista jurídico. Cuando hablamos de este tipo de menoscabo nos estamos refiriendo al daño desde un punto de vista físico o material, más allá de que dicho perjuicio genere, a su vez, consecuencias jurídicas. La afectación del bien, que causa la lesión de los intereses que un sujeto de derecho tiene sobre él (que es lo resarcible), presupone la lesión a cosas, derechos, bienes inmateriales, con valor económico; pero también puede tratarse del proyecto existencial, la intimidad, el honor, etc., que constituyen para el derecho objetos de satisfacción no patrimoniales. “…Se trata del daño “evento”, en sentido fáctico, que resulta indispensable para la construcción del hecho idóneo en que se funda la responsabilidad, y que debe diferenciarse –como queda dicho– del daño “consecuencia”, en cuanto motivo del resarcimiento”.[165]
Algunos autores sostienen que el daño no consiste en la lesión misma sino en sus efectos; “el daño es una consecuencia puesto que no es la lesión misma la que se resarce. No es en cambio un mero efecto económico o espiritual sino jurídico lo que se tiene en cuenta”.[166] Siguiendo el presente lineamiento, se resalta que “lo que se resarce no es la incapacidad sino sus repercusiones económicas y morales. En nuestro caso se debe atender al modo en que la minusvalía afecta la capacidad de ganancia del sujeto, ya que el régimen jurídico contempla el resarcimiento de las ganancias perdidas por las lesiones. No las lesiones en sí mismas. En el caso de muerte, se resarce otorgando lo que fuere necesario para la subsistencia, no la muerte misma[167] (siguiendo el pensamiento de que el daño no se identifica con el perjuicio en el sentido “naturalístico”). Es así que, visto desde este sentido, también se sostiene: el daño resarcible, a diferencia del perjuicio “naturalístico”, estará dado por las consecuencias jurídicas de la lesión que, desde un punto de vista material, recayó sobre alguno de esos bienes. Veámoslo a través de un ejemplo: en un accidente de tránsito, en el cual una persona sufre lesiones de gravedad en su integridad física, el daño resarcible no se encuentra dado por dichas lesiones, sino por las consecuencias del menoscabo que le fue infringido a la víctima desde un punto de vista material. Así, serán perjuicios resarcibles: a) la incapacidad sobreviniente y los gastos de atención y tratamiento médico en que tuvo que incurrir (daño emergente); b) las ganancias que se vio privada de obtener por las curaciones a las que fue sometida (lucro cesante); y c) la afectación de la integridad espiritual que le produjo el hecho ilícito (daño moral). En este ejemplo se aprecia, a primera vista, la diferencia que existe entre el daño “evento” y el daño jurídico, pues el primero se configura como las lesiones graves sufridas por la víctima en su integridad física, mientras que el perjuicio jurídico está dado por las distintas consecuencias (patrimoniales y extrapatrimoniales) que se vieron afectadas por la producción del ilícito.[168]
Parte importante de la doctrina nacional considera que el concepto de daño no es la mera lesión a un derecho de índole patrimonial o extrapatrimonial ni a un interés que es un presupuesto de aquel, sino que debe entenderse como la consecuencia perjudicial o el menoscabo que se produjo por el hecho ilícito.[169] De esta manera, el daño no se identifica ya con la sola lesión a un derecho de índole patrimonial o extrapatrimonial, o a un interés que es su presupuesto, sino que es la consecuencia perjudicial o menoscabo que se desprende de la aludida lesión. Entonces, entre la lesión y el menoscabo existe una relación de causa-efecto, de manera tal que este último es el daño resarcible, y no el primero.[170] Por su parte, también se ha señalado que “no debe confundirse la traducción económica de todo daño, (sea a la persona o sea moral), con la repercusión patrimonial” rechazando la posibilidad de que puedan existir daños puros ajenos a una cuantificación económica, pues, “los golpes en el patrimonio suelen alcanzar a la persona, sin un mal a ella causado; pero los que padece la persona pueden no repercutir en el patrimonio, salvo en la medida en que origine, para la víctima, un crédito dinerario –la indemnización– que es parte del patrimonio”.[171]
En relación a la mutación puesta de manifiesto, “cabe consignar que la misma no fue producto de una evolución Legislativa, sino por el contrario, fue el resultado de las transformaciones socioeconómicas acaecidas en Argentina que motivaron profundas meditaciones de la doctrina autoral y jurisprudencial que, a partir de la observación del fenómeno, procuraron compatibilizar los nuevos reclamos de justicia con la estática letra de la norma civil”.[172] De igual modo, el daño se entendió resarcible cuando este lesiona un interés y, por ende, priva al sujeto de esa facultad de actuar que, aunque no constituyere el sustento de un derecho subjetivo, era una facultad que ciertamente integraba la esfera de su actuar lícito, es decir, de su actuar no reprobado por la ley. La lesión a ese interés, cualquiera sea este, produce en concreto un perjuicio.[173] Resulta significativo destacar que la introducción que la codificación amplía en cuanto al concepto de “daño resarcible”, la misma guarda sustento respecto de los derechos y garantías establecidas en la Constitución Nacional. A partir de ello, se debe diferenciar que las personas tienen reconocido por la Constitución Nacional y el mismo Código en derecho a la integridad de su patrimonio y a la integridad psicofísica-social de cada uno de ellos. Es por ello que el Art. 1737 (del nuevo Código Civil y Comercial) regula que el objeto del daño recae sobre la persona o su patrimonio sobre los cuales tiene interés legítimo o derecho reconocido.[174] Al respecto, ALTERINI[175] destaca: “Es por ello que no compartimos el criterio que sostiene la disgregación del daño y que solo son resarcibles las consecuencias patrimoniales o morales, por el contrario, el menoscabo como bien dice el Art. 1737 tiene por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva sobre el cual el sujeto tiene un derecho reconocido por la ley o un interés no reprobado por ella. Es decir, la definición del Código Civil y Comercial se pronuncia a favor de la unidad conceptual del daño resarcible, pues integra en su definición el objeto sobre el cual recae el interés legítimo protegido por la ley y, también, al no contrario de la legalidad… La posición restringida (precedentemente citada) entiende que daño es el resultado, la consecuencia, no la lesión y excluye como resarcible al daño psicofísico propiamente dicho, denominado por los italianos “daño biológico”. En cambio, la otra visión del tema, con la vigencia del Código Civil y Comercial y la conceptualización dada por el Art. 1737, la clasificación dual que se expuso debe ser tenida en cuenta, por cuanto da respuesta al contenido normativo que, básicamente, tiene un pensamiento conceptual amplio de los daños resarcibles en consonancia con los principios de los Derechos Humanos. En este sentido, no se puede olvidar que siempre es la persona, sea humana o jurídica, la que sufre el daño”.[176]
Luego del presente desarrollo de lo que se entiende por daño y su correspondiente viabilidad de resarcimiento, pasaré a la conceptualización del “daño moral” y qué señalaba el derogado Código Velezano hacia su invocación, en función de la legitimación que le fuera atribuible al justiciable.
III. El concepto de daño moral y la legitimación hacia su invocación establecida en la derogada legislación (cfr. Arts. 1078 y 1079, del Código Civil)
El daño moral se vincula con el interés del ofendido que resulta posicionarse directamente ajeno o indistinto con cuestiones patrimoniales. Las consecuencias dañosas del menoscabo irrumpen en la esfera extrapatrimonial del damnificado, sin que ello implique una pérdida directa del patrimonio cuyo resarcimiento conlleve la necesidad de demostrar un detrimento económico. Se señala al respecto que el mismo es una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial. Se trata de todo menoscabo a los atributos a presupuestos de la personalidad jurídica, con independencia de su repercusión en la esfera económica.[177] Así como el daño patrimonial entraña un defecto del patrimonio, tomando como modelo la composición anterior al suceso o el aumento que entonces podía esperarse, el daño moral implica un defecto existencial en relación a la situación subjetiva de la víctima precedente al hecho.[178]
Cabe resaltar que, si bien dentro de lo considerable “daño extrapatrimonial” se encuentra comprendido también el daño psíquico, este no resulta ser lo mismo que el daño moral, siendo que para muchos autores ambos forman parte de un todo, en el entorno extrapatrimonial de la víctima. Al respecto se sostuvo que “se puede tomar como delineación inicial que el daño moral acontece prevalecientemente en el sentimiento, mientras que el daño psíquico afecta con preponderancia el razonamiento. Esto no determina, por supuesto, una suerte de compartimentos estancos. Si bien son definibles o idealmente separables, el razonamiento y el sentimiento tienen zonas estrechamente relacionadas y relacionantes y acaecen en la esfera de la psique. El sentimiento se acerca más a la emotividad, a la impresión. Por su parte, el razonamiento forma ideas, conceptos, juicios para llegar a conclusiones…”.[179] Seguidamente, se resalta en cuanto al rubro que nos interesa que el daño moral es la lesión en los sentimientos que determinan dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria.[180] Desde la perspectiva que se resalta,[181] su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio para enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir.[182]
Sentado lo expuesto, el daño moral se puede definir sencillamente como la afectación transitoria de aquellas gratificaciones y recaudos de los cuales procura rodearse el ser humano en la sociedad que actualmente se vive, como por ejemplo el sentimiento de seguridad, de privacidad, de auto-aprecio, de inserción social, etc., y que son conmocionados por el ilícito traumático para no siempre ser totalmente recuperados con cortos lapsos, según la persona.[183] El daño moral es la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre como son la paz, la libertad, la tranquilidad, el honor y los más sagrados afectos.[184] El daño moral es aquel que tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos.[185]
En relación a la diferenciación que surge de la modificación Legislativa, la nueva norma contempla la legitimación y el resarcimiento de esta categoría de “daño”, ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias (cfr. Art. 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación). El derogado Art. 1078 del Código Velezano establecía que la legitimación para reclamar el resarcimiento del perjuicio moral recaía solo en quien padecía directamente el daño, o en aquellos que resultaran ser herederos forzosos en caso de fallecimiento. A modo ilustrativo, la abolida norma sostenía: “La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima. La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos” (Art. 1078, C. Civil). Consecuencia de ello, la mayoría de los Tribunales aplicaban taxativamente lo previsto en la citada manda legal, rechazando innumerables pretensiones que hoy la Ley 26.994 brinda la posibilidad de hacerlo, sin que el justiciable vea vulnerados sus derechos.
Remontándonos a la época de la vigencia del Art. 1078 de Vélez, algunos fallos que aplicaban una legitimación restrictiva, señalaron: “…La regla del Art. 1078 del Código Civil en cuanto a los legitimados activos (“La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo…”) es un límite que en principio no puede reputarse imprudente o injusto; (…) Es que si bien como norma de clausura el mentado Art. 1078 del Código Civil podría en algunos casos considerarse disvalioso, no por ello deja de ser una expresión de oportunidad, mérito y conveniencia por la que optó el legislador (por ende él es el órgano encargado de modificarla)”[186] “Tratándose de un precepto cuya letra y espíritu claramente se inclina por la solución restrictiva, limitativa de quienes tienen derecho a reclamar daños de esta naturaleza, criterio este que cabe aclarar todavía suscita adhesiones de parte de la doctrina nacional y extranjera y en el derecho comparado…, corresponde proceder con suma prudencia en el análisis de razonabilidad o tolerancia constitucional, máxime cuando no existe unánime consenso si dicha titularidad puede sujetarse, condicionarse a determinados parámetros o admitirse legitimación sin cartabones de personas excluidas”.[187] “…Ingresando entonces a la cuestión de fondo del planteo de inconstitucionalidad formulado por los padres de la víctima, en contra del Art. 1078 del C.C., recordemos que, conforme al sistema legal vigente, en el ámbito de perjuicios a la incolumidad personal o al interés de las afecciones, el daño moral inherente a lesiones a la integridad psicofísica, sólo puede ser reclamado por la víctima inmediata del hecho. De allí que, de acuerdo a tal esquema normativo, los padres no pueden reclamar daño moral por derecho propio, cuando la víctima –su hijo– no ha fallecido, como ocurre en autos…”.[188] El texto del Art. 1078 del Código Civil dispone que la acción por indemnización por daño moral compete solo a los damnificados indirectos, solamente en caso de muerte de las víctimas.
Resulta indudable que el Codificador, al fijar esta limitación, ha querido desalentar el ejercicio abusivo de un derecho, puesto que, si pueden intentarlo los padres, porque no los hermanos, los hijos, los primos, los tíos, los abuelos, los amigos, los vecinos y cualquier persona que sostenga haber padecido sufrimientos por los politraumatismos de los menores.[189] El Art. 1078 del Código Civil, reformado por la ley 17.711, da acción por indemnización del daño moral solo al damnificado directo, por lo que quedan fuera de este resarcimiento los padres de la víctima lesionada.[190] La concubina no es heredera forzosa del muerto, por lo que carece de acción para reclamar indemnización por daño moral.[191]Los nietos de la víctima carecen de legitimación para demandar por daño moral, porque los mismos no están incluidos en el Art. 1078 del Código Civil. Nuestro derecho positivo actual se niega a conceder compensación alguna a los damnificados indirectos del daño moral, salvo los supuestos de muerte en que el derecho resarcitorio lo reconoce a los herederos forzosos de la víctima.[192] En caso de lesiones a la integridad física, los familiares de la víctima no son legitimados como damnificados, porque sobreviviendo el lastimado la acción solo compete a él (Art. 1078, 2° párr. del C.C.). Esto es que, si del hecho no ha resultado la muerte del acreedor, el único titular es él. Por ello, corresponde desestimar la pretensión de la esposa del lesionado, porque independientemente de que –como es comprensible– el hecho le ocasionara sufrimientos de índole espiritual, el derecho positivo no autoriza a ordenar enjugarlos en los términos del Art. 1078 citado, ya que a los jueces les está vedado formular interpretaciones extra legem del ordenamiento jurídico vigente pues ello importaría arrogarse facultades legislativas que institucionalmente no les corresponden (SCBA, L. 38.161 de 2-2-88).[193] Que la reparación deba ser integral no significa que el deber de reparar se extienda ilimitadamente a todo daño efectivamente ocasionado, dentro de los límites que la ley establece con carácter general para la responsabilidad en el derecho (Arts. 901 y ss., 1067/ 1069, 1083 y cc. del Cód. Civil). Más allá de los derechos que pudieran asistirle, la niña no fue damnificada directa del hecho ilícito de lesiones. Aunque es imposible que la obligación pretendida tuviera una causa jurídicamente válida, ella no está en tales lesiones (Art. 1086 del Cód. Civil), no infligidas a la incapaz, y en caso de lesiones en la salud, los familiares de la víctima no son legitimados como damnificados: sobreviviendo el lastimado, la acción solo compete a él (Art. 1078, 2° párr. Cód. Civil)[194] (entre muchos otros pronunciamientos).
IV. El nuevo ordenamiento y su modificación hacia la legitimación del daño moral que amplía el marco aplicable (cfr. Art. 1741 del CCCN)
Debido al cúmulo de declaraciones de inconstitucionalidad dictadas por diferentes estrados de justicia, donde veían al Art. 1078 del derogado Código como violatorio de la Constitución Nacional en función de “la igualdad ante la ley” que sustenta el Art. 16, la necesidad Legislativa de modificar el alcance de la legitimación indemnizable, crecía considerablemente. En vías de su desarrollo, –y a pesar de que parte de una doctrina minoritaria agudizaba su postura hacia su aplicación restrictiva– resultó fundamental el criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el caso “C., L. A. y otra c/HOSPITAL ZONAL DE AGUDOS GENERAL MANUEL BELGRANO y Otro, s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, donde en el tratamiento de una pretensión jurídica relacionada con una mala praxis médica producida hacia un niño de cuatro años que quedó con gravísimas –e irreversibles– lesiones cerebrales, la Suprema Corte, por mayoría de votos, declaró de oficio la inconstitucionalidad del Art. 1078 del Código Civil en cuanto veda la reparación del daño moral a los damnificados indirectos y, en consecuencia, confirmó el decisorio impugnado en cuanto reconoció una indemnización por daño moral para cada uno de los padres.
Asimismo, no debe pasar desapercibido lo destacado en un excelente fallo donde se declaró la inconstitucionalidad del Art. 1078 del Código Civil, y se puso de resalto la relevancia de la igualdad ante la ley, el respeto por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y la vigencia de los Pactos internacionales del cual el Estado forma parte. Respecto a ello se señaló: “…no cabe más que reconocer la entidad, magnitud y gravedad de daño moral sufrido por todo el grupo familiar. Por las dos hijas (como damnificadas directas) y por la madre y el hermano, como damnificados indirectos. Es evidente la honda afectación emocional, espiritual y psicológica de la madre y del hijo menor. Y esas circunstancias particulares que atienden a la repercusión disvaliosa del hecho en la esfera extrapatrimonial, abastecen la anticipada declaración de inconstitucionalidad del Art. 1078 C.C. que –en el caso– vulnera la igualdad ante la ley, el principio del alterum non ladere, conforme la denominada constitucionalización del derecho privado patrimonial y la consiguiente tutela de la integridad psicofísica de la persona, de la protección de la unidad de la familia, el derecho a la no discriminación y el de propiedad (Arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 inc. 22 y ccdtes. Constitución Nacional). En este contexto, el Art. 19 de la Constitución Nacional que prohíbe perjudicar los derechos de un tercero depara como consecuencia el derecho a una reparación plena e íntegra” (C.S. Fallo 308:1118; Fallo 283:213, 223).
Y esta garantía, además de ese sustrato normativo constitucional, está consagrada en los tratados con jerarquía superior a las leyes, conforme lo dispuesto por el Art. 75 inc. 22° Constitución Nacional (conf. voto Dr. de Lazzari, S.C.B.A., causa cit. 16/05/00. “L.A.C. y otro. c/PROVINCIA de BUENOS AIRES” LL., Bs.As., 2007-514, y los artículos que cita: 21 puntos 2 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 10 de la Convención Americana). Resulta aquí irrazonable conferirle a M. A. A. y a R. F. indemnización por daño material y denegárselas por daño moral, lo que atenta contra la protección de la familia (Arts. 14 bis, 17, 27 y ccdtes. Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”; 10 y 23 del “Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”; cit. Cámara 2da. Civ. y Com. Mar del Plata Sala II, 23/11/2004, “R.S.E. c/Bustos Esteban y otros.” cit. LL Bs. As. 2005-140, voto Dr. Oterino, aunque para la legitimación de la concubina, pero aplicable analógicamente en este caso). El quiebre de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que proscriben soluciones disvaliosas y carentes de contenidos axiológicos se fortifica porque debe atenderse a la realidad existencial y vivencial que protege a la familia y a la integridad familiar, lo que no se materializaría en caso de desconocer el dolor y sufrimiento de la progenitora y del hermano. Igualmente se conculcaría el Superior Interés del Niño, en cuanto desprotegería aspectos inherentes a esta tutela –su persona y bienes– (doctrina S.C.B.A.; Ac.102719, 30/032010 y 99748, 9/12/2010; Constitución Nacional Arts. 18, 75 inc. 22°: Constitución Provincial Arts. 10, 11, 15, 36 incs. 1 y 2; Declaración Americana de los derechos y Deberes del Hombre XVIII; Convención de los Derechos del Niño Arts. 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 12, 16, 18.2, 27.3, y 39; Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Arts. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 14, 17, 29, 33, 34, 35, 37, 39; Código Civil Arts. 265, 307; Código Procesal Civil y Comercial Arts. 34, 36 y 384, Ley 13.634 Art. 7, citados en el voto del Dr. Pettigiani en S.C.B.A. 06/10/2010, C.108.474, “C.M.D. y Otros, Arts. 10 inciso b, Ley 10.067”). Por todo lo expuesto corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 1078 C.C. y admitir la legitimación para reclamar el daño moral de la madre –M. A. A. y del hijo menor R. F.”[195]
Es así que la ampliación de la legitimación en el nuevo Código no hizo más que incorporar el criterio que venían sustentando las demás fuentes del Derecho, (tales como la Doctrina y la Jurisprudencia).
A raíz de ello, el nuevo artículo, señala: “Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible. La acción sólo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por este. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas” (cfr. Art. 1741 del CCCN).
Se observa con claridad la viabilidad hacia una legitimación activa más amplia, en sintonía con la demanda de los criterios jurisprudenciales. En efecto, (suponiendo un hipotético ejemplo), en caso de muerte podrán reclamar los herederos forzosos, y los que convivían con el fallecido, recibiendo trato familiar ostensible, (ej. concubinos); y que, además, si no aconteciera el fallecimiento el damnificado directo, también pueden reclamar “los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél”, por derecho propio en caso de producirse una gran discapacidad en la víctima.
En cuanto a la segunda parte del citado Art. (1741 del CCCN) que se relaciona con el monto de la indemnización, la misma continúa bajo la facultad de los jueces, quienes deberán ponderar las circunstancias del caso, tratando de compensar los padecimientos sufridos, y las condiciones económicas y sociales. De allí que “…la cuantificación del daño extrapatrimonial, la ley local lo deja librado a la apreciación judicial y el nuevo Código Unificado determina como pauta a tener en cuenta “las satisfacciones sustitutivas y compensatorias” del dinero. El Art. 1741 del nuevo Código Civil y Comercial unificado, in fine, señala que: “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.[196]
No puede soslayarse en cuanto al tema lo señalado por la Corte, al mencionar que “El dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado. En este orden de ideas, el dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extra-patrimoniales”. Y sobre su cuantificación específicamente dice: “La evaluación del perjuicio moral es tarea delicada, pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al Art. 1083 del Código Civil. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida”.[197]
En igual sentido se ha pronunciado la Sala A, de la Excma. Cámara Nacional en lo Civil, a través del voto del Dr. Picasso, por cuanto se desprende del Art. 1741, in fine, del Código Civil y Comercial de la Nación recientemente promulgado, que “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas…Precisamente por eso, sus normas deben ser tenidas en cuenta por los jueces en tanto manifestación de la intención del legislador, que como es sabido es uno de los criterios rectores en materia de interpretación normativa. Por consiguiente, tendré particularmente en cuenta ese criterio para evaluar la suma que corresponde fijar en el sub lite en concepto de daño moral, a la luz de las características del hecho”.[198] En ese sentido, “el daño moral puede “medirse” en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extra-patrimonial sufrido por la víctima”.[199]
Los damnificados indirectos o mediatos que admite el nuevo Art. 1741 del Código unificado, “a título personal, y según las circunstancias”, resultan: el cónyuge, los ascendientes, los descendientes, y “quienes convivían con él recibiendo trato familiar ostensible”. Este supuesto amplía acentuadamente la legitimación que limitaba el derogado Código de Vélez, viabilizando la pretensión de las parejas que cohabitan, los hijos y miembros de las familias ensambladas, los hermanos convivientes, etc.
En cuanto a las satisfacciones sustitutivas y compensatorias a las que se refiere la norma, estas aluden al denominado “precio del consuelo” que procura “la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias”; se trata “de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado”, de permitirle “acceder a gratificaciones viables”, confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena.[200]
Conforme a lo expuesto, puede señalarse que el nuevo Código: a) equipara el daño moral con el daño no patrimonial, –extrapatrimonial–; b) unifica el régimen de la legitimación en las esferas contractual y extracontractual sin diferenciar (como lo hacían los anteriores Arts. 522 y 1078 del Código Civil) si el daño proviene del incumplimiento de una obligación o del deber general de no dañar a otro, que tiene jerarquía Constitucional; c) se mantiene el criterio de distinguir entre damnificado directo e indirecto; d) se amplían los supuestos resarcitorios al caso de gran discapacidad de la víctima inmediata; e) se amplían los damnificados indirectos en caso de fallecimiento o gran discapacidad de la víctima (ascendientes, descendientes, cónyuge y quien convivía con trato familiar ostensible); y f) se recepta la noción de daño moral como daño compensatorio y satisfactorio de afectaciones extrapatrimoniales, como “consuelo”. Esta noción se emplaza en la concepción amplia de la persona humana, respecto a la tutela de su dignidad, garantizando la voluntad del Constituyente al momento de asignarle a todo Ciudadano el posicionamiento igualitario ante la ley, y el respeto hacia el orden de prelación que rige en materia Legislativa (cfr. Arts. 16, 18, 19, 28, y 31 de la Constitución Nacional).
Considero que la ampliación asignada hacia la legitimación del justiciable con fines de reclamar el resarcimiento proveniente de su dolencia espiritual resulta acertada, en función de no vulnerar garantías Constitucionales. Sin perjuicio de la reforma Legislativa, jugará un papel preponderante la valoración jurisdiccional hacia su tratamiento; circunstancia esta a la que me remito en mi oportuno análisis, en función de haber abordado el tema como consecuencia del deber de motivar las sentencias judiciales.[201]