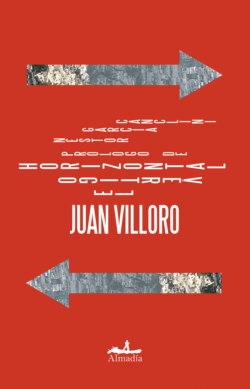Читать книгу El vértigo horizontal - Juan Villoro - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Una ciudad de casas bajas
ОглавлениеMichael Ondaatje se refiere en un ensayo a uno de los muchos episodios en los que Jean Valjean es perseguido en Los miserables. Victor Hugo describe con el más estricto realismo las calles de París por las que el fugitivo huye de la policía hasta que se sabe acorralado. ¿Qué hacer para salvarlo? El escritor inventa una calle para que escape por ahí.
Ignoro si Ondaatje acierta en un sentido topográfico al afirmar que el personaje huye por una vía inexistente, pero acierta en un sentido literario: la ficción abre un hueco para el héroe.
No ocurre lo mismo en este libro. Aunque en numerosos embotellamientos he querido agregarle una salida imaginaria a las copiosas calles de la ciudad, he optado por el testimonio y lo que mi memoria me presenta como verdadero.
¿Qué tan cierto es lo que cuento? Tan cierto o tan falso como la imagen que podemos tener de una ciudad que se vive de millones de modos diferentes. Sería incongruente interpretar de manera rígida una metrópolis que desafía las señas de orientación. ¿Hay un concepto que la defina?
Cuando Pierre Eugène Drieu La Rochelle llegó con sus muchos nombres a Argentina, quiso conocer la pampa. El viajero francés definió esos pastizales sin fin con insólita puntería. Dijo estar ante un “vértigo horizontal”.
Juan José Saer observa al respecto:
Hay un resabio postsimbolista en esa expresión, que a mi juicio gana mucho cuando es proferida lentamente y entrecerrando levemente los ojos, tal vez haciendo un largo ademán mesurado, ligeramente ondulatorio, con la mano derecha elevada ante sí mismo, como si el borde inferior de la palma remara en el aire, el brazo levemente estirado. El efecto causado por esa expresión será sin duda intenso, pero la expresión es falsa.
Este irónico pasaje de El río sin orillas ajusta cuentas con el extranjero que dejó la más célebre definición de la pampa. Saer descubre suficientes relieves y obstáculos en la llanura para juzgar que la frase de Drieu es “una figura poética afortunada, pero un error de percepción”.
La Ciudad de México se ha extendido en forma avasallante. En setenta años su territorio se ha vuelto setecientas veces mayor. ¿Cómo atrapar esta desmesura? Me sirvo de la expresión de Drieu La Rochelle por una causa similar a la que provoca la ironía de Saer: la frase define nuestro entorno, pero está dejando de ser cierta. Mis primeros recuerdos de la capital provienen de 1960, cuando tenía cuatro años. Durante el siguiente medio siglo, la urbe tuvo una expansión claramente horizontal, una marea de casas bajas. La Torre Latinoamericana se mantenía como la solitaria afirmación de que la verticalidad era posible, aunque poco aconsejable para un territorio sísmico, a 2 200 metros de altura, al que el agua llega por bombeo. “Crecer” significaba “extenderse”.
El novelista Carlos Gamerro argumenta a propósito de Buenos Aires: “Para una ciudad que en más de cuatrocientos años no ha conseguido sobreponerse a la opresiva horizontalidad de pampa y río, cualquier elevación considerable adquiere un carácter un poco sagrado, un punto de apoyo contra la gravedad aplastante de las dos llanuras interminables y el cielo enorme que pesa sobre ellas”.
En la Ciudad de México la dimensión simbólica de la naturaleza es la opuesta. No estamos ante un río tan ancho que parece un mar ni ante un llano infinito. Sus fundadores provenían de una gruta y se instalaron en medio de montañas.
De acuerdo con la leyenda, la tribu de Aztlán salió de Nayarit, en la costa pacífica, para dirigirse a la zona central, remontando abruptas serranías. El Valle de Anáhuac se abrió ante ellos como una insólita meseta rodeada de volcanes, donde una laguna proveía agua. El término altiplano, que usamos para nuestra peculiar geografía, se refiere, precisamente, a la horizontalidad de altura.
Si, como afirma Gamerro, los altos edificios representan en Buenos Aires un desafío a la pampa y al Río de la Plata, en México la horizontalidad ha sido entre nosotros una manera de señalar que los edificios no deben competir con las montañas.
Durante el siglo XX, los brotes de verticalidad tuvieron poca fortuna. En los años sesenta, Mario Pani, uno de los principales arquitectos del país, diseñó la Unidad Habitacional Tlatelolco. A diferencia de lo que había hecho en otros conjuntos residenciales, construyó verdaderos rascacielos. El proyecto tenía extraordinaria fuerza simbólica porque se incorporaba a la Plaza de las Tres Culturas, donde conviven los basamentos de una ciudadela prehispánica, una iglesia colonial y la torre que durante años albergó la Secretaría de Relaciones Exteriores, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, especialista en edificios consagrados a diversas variantes del poder: el Estadio Azteca, el Museo Nacional de Antropología y la nueva Basílica de Guadalupe.
Tlatelolco, zona pionera en edificios altos, adquirió trágica reputación en 1968, cuando la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en la piedra de los sacrificios donde se reprimió el movimiento estudiantil. Diecisiete años después, fue uno de los espacios más castigados por el terremoto. Lugar marcado por el drama, Tlatelolco sugería que la verticalidad acaba mal.
Otros intentos de elevación tuvieron suerte similar. En 1966 el empresario Manuel Suárez y Suárez adquirió el pacífico Parque de la Lama, en la colonia Nápoles, y planeó algo que parecía (y era) delirante: el edificio más alto de América Latina. En 1979 ese mamotreto alcanzó doscientos siete metros, pero no era sino un cascarón. Prometía un albergue que no llegó a existir, el Hotel de México. Durante años, el edificio interrumpió el paisaje como una demostración de que la inmensidad fracasa entre nosotros. En la revista Viceversa, un grupo de jóvenes escritores propuso sembrar enredaderas para convertirlo en un jardín vertical, compensando el parque perdido con el adefesio. Finalmente, en 1992, de acuerdo con las exigencias de la hora, se transformó en el World Trade Center. La historia de este inmueble revela lo difícil que ha sido construir con éxito hacia arriba.
Durante dos décadas, el sismo de 1985 dominó las reflexiones urbanas y produjo una moratoria de edificios altos. Pero el olvido es aliado de la especulación y la ciudad ha comenzado a ganar altura. Incluso la vialidad se define por obras elevadas, como las supervías y el segundo piso del Periférico.
El solitario predominio de la Torre Latinoamericana y el “renacimiento” del Hotel de México como World Trade Center fueron eclipsados en 1996 por la Torre Arcos Bosques, conocida como El Pantalón. En el crepúsculo, la sombra de este edificio, diseñado en Santa Fe por el arquitecto Teodoro González de León, se extiende en forma espectacular sobre una ciudad todavía baja.
Otro alarde de verticalidad llegó en Paseo de la Reforma con la Torre Mayor, que de 2003 a 2010 fue el edificio más alto de América Latina. A su lado, proliferaron otros edificios, que alteraron el paisaje urbano sin alcanzar el gigantismo de Panamá, donde en 2016 se alzaban diecinueve de los veinticinco edificios más altos de América Latina, quince de ellos construidos después de la Torre Mayor.
Sin embargo, la dilatada expansión horizontal tiene los días contados. En la colonia Xoco, cerca de la casa donde escribo estas líneas, se abre un inmenso agujero que pretende servir de base a la edificación más alta de la ciudad: la Torre Mítikah, cuyos sesenta y dos pisos aspiran a alcanzar doscientos sesenta y siete metros de altura. La tierra que se ha extraído de ahí podría llenar el Estadio Azteca. El proyecto, diseñado por el arquitecto argentino César Pelli, autor de las rutilantes torres de Kuala Lumpur, ha sido impugnado por ecologistas, se ha detenido por problemas para cubrir el presupuesto de cien millones de dólares y ahora se encuentra en preventa. Previsiblemente, este portento no sólo traerá congestiones de coches, sino también de helicópteros.
La ciudad que se extendía al modo de un océano asume ahora otra metáfora rectora: la selva. Mientras crece la nueva maleza, el territorio es una suerte de pantano, una marea estancada entre palafitos que ganan altura.
La voracidad vertical anuncia otra ciudad, marcada por la avaricia inmobiliaria y los infiernos corporativos. El agua potable que llega desde trescientos kilómetros de distancia y sube con grandes trabajos hidráulicos al valle aún tendrá que recorrer los sesenta y dos pisos de la Torre Mítikah. En el acaudalado barrio de Santa Fe se han desplomado edificios construidos sobre un terreno arenoso, donde solía haber minas. La Ciudad de México muere de “éxito” inmobiliario. “Con usura no hay casa de buena piedra”, escribió Ezra Pound.