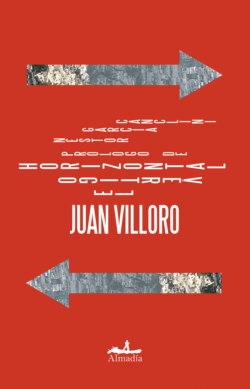Читать книгу El vértigo horizontal - Juan Villoro - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPERSONAJES DE LA CIUDAD: EL CHILANGO
Resulta fácil definir al chilango como “numeroso”. Desde un punto de vista demográfico, es alguien que sobra.
Lo más interesante de la palabra chilango es su confusa etimología. Era una voz peyorativa que ahora usamos con orgullo, del mismo modo en que nos referíamos afectuosamente al DF como el Defectuoso.
De acuerdo con Gabriel Zaid, el gentilicio chilango proviene del maya xilaan, que significa ‘desgreñado’. Se comenzó a usar en Veracruz para definir a los criminales que eran enviados a la capital para recibir proceso y posteriormente iban a dar a la cárcel de San Juan de Ulúa. Se trata, pues, de delincuentes juzgados en la ciudad que vuelven a provincia.
Otras hipótesis asocian el nombre con un atado de chiles, alguien fuereño e incluso con un pez rojo. Lo cierto es que hoy en día muy pocos se preocupan por el sentido original del término, que no deriva de una acepción geográfica. ¿Dónde comienzan y dónde acaban los chilangos? Los nacidos en Ecatepec, Atizapán, Ciudad Satélite y otras regiones del Estado de México tienen su orgullo regional, pero no se ofenden si los asimilan a la multiplicidad de desgreñados del Valle de Anáhuac (ser regionalista en esta inmensidad disminuye las posibilidades de participación).
Aquí sólo vale la pena lo que sucede en multitud. El capitalino no lucha por adaptarse al hacinamiento; sabe que es su única condición posible. Si encuentra una taquería con muchas mesas disponibles, sospecha que en ese sitio los tacos son de perro. Lo que no se abarrota es un fracaso. Esto explica que el aeropuerto esté lleno de una compacta masa de visitantes: el chilango sólo sabe que ya llegó si lo esperan diez parientes.
Hace mucho que nuestras aglomeraciones dejaron de ameritar una causa. No son un fenómeno social, sino meteorológico. Esto en modo alguno implica que el habitante de Chilangópolis sea paciente. Si algo lo define es su ansia de estar en otro lado. Cada vez que voy al trópico me sorprende la forma en que camino. A las dos cuadras me descubro empapado de sudor. Sin resuello, con la mirada nublada, me pregunto: ¿por qué camino así si nadie me espera en ningún lado? Por venir de la Ciudad de México.
La motricidad chilanga obliga a avanzar como si supieras a dónde vas. Descubres un hueco y te apresuras. Nuestras evoluciones se guían por la idea de “ruta de evacuación”. Aunque estemos en un pacífico café, bajo una frondosa buganvilia, de pronto nos desplazamos a otra mesa para que alguien (todavía invisible) no nos gane el cenicero. Se trata de un tic irrenunciable, una segunda naturaleza que nos vuelve reconocibles. En sitios de calma chicha, mostramos el frenesí de los que sólo se adaptan a la desesperación.
Demasiados días de tráfico nos transformaron en idólatras de la velocidad. Para compensar el incesante repliegue de los lugares, creemos en las vías alternas. Las dos grandes obras de devastación en pro de la vialidad (los ejes viales y el segundo piso del Periférico) produjeron el síndrome de Magallanes. No sirvieron de mucho, pero nos hicieron creer que vale la pena tomar grandes arterias para dar rodeos. En busca de una ruta de circunnavegación, los automovilistas abandonan su camino y creen que un callejón torcido mejorará a fuerza de seguir de frente.
El chilango asume la vialidad como una lotería. Aunque la zozobra es su estado de ánimo habitual, se consuela pensando que sólo lleva una hora de retraso. Un golpe de dados abolirá el azar: llegará tardísimo, pero cuando todavía haya gente despierta.
El antiguo DF y sus regiones aledañas (el Gran Anexas) tienen el más intenso tráfico exploratorio del planeta. Más de cinco millones de coches emprenden su camino, no en pos de un derrotero, sino para ver si por ahí se avanza. Ni siquiera las travesías del transporte público son estables. La micro, el camión, el taxi y demás vehículos de deportación dan rodeos imprevistos en busca del milagro que tire las bardas y abra una vía al modo del mar Rojo. La búsqueda de atajos se asume con la devoción que los choferes tienen por san Cristóbal, patrono de los navegantes, o la Virgen del Tránsito (que entre nosotros debería ampliar sus facultades, resolviendo no sólo el paso al más allá, sino también el paso a desnivel).
El chilango no es una perita en dulce, hay que reconocerlo. De poco sirve considerar que podría ser peor si pusiera en práctica todas las cosas que se le ocurren en lo que va de un sitio a otro. Sufre lo suyo, eso que ni qué. Su vida se desarrolla en un tablero sin reglas definidas. Digamos que sale a jugar Serpientes y Escaleras y encuentra puras serpientes hasta que se entera de que las escaleras se han privatizado y sólo queda una a la que se llega por rifa. Extrañamente, esto lo consuela. El chilango arquetípico tiene mal genio, pero cree en la suerte contra todos los pronósticos. Según el doctor Johnson, quien se casa por segunda vez apela al triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Tal es la conducta básica del chilango. Los datos adversos no minan su incurable ilusión.
Nuestro trato con la realidad es fácilmente esotérico. La mayoría de las farmacias tienen nombres de iglesias, como si los remedios fueran actos de fe, y hay quienes creen que los preservativos adquiridos en la Farmacia de Dios o en la San Pablo hacen que todo pecado sea venial.
Incluso los desechos se someten a un sistema de creencias. Si alguien tira basura en tu calle, la única solución es poner una Virgen de Guadalupe para que la tiren en otro sitio (llegará el momento en que todas las calles estén sembradas de Vírgenes como parquímetros celestes).
Las convicciones trascendentales incluso asoman en los sitios más pedestres. Los negocios de fotocopias suelen decorar sus paredes con plegarias para los hijos no nacidos, letanías sobre la entereza del hombre y el valor espiritual de la hierba perenne. Palinodias de amor y arrepentimiento. Tal vez porque se trata de criptas de la reproducción ajenas a los derechos de autor, los negocios de fotocopias compensan el pecado de procrear en exceso exhibiendo suficientes consignas pías para que las veamos como capillas informales.
En este teatro de las supersticiones, los negocios no prometen honestidad ni entregan de inmediato una factura fiscal; buscan prestigiarse de otro modo, con un crucifijo protector o un banderín de la selección nacional. Al respecto, escribe Fabrizio Mejía Madrid: “La gente tiene confianza en una pollería sólo porque tiene un retrato del Papa”.
Para convivir con el horror, memorizamos los desastres e imaginamos otros peores. Si el estadounidense promedio es experto en reparaciones que siguen el método de “hágalo usted mismo”, el chilango promedio es experto en catástrofes que no puede reparar. La versión vernácula de Mecánica Popular debería llamarse Apocalipsis Popular, revista sobre terremotos, deslaves, actividad volcánica, falta de agua, contaminación, asaltos en cajeros automáticos, taxis piratas y otras tragedias de las que queremos saber mucho, no para remediarlas, sino porque estamos convencidos de que la información sobre el mal mitiga sus efectos. Los datos, por duros que sean, no nos alarman. El chilango juzga su circunstancia como un piloto en misión de combate: las turbulencias son buena noticia porque indican que el avión no ha sido derribado.
Al conocer la cantidad de plomo que llevamos en la sangre, no pensamos que deberíamos dormir en un refugio radiactivo con piyamas de titanio. Si nos enteramos de eso es porque ya sobrevivimos y la casualidad nos hizo pasar al otro lado, al repechaje de las últimas oportunidades, donde los zombis con metales en el torrente sanguíneo aún pueden competir.
En cada encrucijada urbana sobrevive el más apto, es decir, el que dispone de mayor picardía. Cuando descubres un sitio providencial de estacionamiento, también descubres que ahí hay una cubeta. Eso significa que el sitio ha sido “expropiado” por un franelero. Esta última palabra indica que no se trata de cualquier persona, sino de alguien autorizado por los usos urbanos. Lleva en la mano su identificación: un trapo o un trozo de franela. El único requisito para este paño es que esté sucísimo.
Aunque nos parece lógico que en Londres, Nueva York, Tokio o París haya parquímetros en todas las zonas comerciales, millones de chilangos desconfían de esa forma de organizar los estacionamientos callejeros. Es posible que las primeras tuberías con agua potable fueran vistas con la misma desconfianza. El caso es que la economía informal del franelero cuenta con el apoyo de quienes prefieren lidiar con él que con una máquina cuyas monedas podrían ir a dar a un bolsillo ilícito.
Pero la vida en densidad también aporta virtudes compensatorias. La primera de ellas es la capacidad de anonimato. Nuestra conducta rara vez está a la altura de los principios más selectos del humanismo, pero quienes nos miran hurgarnos la nariz mientras esperamos que el semáforo se ponga en verde son personas venturosamente desconocidas. Una virtud adicional es que somos tantos que poco importa de dónde vengamos. En Chilangópolis no hay pecados de origen. Todos tienen derecho a fallar en el presente. La ciudad puede ser gobernada por alguien con acento costeño aunque el mar no asome por ninguna parte, como ocurrió con Andrés Manuel López Obrador de 2000 a 2005. Se pertenece a la capital por el hecho de llegar (el problema es volver a salir). Nuestro único control de calidad es seguir aquí. Como la tradición se improvisa a diario, a nadie se le exige dominarla. Somos del sitio donde estamos apretados.
Esta inevitable proximidad se sobrelleva de distintos modos. Uno de ellos es la desconfianza. El chilango coexiste, pero a la defensiva, alerta ante las posibilidades que sus congéneres tienen de transarlo o verlo feo. Aunque acepta sin remilgos que los demás vengan a hundirse en este sitio, sospecha que nadie le da el cambio correcto. Resignado a medrar en multitud, se muestra receloso al analizar a los otros de uno en uno. Si no comunica su misantropía es porque ha oído leyendas sobre almas de apariencia desprotegida que son cuñadas de un judicial.
Es mucho lo que se acepta por principio de supervivencia y mucho lo que se libera por teléfono. Sería interesante saber la cantidad de desaguisados que se evitan gracias a nuestra saludable manía de desahogarnos ante un oído cómplice. Si no fuera por Edison, la proliferación actual de teléfonos celulares y nuestra sofisticada maledicencia, habríamos cedido a toda clase de motines y reyertas. Esto no implica que seamos una seda; tan sólo indica que podríamos ser terribles.
De golpe un extraño fenómeno modera nuestro temple: ese día “salieron los volcanes”. Sin ninguna lógica, usamos el verbo salir para referirnos a formaciones montañosas, como si el Popo y el Izta se asomaran a voluntad para mirarnos. En los raros días de cielo despejado, somos un poco mejores. Sé de romances que se consumaron sin otra explicación que la buena vibra de contemplar, por una vez, la posibilidad de un horizonte. ¿Cómo no creer, ante un cielo de un extravagante color azul, que nuestros afectos pueden avanzar como una expedición de National Geographic? Y es que para el chilango el cariño es una variante de la geografía. Un nativo de Milpa Alta no puede permitir que las ondas expansivas de su amor lleguen a Ciudad Satélite. Si lo hace, su libido se desvanecerá con el tráfico. El Viaducto, eje transversal de la pasión, es una frontera que debe traspasarse con cautela.
De acuerdo con Heinrich Böll, una ciudad se llena de significado “si puede ser exagerada”. En tal caso, habitamos un bastión del significado.
En su novela Hombre al agua, Fabrizio Mejía Madrid crea una letanía chilanga a base de epigramas:
Esa ciudad es una donde nada se destruye ni se crea, todo se reglamenta […] una ciudad donde lo viejo se recicla tanto que una lata de refresco puede haber sido, en su origen, un taxi […] una ciudad donde los adornos de las casas son lo más parecido a lo que sobrevivió de una venta de garaje […] una ciudad donde la gente no te vende pescado sino su palabra de honor de que está fresco […] una ciudad donde el canto de los gallos por la mañana fue sustituido por las alarmas de los coches […] una ciudad donde existe la misma posibilidad de que el que te amenaza con un cuchillo, te mate o esté tratando de vendértelo.
En esencia, lo que mejor define al chilango es su obstinada manera de seguir aquí. Pero no resiste por voluntad suicida, como los trescientos mártires de las Termópilas. Su aguante no depende de la épica, sino de la imaginación: sale a la calle a cumplir ficciones y se incorpora al relato de una ciudad que rebasó el urbanismo para instalarse en la mitología.