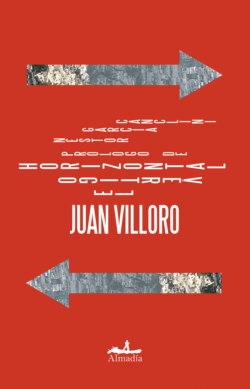Читать книгу El vértigo horizontal - Juan Villoro - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
TRAVESÍAS: ATLAS DE LA MEMORIA
ОглавлениеEn el primer tramo del siglo XX, Walter Benjamin aconsejaba perderse en la ciudad de manera propositiva, como quien recorre un bosque. Esto requería de talento, pero también de aprendizaje; la traza urbana aún tenía signos de referencia que impedían el extravío absoluto.
Las megalópolis llegaron para alterar la noción de espacio y descentrar a sus habitantes. Hoy en día, moverse en Tokio, Calcuta, São Paulo o la Ciudad de México es un ejercicio que se asocia más con el tiempo que con el espacio. En términos de desplazamiento, la ruta y el medio de transporte superan en importancia al entorno (si el movimiento fluye, la masa física de la ciudad pasa de obstáculo a paisaje).
En su novela Mao II, Don DeLillo comenta que Nueva York se distingue porque nadie quiere estar más de diez minutos en el mismo sitio. Este ímpetu de movimiento define el tono crispado de la urbe.
Trasladarse es un desafío tan severo que frecuentemente las obras públicas se conciben como una metáfora de la vialidad, no como forma real de desplazamiento. En la Ciudad de México nunca han faltado puentes que no se concluyen, calles que desembocan en una vía muerta, pasos a desnivel que no se usan o las avenidas de dos carriles que se “amplían” pintando tres carriles en vez de los dos que ya existían. Al borde del Anillo Periférico, a la altura del Nuevo Bosque de Chapultepec, hay un monumento a la vialidad inútil: la ciclopista llega a una rampa que se alza en una pendiente que acaso sólo el ganador de Tour de France podría remontar.
La idea benjaminiana de conocer las calles a través de un recorrido sin destino preciso no puede ser para nosotros una meta original porque es la condición común del transeúnte.
Hace diez años, una amiga pasó por mi hija para llevarla a una fiesta infantil. Me sorprendió ver una almohada en el asiento trasero:
–Es para que duerma, vamos muy lejos –explicó.
El coche se convierte en habitación para hacer tolerable el recorrido.
Dos tribus inmensas se desplazan a diario, los sonámbulos y los insomnes: cinco millones de pasajeros van aletargados en el metro y otros cinco millones sufren ataques de nervios en los automóviles.
En tales circunstancias es imposible tener una representación de conjunto de la urbe. La idea de orden es ajena a un sitio que opera como una asamblea de ciudades. El barrio de Santa Fe, donde se concentra el gran capital, podría ser un suburbio de Houston, en la misma medida en que Ecatepec podría integrar una periferia de Islamabad.
La estructura de una ciudad suele ser revelada por la forma en que la mira un niño. Mi padre vivió en Barcelona hasta los nueve años. Ochenta años después, mi hija pasó tres años en la Ciudad Condal; llegó de uno y partió de cuatro. A pesar del vasto arco de tiempo y las transformaciones traídas por la guerra civil y la reordenación urbana propiciada por las Olimpiadas de 1992, la impronta barcelonesa de un niño de los años veinte del siglo pasado no es muy distinta a la de la primera generación del siglo XXI. Entendí esto gracias a un dibujo.
Estábamos en la playa, compartiendo uno de esos atardeceres en que los adultos demoramos la tertulia. Mi hija se aburría. Le sugerí que se entretuviera dibujando y me pidió un tema. Propuse un título: “Max en la ciudad” (Max era su peluche favorito). Al cabo de un rato llegó con el resultado: vi el barrio gótico, el parque de la Ciudadela, el puerto, el acuario, el paseo de San Juan, la tienda de la señora Milagros donde comprábamos juguetes, el Chiquipark… Salvo un par de detalles, la ciudad era idéntica a la que mi padre evocaba desde su exilio. Los sitios emblemáticos de Barcelona parecían citar un título de Salvador Dalí: La persistencia de la memoria. La República, la dictadura y los entusiasmos de la Generalitat no han alterado en lo esencial el relato con que la ciudad se narra a sí misma.
Me pregunté si mi hija hubiera sido capaz de trazar un mapa, no digamos amplio, sino siquiera aproximado de la Ciudad de México. En modo alguno: su vida dependía de espacios cerrados y medios de transporte.
Esta visión fragmentada, rota, discontinua es común a millones de capitalinos. Hace mucho que la figura del flâneur que pasea con intenciones de perderse en pos de una sorpresa fue sustituida por la del deportado. En Chilangópolis, la odisea es la aventura de lo diario; ningún desafío supera al de volver a casa.
Esto se agrava por la falta de referencias naturales. Las ciudades suelen crecer en torno a un paisaje definido: un monte, un lago, un río, una ladera entre el mar y la montaña. Pero México-Tenochtitlan enterró el lago y la bruma desdibujó los volcanes. Ningún signo natural sirve de seña de orientación.
El aire es recorrido por helicópteros que informan de los desafíos de la vialidad. Para quienes se desplazan en coche, la cartografía es un paisaje conjetural transmitido por la radio. Si en Tokio Roland Barthes percibió una ciudad desestructurada, carente de centro, hecha de orillas sucesivas, el habitante de la Ciudad de México percibe una marea intransitable, donde la radio aconseja usar “vías alternas”, nombre que otorgamos a la realidad paralela a la que no podremos acceder.
El antiguo DF conserva zonas habitables, casi todas provenientes de la ciudad barroca de los siglos XVII y XVIII. Los calpulli aztecas alejados de la gran Tenochtitlan (Tlalpan, San Ángel, Coyoacán) crecieron durante la Colonia bajo una inspiración renacentista. Barrios que confluyen en plazas, pensados para el recorrido a pie.
El siglo XVIII vio la consolidación de una ciudad española que se proponía civilizar por medio del espacio y se postulaba como una ética en piedra. Este empeño había comenzado con el primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, que llegó a la ciudad en 1535, año de la muerte de Tomás Moro, cuya Utopía apreciaba enormemente. En sus quince años de gobierno, el virrey de Mendoza procuró organizar la ciudad con una geometría racional. Frenó abusos de los españoles, promovió la creación de la universidad y de la primera imprenta, y apoyó el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde se enseñaba en tres idiomas: latín, náhuatl y español. Otros regidores se interesaron menos en el espacio como un manual que adiestra a sus usuarios, pero preservaron la idea renacentista de que la convergencia de calles en una plaza define la vida en común.
Lo que queda del México colonial (el Centro Histórico y los desprendimientos donde se instalaron los conquistadores y distintas órdenes religiosas) es una ciudad para ir a pie. Lo demás requiere de vehículos. A partir de la Independencia, la capital se empezó a recorrer mejor a caballo. En 1878 surgieron los tranvías de tracción animal y a fines del siglo XIX había tres mil mulas encargadas del traslado de pasajeros.
Los trazos pulcros con los que soñaba Antonio de Mendoza se enrarecieron con el tráfico. Se descubrió la línea diagonal y la glorieta. Los ríos Consulado, Magdalena, La Piedad y Churubusco se entubaron para convertirse en calles que seguían su curso. El mapa de la capital ya no pudo parecerse a las aventuras rectilíneas de Piet Mondrian y tuvo que conformarse con dramáticos chisguetazos al estilo Jackson Pollock.
Los urbanistas se refieren a la “ciudad intermedia” para nombrar los barrios que separan el centro de la periferia. Las colonias Roma, Condesa, Villa de Cortés, Nápoles, Tacubaya, San Pedro de los Pinos, Del Valle y otras muchas pertenecen al segundo círculo que rodea el Centro. Luego vienen los antiguos pueblos indígenas, seguidos de los suburbios y de una indefinición de asentamientos cuyos confines casi siempre se ignoran.
El arquitecto Rem Koolhaas se ha interesado en la escala de una urbe. “Hacer ciudad” depende de un diálogo entre espacio y demografía. Pasar de la talla S a la XL conlleva severos cambios de comportamiento social. ¿Cuál es la talla de este espacio? Habitamos una ciudad XXL que en su interior tiene ciudades S.
Las urbanizaciones europeas suelen disolverse en periferias anodinas y polígonos industriales. Aparentemente, se trata de lugares surgidos para no ser descritos. Peter Handke ha alterado esta convención. Su narrativa dota de peculiar sentido a esas indiferenciadas geografías. Mi año en la Bahía de Nadie registra la vida secreta de una ciudad dormitorio en las afueras de París. Ahí, el escritor austriaco descubre el lenguaje privado de un ecosistema estándar, en apariencia ajeno a toda singularidad. Su virtuosismo consiste en distinguir algo único en un sitio donde la gente vive según la lógica de Comala, “como si no existiera”.
En la Ciudad de México, ciertos paisajes “periféricos” están casi en el centro. El aeropuerto es rodeado de unidades habitacionales y casitas dispersas que merecerían la descripción de Handke. Lo más extraño no es que esas ciudades dormitorio estén en una parte céntrica, sino que también lo esté el aeropuerto.
¿A qué sentido de pertenencia aspira el capitalino? La idea de lujo es hoy la de aislamiento, la gated community, la ciudadela autosuficiente e inexpugnable, sitiada por los bárbaros. La inseguridad y los procesos simultáneos de desurbanización y redensificación han producido esa extraña alternativa donde el bienestar significa estar al margen. Aunque el enclaustramiento se opone a la idea misma de “ciudad”, cada vez son más frecuentes los proyectos que pretenden sustraerse a la experiencia urbana compartida.
En mi infancia, el concepto de orden urbano era representado por el mapa de París a vuelo de pájaro que teníamos en la pared, una cartografía donde los edificios aparecían dibujados como el escenario de un cuento de hadas. Esa concepción sigue dominando en lo fundamental la vida de la capital francesa. Desde hace siglos, los personajes literarios toman las mismas calles parisinas: en Los tres mosqueteros, D’Artagnan avanza por la rue de la Huchette por la que mucho tiempo después Horacio Oliveira avanzará en Rayuela.
Crecí viendo ese mapa sin saber que el tiempo me depararía la oportunidad de extraviarme en la Ciudad Luz. Acaso para enaltecer los privilegios de un espacio caminable, París no siempre cuenta con taxis nocturnos, o al menos no contaba con ellos cuando ocurrió esta anécdota, hacia 2002. En aquella madrugada parisina, el transporte no era un servicio sino una anécdota. Se contaba que alguien, alguna vez, había detenido un providencial coche de alquiler. Acaso fue ése el motivo que años después inspiró la aparición del auto fantasma que comunica diversas zonas del tiempo en Medianoche en París, la película de Woody Allen.
Pero la trama que deseo contar no tiene que ver con los problemas para encontrar un taxi, sino con la representación del espacio. Salí de una reunión a una hora inclemente y fracasé en conseguir transporte. Llovía y tuve que recorrer el casco histórico de punta a punta. Conocía las coordenadas básicas de mi ruta –hacia el este, al otro lado del río–, pero ignoraba el modo de atravesar los profusos bulevares. Además, quería hallar el camino más corto, a esa hora y con ese clima. ¿Qué dispositivo ponía a mi alcance el entorno? Afuera de cada estación del metro hay un mapa del barrio y otro, más preciso, de las calles aledañas. No me costó trabajo ir de estación en estación, de un mapa fragmentario a otro. Al cabo de hora y media llegué a la meta sin sentir por un momento que me había extraviado.
Esta experiencia remite a la forma en que procuro entender mi ciudad. El ecocidio ha devastado el espacio, pero también el tiempo. Recordamos muchas cosas que ya no están ahí, pero aún conforman el mapa de nuestra memoria. Vivir en un sitio en incesante deconstrucción obliga a reconfigurar el recuerdo. Dependiendo de cada biografía, el pasado puede ser más intenso y decisivo que la transfigurada ciudad de todos los días.
Perder una ciudad es un formidable recurso literario. En ocasiones, un novelista se aleja para recuperar su entorno con la agudeza que sólo concede la nostalgia. Después de abandonar Dublín, James Joyce pudo recorrerlo en la escritura. Otras veces, el desplazamiento es forzado por la historia del mundo o los avatares de una familia. Günter Grass dejó la Ciudad Libre de Danzig y Salman Rushdie emigró con los suyos de Bombay a Londres. Lo decisivo es que el desarraigo pide ser compensado con historias.
El poeta polaco Adam Zagajewski nació en la ciudad de Lvov (Leópolis), que fue anexada por la Unión Soviética cuando él tenía cuatro meses. Su familia se trasladó a Gliwice, donde los sólidos muebles antiguos recordaban que el poblado había pertenecido a Alemania y los recientes mostraban la fragilidad con la que el socialismo polaco recompensaba al “hombre nuevo”.
Posiblemente, la función más significativa de la paternidad consista en recordarles a los hijos lo que sucedió en sus primeros años de existencia, el tiempo fugado al que no accede la memoria. Zagajewski creció oyendo historias de la hermosa ciudad que habían tenido que abandonar, muy distinta al gris paisaje de Gliwice. La belleza se convirtió para él en el tesoro perdido que añoraba desde un suburbio donde la única construcción de relieve eran las gradas vacías del estadio de futbol.
Algo cambió con su descubrimiento de la literatura. En un entorno que parecía no inspirar nada, Zagajewski encontró el esquivo fulgor de la dicha. “Intenta celebrar el mundo mutilado”, dice en uno de sus versos. En forma semejante, Milan Kundera se refirió a la “belleza por error” para definir el placer estético que deriva de las cosas que deberían repudiarlo.
En Dos ciudades, su libro de memorias, Zagajewski profundiza en esta idea. Su esencial rito de paso consistió en descubrir que la flor azul de la poesía puede brotar en un sitio equivocado: “Una bicicleta, un cesto de mimbre, una mancha de luz en la pared” dejaron de ser “objetos catalogables” y se convirtieron en misterios “con mil significados secretos”. Las calles sin gracia que recorría hasta entonces adquirieron el aura que sus mayores conferían a Lvov, la otra ciudad. A partir de entonces entendió la misión del poeta, convocar la belleza donde no parece tener derecho de existencia: “Existe un sentido habitualmente oculto aunque asible en los momentos de máxima concentración en los que la conciencia ama el mundo. Captar este difícil sentido equivale a vivir una felicidad muy peculiar, perderlo conduce a la melancolía”.
El habitante de la Ciudad de México no necesita ser deportado para perder su tierra natal. La urbe se ha transformado en tal forma que ofrece dos ciudades: una está hecha de los evanescentes relatos de la memoria colectiva; otra, de la devastadora expansión cotidiana.
Vivimos en dos planos simultáneos, el del presente que nos consta y el del pasado que no deja de volver. El Eje 5 Sur, antes Eugenia, permite avanzar sobre las huellas que dejaron las palmeras y un nuevo Oxxo que vende quincalla comercial en una esquina se alza donde antes había una casona de principios del siglo XX. Lo que vemos no elimina del todo lo que veíamos en otro tiempo. Cada generación adapta su memoria a estas transformaciones.
Zagajewski invita a celebrar el mundo mutilado y advierte que no hacerlo “conduce a la melancolía”. En la Ciudad de México el estímulo celebratorio puede venir de objetos mancillados de los que nos apropiamos entrañablemente: los zapatos que cuelgan de un cable de luz, un árbol cubierto con motas de colores que antes fueron chicles, un crepúsculo de rubor químico, las banquetas destrozadas por las raíces de los árboles, semejantes a los hielos rotos por un acorazado. La capital ha perdido toda posibilidad de ofrecer un discurso armónico, pero la gente y la naturaleza no se rinden; alguien decora una barda con un grafiti y la hierba crece en todas las grietas.
La ciudad real produce otra ciudad, imposible de encontrar, que necesita ser imaginada para ser querida.
Hay que reconocer que no todo cambio es negativo. En ocasiones se agradece el trabajo demoledor de la picota. Muchas de las zonas devastadas a lo largo de las últimas cinco décadas eran espantosas. Al final de Las batallas en el desierto, que recupera la colonia Roma en los años cincuenta, José Emilio Pacheco escribe: “De ese horror quién puede tener nostalgia”. No necesariamente el impulso memorioso está animado por la búsqueda de una Arcadia.
Sea como fuere, el pasado dota de lógica retrospectiva la ciudad. En numerosas ocasiones, recordar lo que estuvo ahí explica el relato urbano, le da un principio y un fin, hace comprensible, y a veces tolerable, una ciudad en constante aniquilación. En forma paradójica, advertir esa pérdida y atesorarla como memoria nos permite sobrellevar mejor el desastre actual.
En su libro Sobre la historia natural de la destrucción, W. G. Sebald observa que la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial llevó a una posterior derrota cultural. El sentido de culpa ante la ignominia cometida por el nazismo privó a los alemanes de reconocerse, también ellos, como víctimas de la destrucción. Sebald comenta que en un tren de 1946 era fácil distinguir a los extranjeros porque sólo ellos se atrevían a mirar por las ventanas.
El chilango se siente menos culpable de su entorno, pero también él requiere de mecanismos compensatorios para sobrellevar la destrucción. Uno de los más eficaces es la memoria, que establece un vínculo afectivo con la ciudad anterior, sumergida en la actual. Lo que se perdió como espacio tangible regresa como evocación personal; lo que antes era un paisaje ahora es nuestra autobiografía.
Integrarse a la megalópolis a través de los recuerdos ha sido una operación común a diversos escritores de mi generación en América Latina. No se necesita ser anciano para tener buenas nostalgias.
Antonio López Ortega creció en Potosí, un pueblo de Venezuela que fue anegado para construir una presa. Todos sus recuerdos de infancia quedaron sumergidos. En ese sitio, en tiempos de sequía el agua pierde su nivel habitual y es posible avistar de nuevo el campanario de la iglesia. Desde hace décadas, López Ortega vive en Caracas, ciudad edificada según la idea de que un emporio petrolero debe ser un paraíso de automóviles. Ante las incesantes transformaciones del espacio caraqueño, el novelista ha experimentado lo mismo que en Potosí: una invisible inundación ha cubierto lo que estuvo ahí. Evocar su pueblo natal equivale a bajar el nivel del agua en los recuerdos para que asome la torre y suene la campana. Lo mismo sucede en su recuperación de los barrios de la cambiante Caracas, con la diferencia de que ahí la inundación es metafórica.
El escritor que busca recuperar un territorio urbano en expansión traza el mapa de lo que mira y el mapa mental de lo que estuvo ahí.