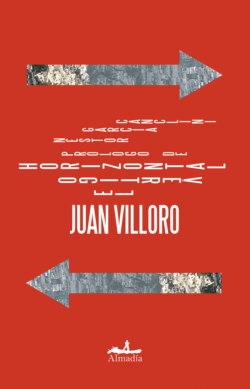Читать книгу El vértigo horizontal - Juan Villoro - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVIVIR EN LA CIUDAD: EL OLVIDO
A los diez o doce años expandí mi conocimiento de las calles. La invitación al viaje llegó en la forma de un camión repartidor de leche.
La colonia Del Valle amanecía con botellas blancas al pie de las puertas. El repartidor las dejaba ahí, según los pedidos de cada familia. Las entregas se dividían en grupos, como camadas de cachorros. Las de tapa metálica morada contenían leche entera; las de tapa roja, leche desnatada.
En aquel tiempo con pocas disyuntivas comerciales no existían las variedades sin lactosa, ni las slim o low-fat. Las botellas eran de vidrio y debían regresarse. Entraban a la casa en calidad de préstamo, lo cual reforzaba los pactos de confianza en esa época en que los ladrones aparecían poco, o al menos no se interesaban en la leche.
Los repartidores pasaban dos veces por la misma casa. Dejaban las botellas llenas antes del desayuno, sin llamar a la puerta; luego iniciaban una ronda demorada para recoger cascos vacíos.
No sé si este sistema fuera práctico, pero a él se debía la auténtica reputación de los lecheros. Era fácil ponerse de parte de ellos en una comunidad lactante que entonces tenía menos alergias que ahora. Llevar de puerta en puerta una canastilla con botellas tintineantes resultaba popular; sin embargo, el prestigio decisivo de aquella profesión era erótico.
Cuando un niño no se parecía a su padre, la gente decía en tono de tranquila naturalidad: “Es hijo del lechero”. Nadie tenía más posibilidades de entrar en una casa a deshoras.
La segunda ronda de los lecheros fomentaba su leyenda lúbrica. La familia ya había desayunado; el padre estaba en su trabajo y los niños en la escuela. Era el momento de recoger botellas vacías y hacer cuentas con la señora de la casa.
De acuerdo con el mito, los lecheros tenían un código de honor que les impedía rechazar la insinuación de una mujer. Como los albañiles, tenían la obligación gremial de estar calientes, pero, a diferencia de ellos, no podían conformarse con codiciar a las mujeres con la mirada ni lanzarles piropos: debían cumplir. Los veíamos con el admirado respeto que se concede a un oficio extremo: el piloto de pruebas, el médico en la sala de emergencias, el bombero rodeado por el fuego.
La fantasía colectiva les asignaba una extenuante ruta de copulaciones. Pero eso no acababa de definir su fama. El dato decisivo es que procreaban sin cesar.
Como ya comenté, en los cálculos demográficos de la Ciudad de México siempre ha habido una laguna inquietante. Los ciudadanos fantasmales, que marcan la diferencia entre una estadística y otra, podrían ser hijos del lechero.
Un poblado del Estado de México lleva el nombre de Lechería. Yo lo imaginaba como el punto de partida de los hombres que antes del mediodía ya habían fornicado lejos de su casa. El hecho de que tuvieran hijos por todas partes me llevó a asociarlos con una de las principales avenidas de la ciudad: Niño Perdido (su prolongación era San Juan de Letrán; hoy ambas conforman el anodino Eje Central Lázaro Cárdenas).
La leche y el semen se han vinculado en incontables juegos de palabras. Tal vez la leyenda erótica del repartidor de leche se debiera a esa asociación primaria. Los mamíferos evolucionan, pero no demasiado.
Llama la atención que en la beata sociedad de entonces los promotores de la lujuria gozaran de respeto. Toda comunidad, por equivocada que esté, requiere de excepciones y válvulas de escape. La leche llegaba a las casas como un don y sus portadores, como un peligro tolerado.
Nunca supe que alguien se quejara de ellos. Si seducían a una señora, lo hacían sin escándalo ni ofensa. Tal vez no actuaran por voluntad propia y fueran esclavos del ardor ajeno. A diferencia de los albañiles, no hacían comentarios soeces ni se ufanaban de su encendida leyenda. Silenciosos, acaso indiferentes al deseo que sin embargo obedecían, entraban en una casa y a veces tardaban en salir. Era todo.
En los distintos barrios donde viví de niño (Mixcoac, la colonia Del Valle, Coyoacán) nadie los encontró en una situación comprometedora ni se supo de una mujer que abandonara a su marido para subir al camión de leche. Sencillamente les atribuíamos una sexualidad invisible, que sólo a través de ellos se cumplía e insinuaba que a pesar de todo la vida en esas casas pequeñas era capaz de algún misterio.
Antes de que los supermercados y los envases de cartón Tetra Pak los jubilaran para siempre, los lecheros sobrellevaban la fantasía de los otros con rara dignidad. Recorrían la calle a sabiendas de que les asignábamos coitos múltiples, un libertinaje sin freno, la sufrida obligación de la descarga. En cierta forma, eran mártires a domicilio.
Determinados por las creencias de los otros, hacían que un mundo limitado pareciera complejo y sospechoso. Eran los depositarios de una fe: aceptaban el peso de fingir que, en un entorno sin sucesos, ellos sí tenían aventuras.
La reputación de los libertinos en tránsito me interesó menos que el hecho esencial de que repartieran mi bebida favorita. Uno de los camiones pertenecía a una pequeña empresa destinada a no borrarse de mi mente, pues se llamaba El Olvido. Aquel nombre, apropiado para una pequeña ranchería, ya desapareció del mercado y nunca llegué a probar sus productos (en mi casa compraban otra leche, de modo que para mí El Olvido representó un medio de transporte). Me intrigaba el reducido tamaño del camión, más cercano al de una camioneta, del que bajaba un hombre cargando canastillas. En ese momento, un amigo y yo subíamos a bordo y nos ocultábamos detrás de las botellas.
A lo largo del trayecto, en la parte trasera desaparecían las botellas llenas de leche y eran sustituidas por cascos vacíos, semitransparentes, que dificultaban el escondite. En algún momento, el repartidor nos descubría y nos echaba de ahí. De pronto nos encontrábamos en cualquier parte de la ciudad. El juego consistía en volver a casa, colgados de mosca en un tranvía o de polizones en un camión urbano, pues no llevábamos dinero. Aunque nunca fuimos a dar a la distante población de Lechería, a veces tardábamos dos horas en volver.
Conocí la ciudad de entonces de manera inconexa. El camino de ida era una ruta ciega y el de regreso, un rodeo abigarrado. Al ser expulsados del camión, debíamos averiguar qué tan lejos estábamos y movilizar nuestros conocimientos en busca de un retorno.
En Pelando la cebolla, Günter Grass observa: “Como a los niños, al recuerdo le gusta jugar al escondite”. Muchas veces lo que buscamos en el país extraño de la infancia debe ser deducido, investigado, perseguido con denuedo.
Sí, la memoria juega a las escondidas. Estar oculto en el camión de El Olvido me adiestró para el ejercicio posterior de buscar recuerdos proclives, también ellos, a ocultarse, y determinó mi relación con una ciudad que nunca conoceré del todo. Esa forma fragmentaria de articular el territorio se parece a la estructura de este libro.