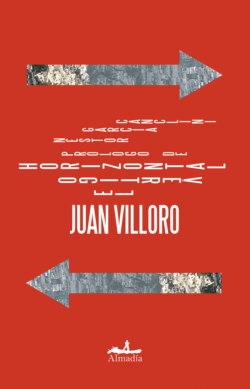Читать книгу El vértigo horizontal - Juan Villoro - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIVIR EN LA CIUDAD: LOS NIÑOS HÉROES
Оглавление“¡Qué nacionalistas son ustedes!”, me dijo una azafata colombiana mientras despegábamos de México un 16 de septiembre. La noche anterior había visto la ceremonia del Grito y estaba sorprendida de nuestra capacidad de expresar amor a la patria con cornetas y nubes de confeti.
La avenida más larga de la ciudad lleva el nombre de Insurgentes, en conmemoración de “los héroes que nos dieron patria”. ¿Qué tan necesario era fundar México? A estas alturas, no tenemos grandes méritos con qué justificarnos en el concierto de las naciones. Todo mundo sabe que hacer algo “a la mexicana” es negativo, pero también sabemos que “México es lindo y querido”. Como ya estamos donde estamos, más vale que nos la pasemos bien. Esta lógica nos permite apreciar a quienes tuvieron la desmedida ilusión de crear un país de grandeza no siempre perceptible.
En septiembre las calles se decoran con inmensos ensamblajes luminosos. Quienes diseñan con focos reducen un rostro a sus rasgos esenciales. El hombre de gran calva y pelo arremolinado sobre las sienes es Miguel Hidalgo; la mujer de poderosa nariz y chongo hierático es Josefa Ortiz de Domínguez; el de la patilla egregia es Agustín de Iturbide; el de cara redonda, tocada por un pañuelo, es José María Morelos.
La ciudad se llena de ideogramas de luz y el favorito de la mayoría suele ser la campana de Dolores.
De niño me entusiasmaban el descomunal despliegue de banderas, los coches con banderitas en las antenas, los rehiletes que giraban con identitario frenesí. La Comercial Mexicana hacía sus “ofertas de septiembre” y ponía el jamón de pavo a precios nacionalistas.
Estudiar en el Colegio Alemán me sirvió ante todo para apreciar el español. Durante nueve años llevé todas las materias en el idioma del Sturm und Drang y la Blitzkrieg, salvo Lengua Nacional. El colegio había sido el principal centro de propaganda nazi del país y fue clausurado cuando México se unió a los Aliados. Entré ahí en 1960, quince años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de mis maestros había sido adiestrada en el nacionalsocialismo y algunos aún profesaban nostalgia por el Tercer Reich. Rudy Roth, condiscípulo mío, asistió a un campamento donde un maestro arruinó la reunión en torno a una fogata. De pronto aquel hombre severo, que hasta entonces había tenido un temple de hierro, comenzó a sollozar. Hay algo especialmente devastador en el derrumbe de una persona que consideramos imperturbable. El profesor lloraba sin alivio posible. Cuando alguien se atrevió a preguntarle qué sucedía, respondió: “Hoy es cumpleaños del Führer”.
La rígida enseñanza en el Colegio Alemán me permitió entender mi idioma como un esquivo espacio de libertad que debía atesorar a toda costa. También me convirtió en alguien folclóricamente patriota, que anhelaba luchar contra los extranjeros y contra el misterioso “Masiosare” del que hablaba nuestro himno. Es fácil comprender que mis héroes favoritos fueran los cadetes del Colegio Militar que cayeron combatiendo contra Estados Unidos. Aunque las exigencias de la educación militar debían ser más fuertes que las de mi escuela, las idealizaba con narcisismo masoquista. No quería sufrir en nombre de las declinaciones alemanas: quería sufrir por la patria.
Me maravillaba algo que nos había contado la señorita Muñiz, maestra de Lengua Nacional. Cada 13 de septiembre se pasaba lista en el Colegio Militar y se incluían los nombres de los seis cadetes que murieron en 1847. El profesor decía: “¿Agustín Melgar?”, y la tropa infatuada respondía: “¡Murió por la patria!”
En clase memorizamos uno de los más enigmáticos poemas de la historia. No lo entendíamos y nos hacía llorar. Amado Nervo, “poeta del éxtasis”, había escrito:
Como renuevos cuyos aliños
un viento helado marchita en flor,
así cayeron los héroes niños
ante las balas del invasor.
El primer verso era incomprensible, el segundo confuso, el tercero tremendo y el cuarto no podía ser juzgado porque ya estábamos llorando. El insondable Amado Nervo fue un hombre de una cursilería irredenta que también fue un extraordinario poeta modernista. Es, como sugirió Alfonso Reyes, uno de esos poetas que sólo sobreviven antologados. Los versos que he citado de memoria, medio siglo después de haberlos aprendido, no pertenecen a la zona rescatable del poeta, pero sí a la que le dio excepcional fama.
Antes de la muerte de Juan Gabriel, en 2016, el entierro más concurrido en la Ciudad de México había sido el de Amado Nervo. Ni el de Pedro Infante ni el de Cantinflas ni el de Chespirito alcanzaron esa dimensión. En 1919, el autor de La amada inmóvil cerró los ojos después de pedir que le abrieran las cortinas para ver una última luz. Estaba en Montevideo y el regreso en barco de su cuerpo se convirtió en un funeral marítimo que duró seis meses. Recibió homenajes en numerosos puertos de América Latina hasta ser enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres (Vicente Fox, presidente de la alternancia democrática que derrotó al Partido Revolucionario Institucional después de setenta y un años en el poder, incumpliría sus promesas de cambiarlo todo y se concentraría en modificaciones cosméticas: a partir de 2003 la Rotonda perdió su exclusividad masculina y ahora alberga a las Personas Ilustres).
En mi salón, los versos de Nervo nos apasionaron al margen de la consideración estética y el entendimiento. Un dolor indescifrable pero cierto llegaba a través de esa elaborada evocación de los niños que morían. A causa de la invasión estadounidense, México fue despojado de la mitad de su territorio. El ejército de ocupación perdió menos de dos mil soldados en la justa. “En términos de guerra, fue el equivalente a sacarse la lotería”, comenta el cronista Pete Hamill.
Enterarme de esto fue uno de los episodios centrales de mi infancia. Los escenarios que veíamos en las películas de vaqueros y en el programa Disneylandia habían sido nuestros. En defensa del suelo patrio, seis jóvenes ofrendaron (verbo favorito de los maestros de civismo) su vida en el Castillo de Chapultepec, sede del Colegio Militar. Al pie del cerro donde se alza ese baluarte, los Niños Héroes eran conmemorados por columnas coronadas con laureles que parecían espárragos gigantes.
Siempre he anhelado ser capaz de una desaparición espectacular. Como ya he dicho, quería irme de mi casa para ser encontrado años después por mis padres como una ruina viviente que los llenaría de culpas. Luego me imaginé como un cadete mancillado que cada 13 de septiembre regresaría con el grito: “¡Murió por la patria!” A diferencia de los amigos que deseaban triunfar como campeones de goleo, presidentes, jefes de la policía o estrellas del rock, me cautivaba la contradictoria celebridad de quien perdura por desaparición. El Ausente Necesario.
Los Niños Héroes eran ideales para asociar el sacrificio con la pedagogía. Murieron jóvenes, espléndidamente vestidos, ultrajados por el villano histórico de México: Estados Unidos. Conocemos sus semblantes gracias a que uno de sus condiscípulos, Santiago Hernández, los pintó de memoria para un festejo en 1871. Hernández fue uno de los principales caricaturistas de la revista La Orquesta y tenía una retentiva visual privilegiada. Más de veinte años después de los hechos, plasmó los rostros jóvenes que hoy vemos en las estampas que aún se venden en las papelerías.
Para perfeccionar el asunto, el más dramático de los Niños era mi tocayo. Según la leyenda, Juan Escutia subió a la azotea del Colegio Militar. Herido de muerte, se acercó a la bandera y quiso impedir que cayera en manos de los invasores. En un gesto sublime, se envolvió en ella y se lanzó colina abajo. Nuestros grandes héroes se precipitan. Cuauhtémoc, último emperador azteca, llevaba en el nombre su destino: Águila que Cae. Juan Escutia encontró el suyo en la barranca.
Los Niños Héroes me cautivaron tanto que a causa de ellos abandoné una de mis pasiones de infancia: el beisbol. En 1965 me aficioné al Rey de los Deportes porque descubrí a Sandy Koufax. Siempre he admirado a los zurdos. Les basta escribir su nombre para ser originales. En 1965, Koufax fue el primer zurdo en lanzar un juego perfecto desde 1880.
Me encandilaba su habilidad con la mano izquierda. Aunque mi cronista radiofónico favorito era Ángel Fernández, admiraba las narraciones de beisbol del Mago Septién, que describía el juego como un “ballet sin música” y daba sentido épico a las estadísticas. Había algo hechizante en una actividad donde los más lejanos eran llamados jardineros y donde el bateador debía cumplir la insondable proeza de Ulises: volver a casa. Los píchers eran los grandes protagonistas y ejercían su profesión desde un sitio encantado: el diamante.
Toda idolatría admite componentes ajenos a las tareas del héroe. Sandy Koufax, el gran pícher de mi infancia, tenía atributos extradeportivos. Que fuera zurdo me cautivó desde el principio, pero había algo más. Cuando llegó el primer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mellizos de Minnesota (¡nombre de fábula!), Koufax se negó a participar porque la fecha caía en Yom Kipur. Así supe que mi ídolo era judío. Para alguien que padecía los rigores del Colegio Alemán y había visto suficientes películas de la Segunda Guerra Mundial para distinguir a primera vista un Oberstabsfeldwebel de un Feldmarschall, un pícher judío tenía el rango del Vengador.
Admiré a Koufax como si lanzara curvas contra mis maestros del colegio. Desde el montículo, resistía por nosotros. Curiosamente, los Niños Héroes arruinaron esta fantasía. Por ahí de 1967 supe de su existencia, conocí su dramático destino y los convertí en mis mártires favoritos. A causa de esa guerra, California ahora estaba “al otro lado”. Koufax oficiaba en Los Ángeles, tierra arrebatada. Era judío y, por lo tanto, enemigo de mis maestros, pero también era un gringo que usurpaba el antiguo territorio nacional.
El 17 de septiembre de 1963, Estados Unidos devolvió a México una mínima porción de tierra seca: El Chamizal. Aunque se trataba de una recuperación bonsái, fue celebrada con suficiente fuerza para interesar incluso a un niño que una semana después cumpliría seis años.
Recuerdo las imágenes del presidente Adolfo López Mateos en la televisión en blanco y negro. Mi generación creció al compás de un nacionalismo fiestero. Aprendimos que ser mexicano es tan bueno que no requiere de argumentos. Los productos importados nos gustaban más que los nuestros y la palabra indio sólo se usaba para ofender; sin embargo, sabíamos que “como México no hay dos” (y no se nos ocurría decir “por fortuna”).
El nacionalismo mexicano no se basa en reclamos ni en el enfrentamiento con otros países, sino en la conciencia, decididamente contradictoria, de que lo que encontramos a nuestro alrededor es deficiente pero magnífico. Conocer los desastres no frena la idolatría.
Quien grita “¡Viva México!” no alza el índice triunfal que en Estados Unidos significa ser el number one. El orgullo nacional no depende de logros ni implica otra superioridad que la de festejar lo que somos de manera inevitable.
Es fácil asumir una identidad que depende de las fiestas, y más si caen en el mes de tu cumpleaños, aunque esto también trae problemas. Las velas de mi pastel se encendían como un interludio doméstico entre las pachangas de los próceres. No pensaba emularlos, pero les rendía devota pleitesía. Seguramente en esto también influyó mi padre, filósofo que había escrito Los grandes momentos del indigenismo en México y buscaba las esencias nacionales con la intensidad de quien nació en España y desea encontrar un nuevo sistema de creencias en su tierra de adopción.
Nunca fui un patriota ejemplar, pero un 13 de septiembre los Niños Héroes acabaron con mi culto a Sandy Koufax. Bien a bien, sólo entendí esto mucho tiempo después, al leer un extraordinario cuento de Luis Humberto Crosthwaite: “Where have you gone, Juan Escutia”. La historia trata de un niño de Tijuana que admira a los Padres de San Diego y un día descubre que los Niños Héroes cayeron luchando contra Estados Unidos. Por eso él vive del lado pobre de la frontera: el país se encogió a causa de la guerra y Tijuana, sitio que hasta entonces carecía de relevancia, quedó venturosamente en la línea divisoria. Por eso Crosthwaite considera a Santa Anna, gran derrotado de la contienda, el máximo agente de bienes raíces que ha tenido su ciudad.
Con destreza, Crosthwaite asocia la infancia de su protagonista con la historia rota del país. Al leer el relato entendí mi propio embrollo con la identidad. Años después leí este aforismo de Canetti: “El enemigo de mi enemigo no es mi amigo”. El zurdo de Los Ángeles, tierra usurpada, no tenía por qué representarme.
A partir de entonces, el beisbol se convirtió para mí en algo lejano que, sin embargo, tenía misteriosa presencia en la ciudad. Según la leyenda, el apodo del Mago Septién venía de la tarde en que logró la hazaña de narrar por radio un partido de beisbol inventado de principio a fin. En sus crónicas, Septién describía el Parque Deportivo del Seguro Social como un coliseo infinito. El juego estaba por terminar: “Parte baja de la novena entrada, hay dos outs en la pizarra, tres bolas y dos strikes. Último lanzamiento del partido… El estadio está a reventar… No cabe un alfiler… ¡Y sigue llegando gente!”
Para el Mago, el público representaba una marea incesante que no dejaba de acudir a la gesta, incluso cuando sólo quedaba un lanzamiento. Esta visión del público como un oleaje infinito es una metáfora de la ciudad misma y la dinámica del juego nos recuerda el reto de llegar a home.
El Parque del Seguro Social estaba en el cruce de dos importantes vías rápidas, el Viaducto y avenida Cuauhtémoc. Aunque el futbol es un deporte mucho más popular, durante años el beisbol tuvo una contundente presencia urbana gracias a la ubicación del estadio y a los dos equipos que ahí tenían su sede, los Tigres y los Diablos Rojos. Cada vez que alguien bateaba una pelota que salía del estadio, el Mago Septién decía: “Automovilistas que circulan por el Viaducto: ¡hay un bólido en su camino!”
El beisbol era la fascinante actividad que disparaba pelotas a la Ciudad de México. Fui ahí un par de veces, en partidos sin importancia. Las gradas semivacías me parecieron tan deprimentes como los tacos de cochinita, muy inferiores a los que preparaba mi abuela, yucateca ejemplar. De cualquier forma, me entristeció que años después el diamante de los peloteros fuera sustituido por un centro comercial. Hoy en día, este insulso templo del consumo es una mole cuadrada. Los recuerdos de jugadas épicas fueron sustituidos por ofertas. El jardín central donde un pelotero hizo una magnífica atrapada es ahora un islote con perfumes.
Desde que un confuso patriotismo me alejó del beisbol, cada 13 de septiembre me imaginaba como Niño Héroe, sin atreverme a justificar esa trágica fama. Tres días después, el fervor patrio proseguía en el desfile militar. Mi abuela paterna tenía un administrador, don Pancho Gándara, que cada 16 de septiembre conseguía espléndidos lugares para presenciar el despliegue de las fuerzas armadas. Llegábamos con una hora de anticipación. Como el Fausto de Goethe, aquel acto tenía su prólogo en el cielo: antes de la llegada de las tropas, diminutos aviones de guerra hacían ensordecedoras maniobras y lanzaban humo tricolor.
México no contaba con un equipamiento militar sobresaliente. El público podía reconocer tanques y fusiles de la Segunda Guerra Mundial. Un ejército de segunda mano.
Las llamadas de larga distancia comenzaban a estar de moda y se decía que Estados Unidos era tan poderoso que nos podía derrotar por teléfono: “Allá vamos”, eso bastaba para que nos rindiéramos. En el desfile, los modestos jeeps del Ejército Mexicano confirmaban que carecíamos de argumentos bélicos para recuperar otro territorio que no fuera el Chamizal.
El gran momento del 16 era la llegada de los cadetes del Colegio Militar. Marchaban como si flotaran sobre el pavimento, los brazos coordinados en una coreografía perfecta –el izquierdo trazaba una impecable diagonal y el derecho sostenía el fusil como si no pesara nada–. Sus uniformes eran de un negro impecable con vivos morados. Para perfeccionar su imagen, incluían un batallón de cetrería con halcones encapuchados. Aclamábamos a los cadetes con el fervor que merecen los Niños Héroes.
La parte más peculiar del desfile ocurría con la llegada del último contingente, que no tenía que ver con la milicia. Una delegación de charros y chinas poblanas montaba briosos alazanes. La dramaturgia cívica sugería que nuestra arma secreta era el folclor: “Si no los impresionaron las bazookas, ahí les va el jaripeo”. Nuestra definitiva retaguardia estaba integrada por rancheros en traje de gala. El mensaje final era entrañable: podíamos ser derrotados, pero no dejaríamos de bailar el jarabe tapatío.
Cuando aquella azafata colombiana encomió nuestro nacionalismo, me vinieron a la mente imágenes de otro tiempo. Recordé mi pasión por los Niños Héroes, mi conflictivo romance con el beisbol y el Ejército respaldado por una delegación de charros.
Lo que fracasa como ideología, triunfa como nostalgia.