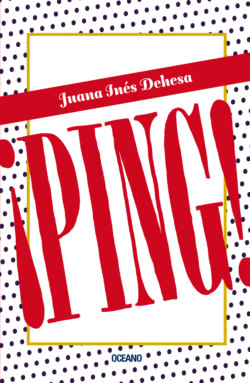Читать книгу ¡Ping! - Juana Inés Dehesa - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCada vez que Susana escuchaba a una mujer contar la organización de su boda, y decir que había llegado a un momento en el cual “ya todo me daba igual y estaba harta; hubiera preferido mil veces que fuéramos un día al registro civil, nos casáramos y de ahí a un restorán con cuatro gentes y se acabó”, pensaba que para ella, ese punto llegó muy pronto. Es más, fue el principio.
—Yo creo que vamos un día tú y yo al registro civil con nuestros papás y nuestros hermanos y ya, ¿no? ¿Para qué nos hacemos bolas?
A Andrés se le atragantó el trago de cerveza que se acababa de tomar.
—¿Cómo? —preguntó, tosiendo.
—Pues eso, que tal vez no vale la pena gastar miles y miles de pesos en una noche cuando podríamos ahorrarlo y pagar el enganche de una casa.
—Pero no es “una noche”, Susana; ¡es nuestra boda!
Y Susana pensaba en la doctora. Jamás en la vida le daría la razón, pero en ciertos momentos llegaba a pensar si su decisión habría sido la correcta.
Como cuando salía con que siempre había tenido la ilusión de casarse por la iglesia, con todo y fiesta y una boda de trescientas personas, por ejemplo.
—¿Por la iglesia, Andrés? —preguntó Susana, una vez que Andrés hubo expuesto su proyecto—, ¿no ves que yo no estoy ni confirmada? ¿No te piden eso y no sé qué otras cosas para casarte?
—Ah —dijo Andrés muy quitado de la pena—; ahora es muy fácil. Tomas un curso de dos días y vas a Catedral y te confirmas. Mi mamá ya averiguó.
—¿Cómo que tu mamá ya averiguó?
Andrés clavó los ojos en la etiqueta de su cerveza.
—Andrés, te estoy hablando.
—Dime, corazoncito. Te estoy oyendo —su tono era todo melcocha.
—¿Qué más averiguó tu mamá?
Así averiguó Susana que su suegra llevaba semanas realizando una labor encubierta de organizadora de bodas. No sólo había averiguado lo de los sacramentos, sino que ya había apalabrado a monseñor Nosequé, un muy amigo de la infancia del papá de Andrés que oficiaba todos los bautizos, primeras comuniones, bodas y festejos de la familia, y él estaba feliz de casarlos el día que quisieran, donde quisieran.
Susana se quedó profundamente callada. Andrés le hizo un gesto al mesero y le pidió otra ronda, aunque la copa de vino blanco de Susana estaba todavía a la mitad.
—Mi mamá no está muy segura de si vas a preferir jardín o salón —dijo Andrés, tratando de romper el silencio—, aunque yo digo que jardín es más bonito. Hay uno en Cuernavaca, donde se casó mi primo Arturo, ¿te acuerdas?
—Ay, Andrés, no. Tus primos se han casado sin parar, uno detrás de otro, desde hace dos años. Debemos haber ido, más o menos, a razón de dos cada mes, a unas veinte bodas de tus primos.
—¡Ahí está! — exclamó, con la cara iluminada—, con más razón tenemos que hacer una boda grande. Si todos nos han invitado a sus bodas, ni modo que nosotros les salgamos con pues ya nos casamos y ni te tocó fiesta. Es horrible, Susana.
Y fue así como Susana terminó organizando una boda con trescientos invitados que en realidad no quería ni organizar ni protagonizar.
—En algún momento vas a tener que aprender a decirle que no a ese hombre, Susanita.
La doctora le dio otro trago a su mojito. Era increíble cómo se transformaba de la ejecutiva salvaje de chongo y traje sastre que era en su despacho a la señora de pantalones pescadores y suetercito de algodón que se tiraba en una silla de jardín a beber cocteles que le preparaba su marido. Era el único momento de la semana en que su mamá parecía una persona mínimamente razonable.
Aunque no tanto.
—¿Por “ese hombre” te refieres a Andrés, mamá?
—Exactamente —estiró el dedo índice para indicarle que estaba en lo correcto.
—No que te tenga que dar explicaciones —dijo Susana—, pero le digo que no a muchas cosas.
—Sí —soltó una risita—, ya veo. Bueno, y a todo esto, ¿me trajiste la lista de invitados que te dije que trajeras?
Susana no sabía qué le daba más coraje, si el hecho de tener que organizar la boda, o el que la doctora se hubiera apoderado de la situación. Desde el primer momento en que apareció con la noticia de que su boda se estaba convirtiendo en el evento de la década, su mamá entró en acción y no volvió a dejarla intervenir casi en nada. Su lógica era “si de todas maneras ya la voy a pagar, al menos que las cosas salgan bien y como yo quiero”.
—Sí, sí la traje —Susana sacó de su bolsa tres hojas tamaño carta y se las dio—. Me faltan los teléfonos de unas tías de Andrés, pero te los consigo en la semana.
—A ver si es cierto —se incorporó, se puso los lentes que tenía encaramados en la punta de la cabeza y revisó las hojas—. Dios mío, pero esto parece la sección de sociales de El Heraldo.
Siguió revisando renglón por renglón.
—¿Por qué hay tantas monjas, tú? ¿Qué será que pecan mucho?
—No sé por qué mi suegra las conoce —dijo Susana—, pero no vayas a decir nada, mamá, por favor.
—Ay, obviamente que no, Susanita, si tampoco estoy loca —agitó las hojas—. Claro que esto, así, no me sirve. Me hubiera servido el archivo para acomodarlos por mesa e ir anotando qué contestan.
Susana tomó su bolsa y sacó una memoria USB.
—Te lo traje así, también, porque eso me imaginé.
La doctora tomó el USB con dos dedos.
—Te digo lo mismo que a mis muchachitos de la oficina: esto —agitó los dos dedos como si tuviera un ratón pescado por la cola— y nada, es lo mismo. Basta que una lo enchufe a la computadora, para que se llene todo de virus y el archivo igual no abra nunca.
Susana se contuvo para no arrebatarle las hojas y la memoria, como seguramente también hacían también sus muchachitos de la oficina.
—Si quieres, cuando llegue a mi casa te lo mando por correo.
—Sí, si me haces favor. De otra manera nunca vamos a avanzar. Y nos está comiendo el tiempo, Susanita.
—Ay, Rosario —dijo don Eduardo, que se había mantenido prudentemente al margen, limitado a machacar yerbabuena y no meterse en problemas—. Tampoco es para tanto. Si falta muchísimo.
La doctora se rio.
—Que falta muchísimo, dice —dijo, al aire—. No, Eduardo. Faltan ocho meses y eso no es nada. Y con eso de que nuestros nuevos parientes salen con algo nuevo cada día, no puedo avanzar: cuando no es que a Amparito le horrorizan las azucenas, resulta que Andrés tiene una prima vegetariana, y luego el pastel mejor que se lo encarguemos a no sé qué sobrino. La pobre de Xóchitl está enloquecida con tanto cambio.
La pobre de Xóchitl (“santa Xóchitl”, como se le llamaba en casa de Susana) era la asistente de su mamá desde hacía quince años. Y desde que Susana había anunciado su boda se había sumado, no de manera muy voluntaria, sospechaban, al equipo de organización.
Para ese momento, Susana llevaba más o menos tres meses lidiando con la boda, y desde el día dos, aproximadamente, se había hecho a la idea de que no tenía sentido discutir con su mamá, lo cual no quería decir que no llevara un mes con una gastritis espantosa y una urticaria detrás de las rodillas que la hacían despertarse a las dos de la mañana a rascarse y tomar antiácidos.
—Le agradezco mucho a Xóchitl que se tome tantos trabajos —dijo Susana, con los dientes apretados.
—No te preocupes, ella sabe que ése es su trabajo —la doctora le dio un trago a su mojito y miró a su hija por encima de los lentes—. Preocúpate más bien por pensar cómo vas a sobrevivir a esa familia.
—¿Cómo que cómo voy a sobrevivir?
—Ay, pues sí, Susana. Son muy latosos.
Cruzó una mirada con su papá y los dos se rieron.
—Bueno, mamacita; aquí no es que vendamos piñas…
—Aquí es distinto —dijo, sin seguirles la broma—; aquí entendemos, por ejemplo, que las mujeres tienen derecho a trabajar.
Susana sintió que se llenaba de furia. Su mamá siempre había tachado a Andrés y su familia de retrógradas y fanáticos (claro que las diez monjas y monseñor Sabecuántos no ayudaban mucho), y Susana siempre le había alegado que no podían serlo tanto si estaban dispuestos a emparentar con ella. Pero claramente no la había convencido.
—Ya te he dicho que no es así —se inconformó Susana—. Andrés está perfectamente de acuerdo en que yo trabaje y haga lo que quiera.
—Eso dice ahorita. Pero en dos meses te embarazas y resulta que cómo vas a trabajar en tu estado, y luego quién va a cuidar a los niños, y luego mejor dedícate a la casa… y en cinco años, te convertiste en tu suegra.
Susana respiró profundo y se rascó disimuladamente detrás de una rodilla.
—No creo, mamá —dijo—. No lo creo.
Si por Susana hubiera sido, no hubiera juntado a sus papás y a sus suegros nunca. Tal vez, el día de la boda, lo mínimo indispensable, para unas fotos y luego cada quien a su esquina.
Pero, como tantas otras cosas que hubiera querido Susana, eso tampoco era posible. Y como tantas otras cosas difíciles en su vida, se hizo presente en la melodiosa y eficiente voz de Xóchitl.
“Susana, dice la doctora que por favor le confirme qué día pueden ir sus suegros a la prueba del menú.”
Aunque sabía que la doctora se iba a inconformar porque no siguiera los canales correctos, Susana marcó su línea directa.
—¿Cuál prueba de menú, mamacita? —preguntó en cuanto escuchó el ejecutivo “¿diga?”.
—Para la boda, mijita, cómo cuál —escuchó que tapaba a medias la bocina y le decía a alguien que estaba parado enfrente que no se tardaba, que por favor la esperara un momento—. ¿Me puedes hacer favor de averiguar cuándo pueden o le pido a Xóchitl que les llame?
Susana se imaginó la cara de su suegro si recibía una llamada de la asistente de su consuegra para darle instrucciones. No era una buena cara.
—No, no. Yo les llamo, mamacita.
Y así fue como se vio un miércoles a mediodía sentada en una mesa con sus papás, Andrés, sus suegros y Juan, que estaba de paso por la Ciudad de México antes de mudarse definitivamente a Chiapas y que, como dijo elegantemente, de ninguna manera iba a desperdiciar un lonche gratis, si su voto era de pobreza, no de tarugo.
No se le ocurría una combinación más letal. Sus papás y los de Andrés no tenían nada en común, al contrario: las creencias de unos y otros se oponían salvajemente. La dermatitis que ya se había convertido en parte de su vida, para horror de la costurera que estaba haciendo su vestido y que no sabía qué hacer para tapar las manchas rojas horribles que tenía en la parte interna de los codos, no la dejó dormir en toda la noche.
Pero, una vez más, no contaba con que sus padres, con tal de llevarle la contraria, eran capaces de encantar hasta a las piedras.
—Pero qué color más bonito ese de tu suéter —le dijo la doctora a Amparito, en cuanto la vio—. Va muy bien con tus ojos, ¿verdad, Susanita?
Susana sólo atinó a decir “ajá”, mientras su suegra respondía que hombre, que muchas gracias, y que en cambio qué divino el collar de ámbar que traía la doctora al cuello.
—Me lo regaló Eduardo hace mil años, en un viaje a Chiapas —dijo la doctora, acariciando las cuentas redondas de su collar de las ocasiones especiales.
—Hablando de Chiapas —dijo don Eduardo—, ¿que te vas a ir para allá, Juan Diego?
A don Eduardo, desde que había reaparecido en su vida la familia Echeverría, le causaba mucha gracia referirse a Juan como “Juan Diego”, o, cuando no estaba presente la familia, “Sanjuandieguito”.
—Sí —dijo Juan, evitando las miradas de sus padres—; ya estoy en los últimos preparativos.
—Como si en esta ciudad no hubiera iglesias, le digo —dijo el papá de Andrés—. Si Dios está en todos lados, ¿qué necesidad de irse a convivir con los mosquitos, verdad?
—Bueno, eso de que Dios está en todos lados… —dijo don Eduardo—, yo no estaría tan seguro. En Chiapas a veces parece que hay más políticos corruptos que otra cosa.
Se rio, pero el silencio que se hizo en la mesa fue tan incómodo, que borró la sonrisa y se puso a jugar con el cartoncito que anunciaba el menú.
—Qué chistoso que ahora le ponen jamaica a todo, ¿verdad? —dijo Amparito, tratando de salvar la situación—. En mis tiempos sólo se hacía agua, y ahora que si en las ensaladas, que si quesadillas… para todo la jamaica.
—Sí es cierto —dijo la doctora, entusiasta—, igual con la linaza. Cuando éramos chicos, no servía más que para peinar a los niños, y ahora resulta que es buenísima y cura todo.
—¿Y cómo va la constructora, Carlos? —dijo el papá de Susana, poniendo de su parte.
El papá de Andrés levantó un hombro, resignado.
—Pues ahí va. Ahí va. Pero ya uno se cansa, ¿no? Yo ya me quiero jubilar.
Susana vio a su papá tragar saliva. No era un tema que le resultara sencillo.
—Aprovecha, yo sé lo que te digo —dijo don Eduardo, en tono sentencioso—. Cuando menos te lo esperas, ¡zas!, viene alguien a decirte que si no te extrañan en tu casa.
—No, ni esperanzas —se hizo a un lado para que le pusieran en frente un plato de sopa de huitlacoche—. Yo contaba con que aquí mis ojos se quedara con el changarro, pero ya ves. Está peleado con el dinero, éste.
Andrés forzó una sonrisa y Susana le acarició una rodilla por debajo de la mesa.
Fue una comida muy, muy larga.