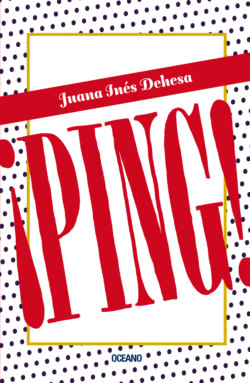Читать книгу ¡Ping! - Juana Inés Dehesa - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLos miércoles de llevar a su suegra al súper no eran exactamente el momento favorito de Susana.
Y era muy injusto, porque si alguien se había beneficiado de las constantes visitas de Amparito al súper, ésa había sido Susana.
Catalina siempre decía que habían crecido en un régimen cuasisoviético. Susana pensaba que eso era una exageración, pero era cierto que la doctora y don Eduardo confiaban ciegamente en las virtudes de la restricción. En su casa había de todo, pero en cantidades limitadas.
—Una caja de galletas al mes es mucho más que suficiente, niñas.
Susana y Catalina no estaban de acuerdo con esto. Para nada. Pero no era cosa de alegar. Básicamente, porque no hubiera servido de nada: la doctora iba al súper una vez al mes, en una excursión que implicaba mucha logística y una profunda participación de sus hijas, que quedaban con ganas de no volver a recorrer un pasillo ni cargar una bolsa en sus vidas.
Y lo que compraran tenía que ser suficiente para sobrevivir hasta el próximo mes, porque hasta entonces Blanquita sólo iba al mercado, y ahí no había galletas.
A veces, Susana se preguntaba si su fuerte amistad con Juan el vecino no estaría basada en el cochino interés; si lo que más le atraía de Juan no sería el hecho de que podía tocar la puerta de su casa y saquear alegremente la alacena. Pero no se detenía demasiado en estas reflexiones. A nadie le resultaba cómodo pensar que era capaz de vender su alma por un paquete de Chocorroles.
O de roles de canela, o lo que fuera. Porque, eso sí, en casa de los Echeverría siempre había de todo. Y mucho. Y nadie hablaba de lo dañina que podía ser el azúcar en grandes cantidades, porque qué era eso de andarles restringiendo el alimento a las criaturitas, si estaban creciendo. En casa de los Echeverría había siempre más de una caja de cereal abierta al mismo tiempo, y pastelitos y galletas de varios tipos. Y, si uno tenía ganas, hasta papas fritas y Doritos de esos que don Eduardo decía que no eran más que colorante y ganas de echarse a perder el colon.
Para consternación de la doctora, que pensaba que era indigno que fuera mendigando alimentos procesados por las casas vecinas, Susana se acostumbró a ir a buscar su postre en casa de los Echeverría.
Aunque el gusto le duró poco. Una tarde llegó a buscar a Juan y se encontró a Amparito comiendo con una mujer con el pelo más negro que Susana había visto en la vida; Amparo la presentó como “mi comadre” y de Susana dijo que era “una vecinita muy amiga de Juan Diego”, para luego preguntarle si no quería algo de postre e invitarla a la despensa.
Desde el fondo del cuarto que la familia ocupaba como despensa, mientras trataba de decidir si se le antojaba más una galleta de canela o una de chispas de chocolate, Susana alcanzaba a escuchar la conversación de las dos señoras en el comedor.
—Qué envidia estos niños que comen y comen y no engordan, ¿verdad? —dijo la comadre.
—Pues te diré, ¿eh? —contestó Amparo—. Mis hijos no, mis hijos ya ves que son flacos como su padre; pero esta niña ya está echando cadera y no se puede dar tantos lujos. Se me hace raro, porque su madre se cuida muchísimo.
Susana volteó a ver la galleta que tenía en la mano como si estuviera envenenada. La volvió a poner en la caja, aunque su mamá hubiera dicho que eso era una falta de higiene y que no estaba bien manosear la comida, pero ya no la quería. ¿Qué era eso de echar cadera? Se tocó con las manos el comienzo de las piernas y sí, sintió un par de zonas acolchonadas que hacía unos meses no estaba ahí.
En su casa nunca se hablaba de dietas, ni de imagen corporal, y don Eduardo y la doctora insistían siempre que podían en que había que evitar ciertos alimentos por las repercusiones que pudieran tener en la salud, pero evitaban cuidadosamente hacer comentarios sobre el tamaño de las personas y, sobre todo, de las niñas. Y sí, pensándolo bien, la doctora nunca comía dulces ni participaba del entusiasmo con el que Susana y Catalina comían papas a la francesa o malteadas, argumentando que todo le parecía “muy pesado” y, si acaso convencían a sus papás de llevarlas por un helado, a lo más a lo que llegaba la doctora era a una nieve de limón, “la más chica que haya, por favor, en un vasito”. Pero Susana siempre le había atribuido eso a la naturaleza sobria de su madre y a que el disfrute no era exactamente su fuerte, pero no a una preocupación por su peso.
Al día siguiente, a la hora de la comida, Susana empezó a negarse a comer sopa de pasta, muchas gracias, y a pedir que si en lugar de darle arroz le pudieran dar ensalada, sería mucho mejor, gracias también.
—¿Y esa modita? —preguntó la doctora, el tercer día seguido en que escuchó a Susana pedirle a Blanquita que le sirviera sólo media ración de carne.
Susana dijo que no tenía hambre. Nadie le creyó.
Lo único que ganó fue una conversación con la pediatra sobre la importancia de la nutrición. La doctora no creía en librar batallas que pudiera transferirle a alguien más, así que en cuanto se encontraron en el consultorio, mientras Susana se ponía los zapatos que se había quitado para que la midieran, la doctora le sugirió en un tono que no era de sugerencia que le planteara a la pediatra sus dudas sobre lo que estaba bien comer y lo que no.
En esas circunstancias, Susana no tuvo más que fingir que escuchaba y que la pediatra la estaba convenciendo. Hasta dijo que claro, que estaba de acuerdo en que al cuerpo de vez en cuando le viene bien un plato de pasta y un pedazo de chocolate. Hombre, claro que sí.
Pero eso no iba a suceder. Podría ser que Susana accediera a comerse toda la comida que Blanquita y su mamá le pusieran enfrente, nada más por no pelear y por no convertirse en la hija problema, si ése era un puesto que tenía cubierto Catalina en casi todos los frentes, pero de ahí a permitir que alguien más volviera a hablar de sus caderas, eso sí que no. Después de ese día, se acabaron las visitas a la despensa de los Echeverría, y a Juan no le quedó más remedio que creerle cuando le dijo que de un día para otro le había dejado de gustar el azúcar.
Eso sí, se acabaron sus visitas a la despensa, pero no su fascinación por visitar a los Echeverría. Se tardó mucho tiempo en entender por qué le llamaba tanto la atención cómo funcionaba todo ahí. Porque no era que su casa no funcionara, al contrario; por más que su mamá odiara todo lo que tenía que ver con la organización doméstica, y por más que dijera que sería ama de casa si le gustara trabajar sin que le pagaran, tenía todo suficientemente organizado para que la vida de las niñas y la de su marido transcurrieran en orden.
En orden, sí, pero de manera bastante previsible. Pegado en el refrigerador con un imán en forma de dos cerezas unidas por el tallo había siempre un calendario con los menús de comida de cada día, que formulaba la doctora cada mes después de ir al súper, según un universo de opciones, todas muy sanas, todas muy balanceadas, y que ponía en la cocina para que Blanquita supiera qué preparar y qué comprar en el mercado.
Esa, para Susana, era la normalidad. No se imaginaba que había casas donde eso funcionara distinto, hasta el día en que, mientras ayudaba a Juan a estudiar para un examen de Trigonometría, vio aparecer a Amparito seguida de Magdalena, la cocinera, y sentarse en el otro extremo de la mesa del comedor.
—No nos hagan caso, niños —dijo Amparo—, pero es que mañana viene a comer un amigo de Carlos mi marido y tenemos que disponer la comida.
A Susana se le olvidó la ecuación que estaba haciendo. En su casa la comida era siempre la misma, fuera a comer quien fuera: sopa de verdura, carne o pollo, verduras cocidas y arroz o pasta. De pronto, si a don Eduardo le daba por ir al mercado de San Juan, podían variar un poco y comer camarones un fin de semana, pero era raro.
Amparo sacó de un estuche unos lentes que tenían una cadena dorada para colgárselos al cuello y se los puso. Junto a ella, Magdalena estaba parada con una libreta de taquigrafía y un lápiz amarillo, como dispuesta a recibir el parte de guerra.
—¿Todavía tenemos carne molida? —le preguntó Amparo, mirándola por encima de los lentes—, ¿será que hacemos unas albóndigas?
A Susana le pareció curioso eso del plural. Nunca había visto cocinar a Amparo.
—A Andresito no le gustan las albóndigas —contestó Magdalena con gesto apesadumbrado—. Dice que no se llena.
—¡Pues ni que fuera barril! —protestó Amparo—. Si no se trata de que se “llene”. Además, puede comer arroz.
Magdalena torció el gesto.
—Pero el joven Jorge no se come el arroz. Dice que engorda, y lo mismo con las tortillas, dice que si nos lo queremos comer en Navidad o por qué le damos tanto.
Se rio.
Amparo suspiró. Ella no compartía la fascinación de Magdalena por el humor de su hijo el mayor.
—Es que no hay manera de planear nada, con estos niños. Son una bola de melindrosos. ¿Así son también en tu casa, mijita?
Ese último comentario fue para Susana, que sin darse cuenta llevaba toda la conversación observándolas con la boca abierta y sin hacerle caso a Juan, que ya había despejado mal todas las ecuaciones.
—¿En mi casa? —preguntó Susana, poniéndose roja—; no. En mi casa nos comemos lo que hay.
Amparo volteó a ver a Magdalena.
—Ahí tienes —dijo—. Los voy a mandar unos días a que se eduquen, a ver si no nos valoran.
A Susana le pareció que ésos no eran modos de hablar ni de su casa ni de la comida de su casa, pero lo de la confrontación nunca había sido su fuerte. Ni entonces ni ahora. Trató de concentrarse en los errores de Juan y no pensar en qué diferente era esa casa de la suya.
—Podríamos hacer tampiqueñas —sugirió Magdalena—, y traigo un poco de mole del mercado para hacer dobladitas, que eso sí se lo come Jorgito.
—Claro, porque eso no engorda.
Susana sintió que se le hacía agua la boca.
Cuando regresó a casa de los Echeverría, ya convertida en la novia de Andrés, Susana se topó con que nada había cambiado, ni Magdalena y su comida, ni su suegra y su enorme capacidad para administrar su casa con régimen militar. Susana estaba convencida de que si Amparito hubiera nacido en otro tiempo, hubiera sido regidora autócrata de un pequeño país o, de perdis, cabeza de una célula guerrillera. Y los hombres a su alrededor ni siquiera se daban cuenta del poder que tenía; era de esa generación de mujeres que sabían maniobrar en el sigilo para que todo terminara haciéndose como ellas querían, mientras dejaban que los hombres se regodearan en su autocomplacencia, pensando que tenían algún poder de decisión sobre sus vidas. Al contrario de la doctora, que había sido como una fuerza de la naturaleza que había aprendido a la mala a ensordecerse frente a las críticas y a las miradas resentidas de los hombres a su alrededor, Amparito había elegido sobrevivir fingiendo que era enormemente dócil y que su voluntad no tenía ningún peso ni consecuencia, mientras operaba en el sigilo, sin bajar la guardia nunca.
Para Susana, ambas eran variantes del mismo impulso de supervivencia.
Pero llegó el día en que el médico familiar se sintió en la necesidad de recomendarles que mejor Amparo ya no manejara. Fue un día en que, en la misma maniobra, le tronó el faro al coche y estuvo a punto de planchar al vecinito y a su perro, porque confundió el freno con el acelerador.
La llamada le cayó a Jorge, porque ni modo, era el primogénito, y Jorge de inmediato llamó a sus hermanos para aventarles el problema. Y como Juan estaba muy ocupado salvando migrantes en Chiapas, el que tuvo que ir a hablar con su papá fue Andrés.
—Ay, mano, sí, pero qué quieres que haga —dijo don Carlos con cara de sufrimiento—. Ni modo que yo le diga a tu madre que ya no maneje, pues cómo. Ya de por sí me odia porque dice que yo le bajo a la tele, y no le bajo, Andrés, de verdad que no. Es que ya no oye.
Andrés no quiso entrar en el tema de cuál de sus dos padres estaba más sordo, porque los dos ahí se la llevaban. Le dijo que no se preocupara, que él se encargaba, y luego fue con Susana a pedirle consejo.
—No, Andrés, pues ni modo —dijo Susana, agradeciendo que su papá al menos en eso hubiera decidido ser prudente y viviera dándole su dinero a los taxistas de la zona—; creo que tú eres el indicado para decírselo, porque lo que es tus hermanos…
—¿Y si le comentas tú? —sugirió Andrés—; a ti te hace mucho caso.
Susana le dijo que lo olvidara. Que recordara que habían quedado que cada quien se ocupaba de los suyos.
Así que el domingo siguiente, frente a las tazas de café y las migajas de la comida, los dos hermanos cruzaban miradas con su papá, todos muy nerviosos; habían quedado que se lo iban a decir en el postre, cuando ya no estuviera preocupada por la temperatura de la sopa o qué tal estarían comiendo los niños en la cocina.
—Ma —comenzó Andrés, siguiendo el guion que habían ensayado—, ¿cómo sigues de tu accidente?
—¿Cuál accidente? —preguntó Amparo, haciéndose la occisa.
—¿Cómo cuál, mamá? —dijo Jorge—. El del otro día, cuando casi te llevas al nieto de los Ochoa.
—Y al perro. No te olvides del perro —bromeó don Carlos, olvidando su propósito de no meterse.
Amparo se aferró a su estrategia de no darse por enterada.
—Ay, pues cómo voy a estar, mijito, pues estoy perfectamente —dijo, partiendo con mucho detenimiento una rebanada de gelatina de yogurt y rociándola con una cucharada de salsa de frambuesa—. Si no fue nada; el muchachito se cruza la calle sin fijarse, y ora resulta que el peligro soy yo.
—¡Estaba en la entrada de su casa! —dijo Jorge, indignado—. Bueno, de sus abuelos. No estaba cruzando la calle.
—Eso dice él —se defendió Amparito, como las grandes—. Pero claro que se me atravesó, por supuesto.
—Mamá… —dijo Andrés, con voz de súplica.
El cuello de Amparito dio una vuelta como de El exorcista cuando volteó a ver a su hijo.
—Tú sabes que no me gusta ser chismosa, Andresito, pero ese niño siempre ha sido muy mentiroso. ¿Te acuerdas cuando rompió la maceta de los Castillo? —le preguntó a su marido, que casi se atraganta con un pedazo de gelatina.
—Bueno —siguió Amparito, viendo que no iba a encontrar ninguna solidaridad—, les rompió una maceta de un pelotazo y no hubo poder humano que lo hiciera admitir que sí, había sido él. ¿Quién iba a ser, si no?
—Pues a la mejor sí, Amparo, pon tú que el niño es un peligro —intervino Tatiana, rompiendo la regla no escrita de que “los ajenos” no opinaban—. Pero imagínate que hubiera pasado a mayores, que el niño se cae, se pega en la cabeza y convulsiona. ¿Tú a quién crees que le van a echar la culpa? ¿Y te imaginas la que se arma?
La sinceridad salvaje de Tatiana a veces era difícil de digerir. No era algo a lo que estuvieran acostumbrados en esa casa, donde más bien se esforzaban en masajear la realidad todo lo posible. Amparo miró fijamente a su nuera, apretó los labios y agitó una campanita que tenía sobre la mesa para pedirle a Magdalena que trajera más salsa.
—Piénsalo, mamá —dijo Jorge, tratando de suavizar el golpe—. Es normal que tus reflejos no sean los de antes. El doctor Errasti dice…
Amparito golpeó con los nudillos en la mesa, en un raro despliegue de exasperación.
—¡El doctor Errasti es un viejo metiche, mijito, perdóname! —dijo, inclinándose hacia Jorge con el índice extendido—. ¿Sabes que lo mismo le hizo a la mamá de las Larrea? Sí, un día le habló a Lupita y le dijo que ay, que su mamá, que si creían prudente que saliera sola, que qué barbaridad…
—¿Ésa no fue a la que detuvieron en Centro Santa Fe por robarse calzones? —preguntó Jorge, ante el regocijo de todos, hasta de don Carlos, que soltó una carcajada.
De todos, menos de Amparito, que se puso glacial.
—Era una ropa interior térmica de seda, finísima —aclaró, sin voltear a ver a su hijo—. Y la iba a pagar, pero la dependienta enloqueció y llamó a seguridad.
—A ver —dijo Andrés, a quien siempre le tocaba restaurar el orden—. Me parece que nos estamos distrayendo. El punto aquí es que ya platicamos y pensamos que no es buena idea que sigas manejando.
Todo el cuerpo de Amparo —las manos apretadas a ambos lados del plato, la boca fruncida y la respiración a resoplidos— delataba su furia contenida. Susana quería meterse debajo de la mesa.
—Pues qué bueno —dijo, por fin—, que ya “platicamos”, y que ya “pensamos”. Hubiera sido amable de su parte dejarme intervenir en sus pláticas y sus pensamientos.
Se llevó a los labios la taza de café con mano temblorosa. Los hermanos se miraban entre sí, don Carlos miraba el techo y Susana comía gelatina con los ojos fijos en el plato.
—Mamá… —dijo Jorge—, no te lo tomes a mal.
—No, mijito, ¿por qué me lo habría de tomar a mal? —el tono era venenoso—. Si no hay como tener hijos para que te salgan con que eres una vieja inútil.
—Amparo, no te pongas en ese plan —dijo su marido—. Me parece que exageras.
No, bueno. En mala hora había decidido intervenir. Amparo se puso como dragón.
—Claro, ¡qué fácil! —dijo, inclinándose hacia el otro lado de la mesa para encarar a su marido, que por reflejo se hizo hacia atrás—. Qué fácil, encima de todo, decir que exagero. Y, mira, mi vida, mejor ni hablamos…
—Amparo… —dijo don Carlos, a medio camino entre la súplica y la advertencia.
Amparo volvió a fruncir los labios y cruzó los brazos.
—Nadie quiere que te sientas mal, mamá —Andrés suavizó el tono y le puso a su mamá una mano en el brazo—; pero estamos preocupados. No queremos que te pase nada, ni que vayas a tener un disgusto.
Ay, ese Andrés tan conciliador. Qué bonito es cuando quiere calmar a otras personas que no son yo.
Pero el efecto sobre Amparo solía ser inmediato. Le cambió el gesto, puso su mano sobre la de su hijo menor y respiró profundo.
—Ya lo sé, mijito, ya lo sé. Pero ¿con todo lo que yo tengo que hacer?
Los hermanos se voltearon a ver. Hasta donde ellos sabían, su mamá nunca tenía nada que hacer.
Pero no era cosa de decírselo.
—¿Como qué, mami? —preguntó Jorge, haciendo un esfuercito.
Amparo lanzó un ruido de asombro.
—Como… ¡todo! —dijo, abriendo los brazos y abarcando toda la mesa—; como ir al súper, como comprar todo para esta comida, como ir al doctor, como ir a comer con mis amigas… ¡Todo!
—Podemos buscar un chofer —dijo Jorge.
Amparo puso cara de horror.
—¿Y dejar que quién sabe quién se meta en mi casa? ¿Con las historias que se oyen ahora? A Licha Mijangos le vaciaron la casa, ¿sí te conté? Quesque muy de confianza, y muy recomendados…
—Gregorio te puede llevar al doctor y a las comidas —dijo Jorge.
—Y el súper se pide por internet; es facilísimo —propuso Tatiana, entusiasta y torpe, como de costumbre—. Yo hace fácil dos años que no me paro en una tienda.
En ese momento, Susana vio lo que nunca había esperado ver, y mucho menos en la mesa del comedor y con tanto público: a Amparo se le arrasaron los ojos de lágrimas.
—¡Por supuesto que yo no voy a pedir el súper por internet! —dijo, furiosa e indignada—, a mí me gusta ir y ver, ¿sí? Pues ni que estuviera baldada.
Andrés volteó a ver a Susana. Le puso ojos de cachorrito suplicante.
Antes de abrir la boca, Susana ya sabía que se iba a arrepentir.
—Si quieres —dijo, con la voz muy baja y sin voltear a ver a sus cuñados—, yo puedo pasar por ti los días que yo vaya.
Claro, no fue tan fácil. Nunca era tan fácil. El estatus de heroína que salva la situación le duró a Susana más o menos dos horas, antes de que Amparito decidiera tomar el asunto por su cuenta y empezar a poner condiciones.
Mal habían llegado a su casa y desempacado a los gemelos del coche, cuando sonó el teléfono.
—Susanita —dijo Amparo, con su voz ejecutiva—. Te agradezco mucho que te ofrezcas a llevarme al súper, pero quiero saber cuándo va a ser.
Susana le dijo que ella iba los lunes, una vez que entre ella y Laura habían decidido qué se necesitaba para la semana.
Se hizo un silencio en la línea.
—Es que eso a mí no me acomoda, ¿sabes?
Susana le preguntó como qué le acomodaba.
—El miércoles, para comprar las cosas de la comida del domingo y que estén lo más frescas posibles. Porque el viernes tú no podrías, ¿o sí?
Susana pensó en sus viernes, una carrera contra el tiempo y el tráfico porque los gemelos solían tener que estar en quince lugares al mismo tiempo.
—No, el viernes no puedo.
Amparo resopló, como si el mundo la estuviera poniendo a prueba.
—Pues entonces sí, tendría que ser el miércoles. Porque yo el jueves tengo mi grupo de oración y no me daría tiempo.
—No, pues no te preocupes, Amparo —Susana enunció claramente cada una de las palabras para que Andrés, que acarreaba cosas y niños del coche a la casa, se diera por enterado—. Yo me organizo y vamos el miércoles.
Andrés juntó las manos e inclinó la cabeza, en un silencioso gesto de agradecimiento.
—Bueno. Pero no muy tarde, porque si no se me descompone toda la mañana.
—¿A las diez, te parece bien? —Susana se acordó de su papá, que decía que no había buena acción que no llevara un castigo.
—Pues si no puedes más temprano, pues sí. A las diez.