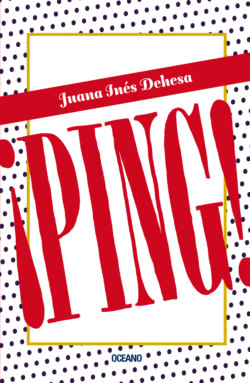Читать книгу ¡Ping! - Juana Inés Dehesa - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMami, ¿ese vestido verde de quién es?
—Qué manera de echar a perder tu vida, mijita.
—Mamá, sólo te pregunté cómo quieres que tu nombre aparezca en las invitaciones.
Para esas alturas, ya me había acostumbrado a que cualquier conversación sobre la boda terminaba en quince minutos de lamentos sobre la forma en que estaba desperdiciando mis años de estudio y, con ello, malgastando el dinero que mis padres habían ganado con enormes sacrificios y trabajando tantísimo.
—Que aparezca como sea, qué más da. Todo es una pérdida de tiempo.
—¿Quieres que diga “María Amparo Jiménez de Echeverría”, como dice el de mi suegra?
—Obviamente no, Susana. De entrada, porque yo no me llamo así; así se llama tu suegra. Y luego, porque como te he dicho mil veces, yo no soy “de” nadie. Yo tengo el nombre que me pusieron mis padres.
—¿Chayito Díaz Córcega?
Frunció la boca y me lanzó la mirada glacial que reservaba para cualquier mortal que osara nombrarla de cualquier forma que no fuera “Rosario”. Era una broma tan recurrente en la familia que uno pensaría que ya lo tomaría con filosofía, pero no.
—María del Rosario Díaz Córcega, por favor —me lanzó su dedo de advertencia—. Y date de santos que no pongo “doctora”, nomás porque no se estila.
Y lo peor es que ni siquiera estuvo en mi boda. Fue horrible.
—Blanquita, ¿tú crees que mi mamá se murió con tal de no ir a mi boda?
—Ay, Susanita. Tú y tus cosas. Sí renegó, pero no como para morirse. Eso fue cosa de Dios. Al final ya hasta estaba contenta.
—No mientas, Blanquita. Contenta no estaba.
—Ay, bueno. Pero ya no se quejaba tanto. Creo que la vi de buenas y todo la tarde esa que le entregaron su vestido.
Lo del vestido fue un maldito triunfo. Dado su enojo con lo que ella llamaba “mi chistecito” y yo prefería llamar mi decisión de casarme, pasamos por todas las etapas posibles. Todas. Hasta un esmoquin, un día en que Catalina andaba sin quehacer y no se le ocurrió mejor cosa que lavarle el cerebro a mi mamá con historias de disrupción y apropiación de los territorios masculinos. Adoro a Catalina, pero cuando le da por sembrar el caos, me dan ganas de ahorcarla.
Por desgracia, el esmoquin no fue la peor idea de las que me planteó:
—¿Tú crees que haya necesidad de un vestido nuevo, Susanita? Porque tengo mi vestidito negro, que se ve muy mono, y total, en mí no se va a fijar nadie.
—Tal vez te dé un poco de calor en mayo. A las doce del día, mamacita.
—¿Y si le pido a tu tía Lucía su vestido de tehuana? Es precioso, no me puedes decir que no, y nadie va a tener uno igual.
Esa idea se extinguió solita, cuando mi tía Lucía descubrió humedades en su clóset y en su preciosísimo, no me puedes decir que no, vestido de tehuana.
Y me tardé, pero encontré la solución.
Pasé por la doctora un viernes en la tarde (desde que éramos chicas, los viernes se tomaba la tarde para “atender a las niñas”, cosa que se traducía en recogernos de donde fuera que nos hubieran invitado ese día o soportar con cara estoica cuando nosotras invitábamos amigos a la casa; el resto de los días le tocaba a mi papá llevarnos y traernos de las clases de natación y de piano, y a Catalina a sus infructuosas e interminables clases de matemáticas).
—¿A dónde dices que vamos? —dijo la doctora cuando me vio tomar Patriotismo. Iba, como siempre que manejábamos Catalina o yo, aferrada del cinturón de seguridad, y con la mandíbula tensa, tensa.
—Vas a ver, es una tienda nueva.
—Ay, por favor, que no sea uno de esos lugares que le gustan a tu hermana donde toda la ropa parece que ya la usaron. O donde todo tiene estoperoles y encajitos, y encima es carísimo. Dime de una vez si es algo así, para que ni perdamos el tiempo.
Le dije que no, que no se preocupara. Me guardé de preguntarle si no sabía con cuál de sus hijas estaba hablando. Nunca en mi clóset había existido nada con encajitos, mucho menos con estoperoles.
El edificio estaba entre una pollería y una farmacia, en plena colonia Escandón. La doctora tuvo a bien recitarme los índices delictivos del barrio mientras subíamos los tres pisos.
—Estoy casi segura de que fue en uno de estos edificios que encontraron una casa de seguridad, fíjate.
—No era en éste. Eso fue en la otra cuadra.
—Pues en las noticias se veía igualito. Y sigo sin entender qué demonios estamos haciendo aquí.
—Todos los edificios de la colonia son igualitos, mamá. Ahorita vas a ver a qué venimos.
Nos abrió la puerta un muchachito de unos dieciséis años, completamente rapado salvo por una franja pintada de verde en medio de la cabeza y una argolla en la nariz. La doctora dio un paso atrás, con todo y que no era, para nada, de lo más terrorífico que había enfrentado en su vida. Ni de lejos: más allá del pelo verde y la argolla, iba vestido con unos jeans, una camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos y unos tenis grises.
—Creo que nos equivocamos —me dijo—. Nos equivocamos, mijita. Vámonos.
—Espérate, mamá. Venimos con la señora Emma, buenas tardes.
—Buenas tardes —dijo—. ¿Tienen cita?
—No, no tenemos —dijo la doctora.
—Que me esperes, mamacita —evidentemente lo que ella quería era salir huyendo hasta su casa en ese instante—. Sí tenemos, yo hablé con ella.
Se hizo a un lado para dejarnos pasar y nos pidió que nos sentáramos en un par de silloncitos tapizados en tela azul marino. En el cuarto no había más que los dos sillones y una mesita de centro con revistas y muestrarios, pero las paredes estaban cubiertas de fotos. La doctora se le quedó viendo a una de una novia güerita, muy sonriente y con unos lentes redondos que se me hicieron tremendamente conocidos.
—¿A dónde me trajiste, Susanita?
—Ya oíste, con la señora Emma.
Muy pocas veces en mi vida me sentí orgullosa frente a mi mamá. La nuestra no era ese tipo de relación. Pero en ese momento estaba enormemente satisfecha conmigo misma.
—¿Emma? ¿Emmita, la costurera? ¿Pero qué estás loca, mijita? Esta mujer debe tener cien mil años.
Era demasiado pedir.
—Baja la voz, mamacita —dije, en un susurro—. Te va a oír.
—Ay, por favor —susurró de vuelta—. Yo creo que ya ni oye. Y ver, menos. Y seguro, seguro, tiene artritis.
—No tiene nada. A Toni le hizo el vestido de la boda esa a la que fue en Acapulco.
Torció el gesto. Un clásico de la doctora.
—Por supuesto que fue la novelera de Toni la que te dijo que me trajeras. Y de una vez también te contó toda la historia de que me convenció de que me hiciera un vestido completamente distinto al que yo quería en un principio.
—Noooo. Claro que no.
Claro que sí.
—Obviamente te la contó, si la conozco. Y te dijo que lloré cuando me lo entregó, ¿no? Pues no lloré. Ésos son inventos.
“Estaba hecha un mar de lágrimas, Susanita, de la pura felicidad; tu abuela hasta tenía miedo de que fuera una crisis nerviosa. Ya sabes, esas cosas que se decían antes.”
—Bueno, pero no, Susanita —recogió la bolsa que había dejado en uno de los sillones y se enfiló a la entrada—. No nos vamos a quedar.
—¿Chayito?
La doctora se asustó tanto de que la hubieran pescado dándose a la fuga, que ni siquiera atinó a soltar el muy seco “Rosario, si me hace favor”.
—¡Emmita! ¿Cómo está?
El vestido, de una seda verde esmeralda, que la doctora jamás hubiera elegido por su propia voluntad y que la hacía ver espectacular, sigue colgado en mi clóset desde el día en que pasé a recogerlo.
Dos semanas antes de mi boda, me llamó mi papá. Iba camino al hospital.
—Tu madre colapsó en la mitad de la oficina, Susanita —sólo mi papá podía usar expresiones como “colapsó” de manera verosímil.
Fue un infarto fulminante. Cuando llegó al hospital, ya estaba muerta.
Lo primero que pensé, cuando mi papá nos dijo, más con su gesto que con sus palabras, que todo era un hecho consumado, fue “ush, ¿y ora, la boda?”. Y de inmediato me cayó encima la culpa como una ola.
Aunque a esa ola la siguió una mucho más fuerte y rotunda, en voz de la doctora:
—No seas absurda, Susanita. La boda, nada. Te casas y se acabó. Nomás faltaba que encima de todo se pierdan los depósitos y haya que volver a hacer invitaciones y todo el numerito. No. Conmigo hagan lo que siempre les dije: donar lo que sirva y lo que no cremarlo y esparcirlo entre las hortensias de mi casa y sanseacabó. No vayas a salir con que cancelas, no importa lo que diga tu padre.
Así que me casé pocas semanas después con el novio al que la doctora apodaba “el vecinito”.
—Rosario, no le digas así —le decía mi papá, más por quedar bien conmigo que porque le preocupara realmente herir los sentimientos de mi familia política.
—Perdóname, mi vida, pero es que no puedo pensar en él de otra forma. Siempre tengo ganas de recordarle que no pase con su bicicleta muy cerca de mi coche, porque lo raya.
Andrés cometió el crimen impensable de rayar el coche de la doctora con el pedal de su bici cuando tenía quince años. Ese incidente bastó para colocarlo en la lista negra. Y para que Andrés perdiera todo el aplomo en cuanto aparecía mi mamá.
—Es que me da mucho miedo, Susana —me confesó la primera vez que lo lleve a comer con ellos—. Es la verdad.
—A todos, Andrés, a todos.
En realidad, el gran problema de mi mamá con mi boda no era que me casara con Andrés. Era que me casara, punto, daba igual con quién.
—Yo me casé muy chica, niñas —decía con cualquier pretexto cada vez que teníamos una amiguita invitada a comer o así nomás, si estábamos Catalina y yo distraídas—. No vayan a cometer el mismo error.