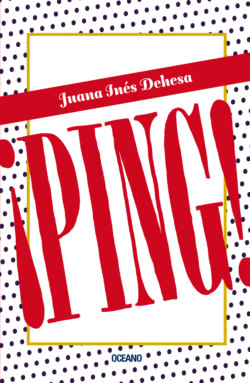Читать книгу ¡Ping! - Juana Inés Dehesa - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMami, ¿por qué todos los días salimos
corriendo?
No me lo explico. No puedo. Me despierto tempranísimo, como si tuviéramos que atravesar la ciudad para llegar a la escuela, que en realidad nos queda a quince minutos caminando, y aun así cada mañana es un triunfo llegar a la puerta de la casa.
Bueno, no, el triunfo es salir de la casa y llegar a la escuela. Porque llegar a la puerta, llegamos varias veces. El problema es salir y, una vez que salimos, no regresar.
Decidí que no iba a volver a suceder. Que ahora sí íbamos a estar listos a tiempo y que no iba a haber ni una sola salida en falso.
Para garantizar el éxito de mi misión, puse en alerta a todos los participantes. Esto es, aproveché la hora de dormir de los gemelos, ese momento en que, una vez que logramos que se bañen, se pongan la piyama y se laven los dientes entro a darles las buenas noches y a leerles un cuento. Ahí mismo fue que les leí la cartilla.
—Quiero que me escuchen con mucha atención —les dije, parándome frente a sus camas.
Rosario de inmediato se incorporó debajo de las cobijas y se sentó, con los ojos muy fijos y muy abiertos.
Carlitos no. Carlitos se quedó inspeccionando su librero porque ese día le tocaba a él escoger el cuento. Que, como le decía Rosario, para qué nos hacíamos, si siempre escogía el mismo: una edición viejísima de El sastrecillo valiente, en versión de Disney, que era de nosotras cuando éramos chicas y que mi papá le había donado para su biblioteca con muchos aspavientos.
Mi papá decía que seguramente le gustaba porque era una historia de oprimidos que triunfan, yo le decía que probablemente le hacía ilusión que Mickey Mouse fuera el sastrecillo.
Lo tuve que llamar al orden. Abrazó su libro y se metió a las cobijas a regañadientes.
—Ahora sí. Quiero que me escuchen con mucha atención.
Les expliqué que no podíamos seguir llegando tarde a la escuela. Que hasta ese momento Carmelita, la encargada de la puerta, había sido muy permisiva y no nos había puesto retardos ni nos había dejado afuera, pero que en cualquier momento nos iban a apretar las tuercas.
—¿Qué es “permisiva”, mamá?
—Como buena onda, hazte de cuenta.
—Ah —dijeron los dos.
Así que, de ahora en adelante, les expliqué, con el tono más gerencial que pude adoptar, vamos a ser más organizados y a salir a tiempo. Nada de que se les olvida el lunch (y miré a Carlitos, cuya bolsa de papel de estraza se queda muerta de risa encima de la mesa de la cocina cuando menos dos veces por semana), y nada de que ya me acordé que estos calcetines me aprietan y me los quiero cambiar (esa es Rosario, y misteriosamente siempre es un par de calcetines distinto).
—De ahora en adelante, cuando la manecilla chiquita esté en el siete y la grande en el dos, todos tenemos que estar parados en la puerta con la mochila, el lonch, la ropa que no nos apriete y el suéter, desayunados, vestidos y peinados, ¿de acuerdo?
Si les hubiera propuesto cambiarlos de familia en ese instante, también hubieran aceptado. Lo que fuera para que les dejara de dar la lata y pasáramos a Mickey y las moscas y los gigantes.
Es el problema de la soberbia, no cabe duda. Porque esa noche me dormí con la firme intención de que la mañana siguiente iba a ser el comienzo de una vida distinta, una sin gritos ni correteos. Hasta le dije a Andrés que a partir del día siguiente todo iba a ser diferente.
—Me parece muy bien, mi vida —me dijo, dándome un beso en la frente—. Cuentas conmigo.
Y luego el despertador se quedó sin pila y no sonó.
Y a partir de ahí, todo fue un desastre.
—¡Niños, levántense que es tardísimo!
—¡Es tardísimo! —dijo Carlitos, parándose como resorte y dándose un golpe espantoso en la rodilla contra la esquina del buró.
—Mami, ¿no que ya no íbamos a correr? —preguntó Rosario, que sufría más que nadie tener que despertarse.
No podía entretenerme mucho discutiendo cómo las mejores intenciones no son más que una invitación al diablo para que te descomponga el despertador; si el desayuno no estaba hecho y yo estaba en piyama, así que sólo le di una sobada leve a la rodilla de Carlitos, le aseguré que no se le había roto nada y le pedí a los dos que se apuraran a vestirse y bajaran.
Cuando salí al pasillo me encontré a Andrés. Tenía preparada una respuesta horrible por si se reía de mis esfuerzos fallidos por poner algo de orden, pero obviamente que no me dijo nada. No sé por qué siempre se me olvida que Andrés es una buena persona que no se ríe de mí.
—¿Te puedo ayudar en algo?
Claro, no sólo no se ríe de mí, sino que me ofrece su ayuda. Qué tipo.
Volteé a ver mi reloj. Eran diez para las siete. No sabía ni por dónde empezar.
—El desayuno, el lonch —me miré los pantalones de la piyama—. Vestirme.
Me tomó de los hombros y me miró a los ojos.
—Respira, Susanita, antes de que te dé un infarto —respiré profundo—; les da tiempo de un poquito de papaya y una quesadilla a cada uno, ¿no?
Asentí.
—Pero la de Rosario con queso amarillo porque si no, no se la come.
Andrés puso cara de asco.
—No es mi hija.
—Mía tampoco —dije, desde la puerta de mi cuarto, con la piyama a medio quitar.
Esa Carmelita es una santa. Cada mañana se hace loca y se queda platicando con algún padre de familia para que los niños que llegan tarde alcancen a pasar por la puerta entreabierta sin que ella se dé por enterada. Así entraron mis hijos ese día, a las siete treinta y seis.
Y Carlitos iba sin lonch y Rosario a medio vestir.
En realidad, no. No iba a medio vestir; llevaba toda su ropa. Nomás había decidido que ella tenía mucho frío y que se iba a dejar los pantalones de la piyama debajo del vestido.
¿Que por qué no lleva mejor pantalones, en lugar de vestido, si hace frío? Porque es su vestido favorito de princesa y no está dispuesta a ponerse otra cosa.
¿Que por qué no usa unas mallitas de esas que le compra mi suegra y que se verían mucho más bonitas?
Es un misterio. Los niños, una lo descubre pronto, están llenos de misterios. ¿Por qué no se enferman si comen tantos mocos, por más que uno los esté supervisando? Ahí está: otro misterio.
¿Y por qué la papanatas de su madre no hizo nada para que la niña no fuera a la escuela con el pantalón de la piyama debajo del vestido?, preguntaría mi mamá, que era muy afecta a usar el término “papanatas”, aunque casi siempre se lo dirigía a mi papá, que la verdad es que sí nos daba una cuerda terrible.
Pues porque me lo confesó a la mitad del camino, después de que habíamos logrado dejar la casa con dos salidas en falso previas, una porque Carlitos y su vejiga nerviosa tenían que hacer pipí y otra porque Rosario no le había dado un beso a su papá y no era cosa de adentrarse así nomás, sin ninguna protección, en el horrible mundo exterior.
Y cuando estábamos a tres cuadras de la escuela, cuando podíamos más o menos respirar completo porque todavía se veía bastante bola en la entrada, aquella me dice:
—¿Sabes qué, mamá?
Nada, nada bueno sucede después de que Rosario mi hija pregunta “¿Sabes qué, mamá?”. Siempre resulta que se hizo pipí o que rompió algo en casa del abuelo y lo dejó escondido. Porque el problema es que siempre tiene el impulso de contar las cosas, y yo ya no sé si preferiría que se quedara callada y no enterarme para no tener que lidiar con las consecuencias.
—¿Sabes qué, mamá? —esta vez ya fue dándome un jalón en la mano de la que me tenía pescada, para que le hiciera caso.
—Mande, mi reina, mande.
—Fíjate que traigo el pantalón de la piyama.
Y sí. No me había percatado, pero sí. De la falda de tul del vestido azul cielito le salían las piernas a rayas naranjas y negras de su piyama de Tigger.
—¡Mijita!, pero ¿por qué?
La respuesta era muy sencilla: porque tenía frío.
—¡Me hubieras dicho y te poníamos unas mallas, Rosario!, ¿cómo vas a ir así?
Miró con atención sus tenis blancos, iguales a los de Carlitos, el calcetín de puntitos rosas, los pantalones guangos de algodón naranja y el tul azul cielito.
—¿Qué tiene? —preguntó, muy en serio.
En ese instante, mientras contemplaba la muerte social de mi hija de tres años, pensé que bastante tiempo tendría la pobre para que el mundo entero le cuestionara sus decisiones de indumentaria, que no era ni el momento ni la razón para estarle diciendo que no se veía bien y que qué iba a pensar la gente. Bendita ella que no se preocupaba, mientras que yo rezaba para que no nos fuéramos a encontrar a ninguna de las mamás del salón, porque a duras penas me había dado tiempo de pasarme un peine por la cabeza y estaba segura de que hasta lagañas tenía.
Ni modo. Rosario iría con su piyama. Además, ¿qué? Ni modo que nos escondiéramos en un zaguán para que se quitara los pantalones con alguna discreción, ¿no? Eso sí era salvaje y no cosas.
Así que optamos todos por hacernos locos, yo saludé a Carmelita muy amable, le comenté que qué bonita se le veía esa bufanda que traía puesta, y mientras intercambiábamos opiniones sobre el color bugambilia, que realmente le queda bien a todo el mundo, los gemelos se colaban por el hueco que quedaba entre la puerta, Carmelita y yo, y se metían a la escuela.
Cuando regresé a la casa y le conté a Andrés, no se rio tanto como yo pensaba. Se me hizo raro, porque por lo general le hacen mucha gracia nuestras aventuras de las mañanas.
Siempre dice que deberíamos tener nuestro propio programa. Que habría que hacer apuestas a ver cuánto logramos estirar la liga de la paciencia de Carmelita hasta que se rompa.
—Aunque yo creo que esa mujer es a prueba de todo. Está ahí desde que nosotros éramos chicos.
Pero ese día no. Ni siquiera me hizo una discreta burla sobre mis declaradísimas intenciones de comenzar una nueva vida y llegar a tiempo. Y ni siquiera Andrés es tan buena persona como para desperdiciar una oportunidad de ese tamaño. Algo le pasaba.
—¿Todo bien, mi vida?
Suspiró y miró su taza de café, ya bien frío.
—Sí, pues sí.
Después dijo que no quería ir a la oficina. Que es lo que uno dice diario cuando tiene que ir a la oficina, porque nadie quiere ir nunca.
(A menos que lleves tres años y pico metida en tu casa porque decidiste renunciar para ser madre, pero ésa es otra historia.)
Lo dijo de una manera que, pues que le creí. No era que tuviera flojera, era que genuinamente no quería ir a trabajar.
Y cuando finalmente juntó las fuerzas suficientes para ponerse los zapatos y el saco y subir por su portafolios y volver a entrar porque se le habían olvidado unos papeles y volver a salir al coche y regresar de nuevo por las llaves (mis hijos no lo hurtan; lo heredan), lo vi irse desde la puerta del garaje con una sensación horrible de angustia.
A mi marido no le gusta nada, pero nada, su trabajo.