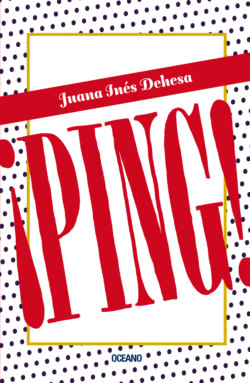Читать книгу ¡Ping! - Juana Inés Dehesa - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSusana sí quería regresar a trabajar. Es más, se fue de incapacidad con la firme promesa de que iba a regresar al día siguiente de que los gemelos cumplieran tres meses.
—Vas a ver que ese día yo regreso, me da igual si es domingo —le dijo a su jefe en la despedida improvisada que le organizaron en su oficina.
Le quedaba claro que la habían hecho con las mejores intenciones, y que encima se pusieron todos de acuerdo para regalarle unas ropitas (que nunca les quedaron porque eran para un recién nacido como de juguete, pero la intención era buena), pero Susana se pasó las dos horas que duró la comida en la cantina de enfrente conteniendo las lágrimas. En su descargo, estaba a punto de parir, harta de no poder dormir, con un niño eternamente sentado sobre la vejiga y otro pateándole las costillas, y no lograba estar cómoda ni parada ni sentada ni de ninguna forma; lo que menos necesitaba en esas condiciones era ser el centro de atención y tener que escuchar todas las bromas sobre cómo su vida iba a cambiar para siempre y sobre todos los privilegios que iba a perder ahora que entraba en esta maravillosa etapa.
—Olvídate de volver a entrar en tu ropa —le dijo Lola, su asistente.
—O de volver a ver una película que no sea de muñequitos —abonó Gabriel, el jurídico.
—Y bueno, yo sé que ahorita tienes toda la intención de volver —dijo Javier, dándole un trago a su tercera cerveza—, pero seamos realistas: con dos hijos, no va a estar tan fácil.
Ahí fue cuando le dijo lo de que le daba igual si era domingo. Y trató de decírselo con mucho aplomo y soltura, cuando en realidad lo que quería era irse a su casa o, de perdis, sentarse en una esquina del baño a llorar y dormir. O ya más de perdis, pedirse una cerveza, aunque eso implicara tener que hacer pipí una vez más.
Les dijo que ya lo había hablado con su marido y que los dos estaban de acuerdo en que era lo más conveniente.
—Además —continuó, con el tono relajado y para nada de asesina serial—, seamos serios: en este momento, con un solo sueldo no alcanza.
—¡Pero ese sueldo lo acabas pagando en guarderías! —otra vez Ana, que andaba desatada—, ¿por qué crees que Jimena nunca regresó?
Suspiraron todos. Jimena era “la que se nos fue”; una asistente administrativa que todo lo hacía bien, de buenas y a tiempo. Hasta que se casó, se embarazó y se fue para siempre de sus vidas.
—No. A mí no me va a pasar lo que le pasó a Jimena. Van a ver —dijo Susana, dándole un trago desafiante a su vaso de agua de tamarindo—. Yo ya lo hablé con Andrés y está completamente de acuerdo en que los niños se vayan a jugar con otros niños y yo con ustedes.
—¿En serio? —preguntó Javier—, ¿tu marido está de acuerdo?
—Pues claro.
No mientas, Susanita.
No es que ya le hubiera dicho que estaba de acuerdo así: estoy de acuerdo, Susana, en que regreses a trabajar cuando los niños cumplan tres meses. No. Mucho menos estaba de acuerdo en que regresara a trabajar con Javier. Pero tampoco había dicho definitivamente que no.
La primera vez que salió el tema a colación fue a la mitad de una comida en casa de sus suegros, un domingo. Tatiana y Jorge, su cuñado, andaban sabía Dios dónde, seguramente en un yate por el Caribe o algo así, de lo que estilaban ellos, y por lo tanto la atención de sus suegros estaba completamente centrada en Susana y Andrés.
En realidad, en Susana y su enorme panza; Andrés les tenía sin cuidado.
—¿Y ya avisaste en tu trabajo, Susanita? —preguntó don Carlos—. Yo sé que estas cosas ya no se deben decir, pero a mí me sigue pareciendo una lata que las muchachitas en la oficina se embaracen; ahí está uno enseñándoles e invirtiéndoles, para que, total, terminen yéndose. Así no salen las cuentas.
Don Carlos era una buena persona, pero no era exactamente un adalid de la equidad de género.
—Pues ya avisé que me voy de incapacidad, señor —dijo Susana, mordiéndose la lengua para no decir más—. Y que vuelvo en tres meses.
—¿En tres meses? —preguntó Amparito—. Pero qué crueldad, ¿y qué vas a hacer con ellos?
—Ya estoy viendo guarderías. Unas buenísimas, casi nada crueles, de veras.
Andrés le apretó una rodilla por debajo de la mesa, su discreta forma de recordarle “no todos entienden tu humor, Susanita”.
Su suegra sólo bajó los ojos y juntó las manos, en su gustada pose de madre abnegada.
—Vas a ver cuando los tengas ahí, todos chiquitos. No vas a querer dejarlos ni un minuto. Yo a mis hijos no los llevé a la escuela sino hasta que hablaron. Hasta que no me pudieron decir “mamá, la maestra me pega”, no los mandé.
Movió la cabeza, como si estuviera imaginando escenarios terribles.
—Es que luego oye una cada historia —remató.
—No, señora, pero ahora hay cámaras —explicó Susana—; podemos estar cada uno en su oficina y cada cierto tiempo asomarnos a la computadora para ver a los niños, ver que estén bien y que no les hagan nada.
—¿Tú? —preguntó don Carlos mirando a Andrés—, ¿tú vas a estar viendo que le cambien los pañales a tus hijos? ¿Y a qué hora vas a trabajar?
—No, pa, claro que no —dijo Andrés, eternamente justificando su hombría frente a su papá—. En realidad, todavía no decidimos nada.
—¿Ah, todavía no decidimos, cielito? —preguntó Susana.
—No, corazoncito —respondió su marido, con gesto de ya no des lata.
—Bueno, luego me explicas, amorcito.
—En realidad, la decisión es de ustedes —intervino Amparo, a quien horrorizaba cualquier cosa que oliera vagamente a confrontación—. Nomás sepan que aquí estamos para lo que se les ofrezca.
Cualquiera pensaría que una vez que se vieron fuera del escrutinio de sus suegros, retomaron el tema y fueron capaces de entablar una discusión seria, madura y argumentada que terminó en una negociación que a los dos los dejó más o menos contentos. Pues cualquiera estaría equivocado: salieron de ahí, cada uno convencido de que al final su opinión iba a prevalecer y que al otro se le iban a quitar los ímpetus de la cabeza en cuanto nacieran los niños o quién sabe qué cosa pasara.
Cosa que, obviamente, no sucedió.
Cuando por fin Susana logró convencer a Lola, Gabriel, Javier y el resto de sus compañeritos de oficina de que ya no podía permanecer en esa silla criminal ni un segundo más, pero que eso no era motivo para parar la fiesta —total, ellos se estaban divirtiendo infinitamente más que ella—, Susana se puso en camino y llegó a su casa tambaleándose como si viniera de una parranda monumental.
—¿Ya llegaste, Susana? —preguntó Andrés desde el fondo del departamento.
—Sí, corazón. Ya vine.
Se lo encontró derramado en el sillón de la tele, en piyama, en una mano una botella de cerveza y en la otra el control de la tele.
—¿Cómo te fue? —preguntó, con los ojos clavados en la pantalla, donde un par de comentaristas discutían sobre la liga de campeones—. ¿Te ayudo a bajar las cajas? ¿Son muchas?
—¿Cajas? —preguntó Susana, quitándose los zapatos—, ¿cuáles cajas?
Andrés volteó a verla.
—De tu oficina —dijo—. ¿No la vaciaste?
—No —se dejó caer, con todo y sus seis kilos de niños, en el sillón junto a él—. Los convencí de que dejaran mi oficina como está en lo que regreso.
—Pero si ya no vas a regresar.
—Claro que voy a regresar, ¿por qué no?
—Porque ni modo que dejes solos a los niños —dijo Andrés, despacio, como si le estuviera repitiendo algo que ya debería saber—. Habíamos quedado.
—Tampoco los voy a dejar “solos” —dijo Susana, dibujando comillas con los dedos, en un gesto que odiaba y que no sabía por qué reproducía—. Lo dices como si les fuera a dejar una pizza y el teléfono de la vecina por si hay que cambiarles el pañal. O como si los fuera a encargar en la paquetería del súper.
Andrés puso cara de dignidad ofendida.
—No estoy diciendo eso. Lo que no entiendo, a ver si tú me lo puedes explicar, es cómo pasamos de que ibas a dejar de trabajar a que nada más dijiste “orita vengo, no me tardo”.
—Es que yo nunca he dicho que quiera dejar de trabajar, Andrés. Imagínate, ¿qué voy a hacer todo el día aquí metida? Me voy a volver loca.
—Nadie dice que tengas que estar aquí —dijo—. Puedes hacer miles de cosas: llevarlos a una clase, al parque; pueden ir a casa de mi mamá…
Andrés estaba completamente poseído por el entusiasmo.
—¡Es más! —dijo, como si acabara de tener una revelación—, si le pides a mi mamá, te aseguro que los cuida feliz, y tú te puedes ir al salón o a desayunar con tus amigas.
Lo miré fijamente.
—¿Cuántas veces has oído que vaya al salón o a desayunar con mis amigas?
—¡Nunca! ¡A eso me refiero! —Andrés manoteaba—. ¡Aprovecha para descansar, para dedicarte a tus hijos, a tu casa…!
Se detuvo cuando vio que su esposa no compartía su entusiasmo.
—¿Por qué pones esa cara? —preguntó.
—Porque imagínate nada más qué vida: todo el día aquí, cambiando pañales y empujando carriolas, nomás esperando a ver a qué hora llegas para tenerte la comida lista.
—¡Imagínate, qué a gusto! —dijo—; ni una maldita junta más, ni pleitos con los clientes, cero dramitas de oficina… Qué maravilla, la verdad.
—Entonces, ¿por qué no lo haces tú?
La miró como si estuviera loca.
—No, bueno, yo obviamente no puedo, Susana.
—¿Por qué no?
—Porque yo soy hombre.
—¿Y eso qué? Igual son tus hijos.
—Sí, pero tú eres su mamá. Lo normal es que tú los cuides.
—No necesariamente, Andrés. Los niños necesitan que alguien los cuide, pero en ningún lado dice que tenga que ser su mamá.
Levantó los brazos, como defendiéndose de la idea.
—Sí, bueno, los razonamientos jipis y poco convencionales están muy bien para Finlandia, pero en este país las cosas no funcionan así, Susana —la miró muy serio—. En este país las mujeres se quedan en su casa a cuidar a sus hijos y los maridos salimos a trabajar.
—¿En este país, o en la familia Echeverría?
—En… —se detuvo—. En los dos, Susana, en los dos, para qué nos hacemos tontos. Imagínate que yo ahora voy a salir con que dejo mi despacho porque me voy a dedicar a mis hijos. No, bueno.
—¡Pero es que es lo mismo, Andrés! —Susana se estaba desesperando, tenía ganas de ir al baño y le dolía la cabeza—. ¿Por qué yo sí me voy a dedicar a mis hijos? Es más, ahorita yo gano más que tú; tiene mucho más sentido que yo trabaje y tú los cuides.
Andrés se quedó muy callado. Era un tema del que nunca hablaban porque le causaba una incomodidad infinita, pero era cierto. Susana se sintió muy mal.
—Ya sabes que eso a mí no me importa —dijo, sobándole la manga y tratando de suavizar el golpe, aunque Andrés tenía otra vez los ojos fijos en la pantalla—; y tengo clarísimo que es temporal: en cuanto te afiances y tengas un par de clientes, te van a empezar a conocer y todo va a ir mucho mejor.
La miró de reojo y le dio un trago a su cerveza.
—Andrés, mi vida, no te enojes. No lo dije para molestarte.
—Pues me molesta, ya lo sabes.
—Sí, perdón. Perdón —echó mano de su explicación favorita—. Es que, con las hormonas…
Voy a tener que pensar en otra razón para cuando se me acabe el embarazo.
Suspiró.
—Ya sé que tú ahorita ganas más, Susana —dijo—, y que tal vez económicamente, como dices, tenga más sentido que tú regreses a trabajar. Pero a mí ya me está yendo mucho mejor y es más sano que tú te quedes a cuidar a los niños.
—No necesariamente —protestó—. Hay estudios…
—Así fue con mis hermanos y conmigo —la interrumpió—, y nos fue muy bien.
Susana se contuvo de preguntarle exactamente qué entendía por “bien”.
—Pues mi hermana y yo —contestó— fuimos desde muy chiquitas a la guardería y nos cuidaba Blanca cuando estábamos en la casa. Y también estamos bien.
Andrés no se contuvo.
—Bueno —dijo—, tanto como “bien”…