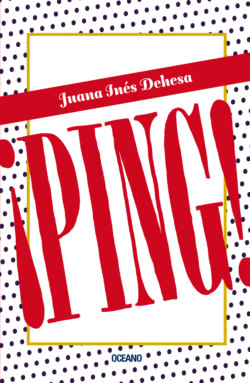Читать книгу ¡Ping! - Juana Inés Dehesa - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSusana no tenía pensado casarse con el vecinito. Ni siquiera tenía en su universo al vecinito, y ni siquiera le gustaba decirle el vecinito. Era el nombre con el que su mamá había bautizado a Andrés desde el momento mismo en que volvió a aparecer por la vida de los Fernández.
—¿Y tú, muchachito, a qué te dedicas? —le soltó el sábado en que Susana, armada de un extraño valor que no sabía de dónde había sacado, lo invitó a comer a casa de sus papás.
Tenían ya casi tres meses saliendo, desde que se habían reencontrado en la fila para el besamanos del padre Juan. Susana, si le preguntaban dónde había conocido a Andrés, decía siempre que habían sido vecinos y no daba más explicaciones, como si fuera muy normal que uno se reencontrara con sus vecinos de la infancia así, como así.
De hecho, se había tardado mucho en decirles a sus papás. A Catalina no, porque Catalina tenía una capacidad muy irritante para adivinar en un segundo lo que fuera que Susana le estaba escondiendo.
—¿Fuiste por fin a lo de Juan? —le preguntó el siguiente fin de semana, aprovechando que sus papás estaban deliberando junto a la mesa de metal que utilizaban como cantina, tratando de decidir si las aceitunas de un frasco todavía estarían buenas, a pesar de que la etiqueta declaraba que su caducidad había vencido dos días antes.
—¿Y si pruebas una? —decía la doctora.
—Pues yo por mí, sí —decía don Eduardo—, pero no me acuerdo si este tipo de cosas son las que acumulan bacterias.
Susana no sabía si le daban ternura o desesperación. Pero más bien lo primero, por más que insistiera en decirle a Catalina que estaban muy lejos de ser un matrimonio ideal. Siempre le había intrigado que se llevaran tan bien, si eran tan distintos, y eso de que todos los sábados a la una de la tarde declararan la hora feliz, con botanas en el jardín y un trago para quien lo quisiera, y se sentaran a conversar de cosas que no tenían nada que ver con su vida doméstica ni con las niñas ni con nada, le había parecido conmovedor desde la infancia. Claro que a veces no se llevaban tan bien y terminaban su sábado con unas peleas legendarias, pero era porque, como decía la doctora, puesto que no siempre se puede ser feliz, a veces hay que conformarse con ser intenso.
—Susana —repitió Catalina, en tono insistente para distraer la atención de su hermana del frasco de aceitunas—, que si fuiste a lo de Juan.
—Sí —respondió Susana, mirando fijamente su gin and tonic y sin ofrecer mayor información. No tenía ganas de contarle que había ido, que se había encontrado con Andrés y que se habían quedado platicando en el atrio de la iglesia.
Como si viviéramos en el siglo diecinueve.
Peor todavía, después se habían ido a la nevería de enfrente por una malteada. Susana no sabía qué era lo que más la sorprendía: que la cascada de endorfinas la hubiera cegado hasta el grado mismo de consumir una malteada de chocolate llena de grasa y azúcar, o que su vida se pareciera cada vez más, ya no a una novela costumbrista, sino a una película de César Costa.
Porque Andrés, con su pelo color chicloso muy corto, y peinado con gel, y su traje oscuro, era la imagen misma del muchacho decente y “de provecho”, como decía la generación de sus papás. Al principio, Susana se sintió muy rara, sin saber ni qué decir ni cómo portarse; hasta Juan su hermano era más relajado y siempre había tratado a Susana como si en lugar de una mujer fuera un amiguito con faldas, y así más o menos se llevaba Susana con sus compañeros de la escuela y del trabajo. Pero Andrés no era así, no. Andrés era de lo más formal y se tomaba muy en serio lo de los roles de género.
Cuando llegaron a la puerta de la heladería, Andrés se quedó parado y Susana, por copiarlo, también.
Se tardó un momento en entender que la estaba dejando pasar.
Muy bien, Susana. Que piense que sales con puro patán.
Era cierto, pero no era cosa de que se le notara tan pronto.
Andrés le contó que había estudiado Ingeniería Civil igual que su abuelo, y Susana tuvo una visión de Andrés, cuando no habría tenido más de doce años, accediendo a jugar con Juan y con ella a construir torres y luego apoderándose de todo porque ellos no sabían cómo se hacía y él sí, porque él iba a ser ingeniero como su abuelo. Y Susana siempre se había quedado con ganas de decirle que una cosa era que no supieran cómo y otra, muy distinta, que no tuvieran ganas de hacer siempre la misma torre, igualita, para que no se fuera a caer.
Le recordó el incidente a Andrés, mientras se tomaba su malteada de chocolate a traguitos para que le durara bastante.
Andrés movió la cabeza con desaprobación fingida.
—Ustedes siempre fueron muy rebeldes.
Susana se defendió diciendo que, más que rebeldes, eran librepensadores.
Andrés la miró, con una sonrisa, y Susana sintió como si se le hubiera posado un unicornio abajito del esternón. Catalina siempre decía que era una calamidad para ligar y que siempre era la última en enterarse de que le estaban tirando la onda.
Se preguntó si eso sería lo que estaba pasando. Y el unicornio se puso a hacer la ola.
Andrés hacía un año que había dejado de trabajar en la constructora de su papá y había abierto su propio despacho, con dos amigos. Susana estuvo a punto de contarle que ella también estaba pensando en abrir su propia consultoría de operación política, pero se detuvo. ¿Qué iba a decir si le preguntaba si se iba a asociar con alguien?
En ese momento, Susana no quería ni pensar en con quién se iba a asociar, en ese que llevaba toda la tarde mandándole mensajes que no tenían nada que ver con sus proyectos laborales. Hacía una hora que había optado por mejor apagar su teléfono.
—¿Y? —preguntó Catalina.
—¿Y qué?
—¡Susana! —Catalina tronó los dedos tres veces frente a los ojos de Susana—. Estás en la mensa. ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? ¿Se equivocó? ¿Se arrepintió y dijo que mejor no y salió corriendo? ¿Entró a la iglesia en una moto?
Susana frunció el ceño.
—No, claro que no. Esas cosas no pasan. Fue una misa normal, nomás que con dos padres, uno ahí como haciéndole de coach, ya sabes.
—¿Por si se le olvidaba el Padre Nuestro?
—No sé para qué, Catalina —dijo, fingiendo exasperación para que su hermana la dejara en paz—, ¿por qué te interesa tanto?
Catalina agitó la cabeza para quitarse de la cara un mechón de pelo color berenjena.
—Ay, pues me da curiosidad, ¿a ti no? —se quedó pensando—. Bueno, obviamente a ti no porque ya fuiste y ya lo viste, pero yo no.
—Pero tampoco es que sea el circo Atayde —dijo Catalina—. Es una misa equis.
—¿Qué discuten, niñas? —preguntó don Eduardo, sentándose a la mesa de hierro forjado, una vez que él y la doctora hubieron decretado que las aceitunas todavía estaban buenas—, ¿qué es lo que no es como el circo Atayde?
—No me quiere contar cómo fue la primera misa de Juan, el que era el vecino.
—¿Ese pobre niño al que le pusieron Juan Diego en un arranque de guadalupanismo salvaje?
Catalina soltó un grito de sorpresa.
—¡Papá! —dijo, poniéndose las manos en la cara en un fingido gesto de horror—. ¿Cómo te acuerdas de esas cosas?
Don Eduardo soltó una risita y le dio un sorbo a su tequila.
—Ni yo mismo lo sé, mijita. Debe ser porque esa familia era así para todo.
—Ay, sí —dijo la doctora, sacándose delicadamente de la boca un hueso de aceituna (caduca) y poniéndolo en su plato—. Eran mochísimos. ¿Te acuerdas de cuando querían poner una gigantesca virgen de Guadalupe de piedra en la entrada del condominio?
Don Eduardo se rio.
—¡Sí es cierto! Que yo les dije que sí, siempre y cuando me dejaran poner del otro lado un busto de Juárez.
—¡Qué grosero! —dijo Susana, sintiéndose en la obligación de defender a la familia de Andrés—, ¿a ti qué más te daba?
Don Eduardo se encogió de hombros y sonrió.
—¿A mí? Nada. Pero ¿por qué no, a ver? ¿Por qué sólo ellos?
—Y tan guapo que era Juárez —dijo la doctora, haciéndole segunda.
—¿Y ese pobre muchachito ahora es sacerdote? —preguntó don Eduardo, que nunca perdía oportunidad de enterarse de un buen chisme—. Fue el que me contaste, ¿no?
—Sí.
—Pobrecito.
—Y con lo desprestigiados que andan ahorita los sacerdotes —remató la doctora.
—¿Y tú, muchachito, a qué te dedicas?
Lo primero que le había dicho Susana a sus papás, lo primero, había sido que por favor no torturaran a Andrés ni lo cosieran a preguntas. Así les dijo: por favor no lo vayan a coser a preguntas, que era una frase que a don Eduardo y a la doctora les gustaba mucho. Y una acción que disfrutaban enormemente ejerciendo.
—No entiendo por qué lo dices, mijita —dijo don Eduardo, mal disimulando una sonrisa—. Si nosotros somos de lo más discretos.
—Como unas tumbas —dijo la doctora, haciendo como que se cerraba los labios con una llave.
Si no hubieran sido sus padres y no hubiera tenido que padecerlos, le hubiera hecho mucha gracia la complicidad entre ellos dos. Pero eran sus padres y le correspondía a Susana defender a Andrés de su eterna necesidad de saber todo, más por un interés casi científico que porque les preocupara que fuera a hacerle daño a su hija. Según ellos, Susanita sabía cuidarse sola.
Que a veces sí y a veces no tanto.
Pospuso la visita todo lo que pudo, hasta que Andrés empezó a hacer comentarios incómodos, medio en broma medio en serio, sobre que si lo consideraba tan poco apropiado como para no llevarlo a casa de sus papás, y que si se avergonzaba de él, y una serie de cosas que le dejaron claro a Susana que era momento de presentarlo.
Y entonces tuvo que echar a andar el penoso mecanismo de preparar a sus padres y a su hermana para la introducción en el ambiente familiar de un individuo nuevo.
—Por favor, se portan bien —les imploró, una semana antes—. No lo cosan a preguntas, no lo torturen, no se rían de él que no es intelectual como ustedes ni va a pescar ninguna de sus referencias al Che ni a Mozart.
Sus familiares intercambiaron miradas como si estuviera hablando de otras personas de otra familia.
—Por supuesto que sí, Susanita —dijo la doctora—. Cualquiera diría que somos unos monstruos.
Pues no tanto así, pero…
El jueves antes de la comida escuchó un mensaje de voz en su celular. Era la asistente de la doctora.
“Susana, me pide la doctora que te pregunte qué bebe el vecinito.”
Porque la doctora sería cualquier cosa, menos mala anfitriona.
Susana respondió por el mismo medio que el vecinito se llamaba Andrés y que bebía cerveza clara, muchas gracias.
El sábado, Andrés llegó a su casa con un ramo de flores y una botella de vino.
—¿Algún consejo de último momento? —le preguntó a Susana, sonriendo.
Corre, corre por tu vida.
—Ay, nada. Tú tranquilo y, si te dan mucha lata, no les hagas caso.
—Mucha lata, ¿como qué?
Susana no contestó.
—¿Y tú a qué es que te dedicas, muchachito? —preguntó la doctora.
Susana sintió que se le tensaban todos los músculos. Ya le parecía raro que todos hubieran estado tan amables y tan bien portados, su mamá diciendo que qué flores tan preciosas y don Eduardo comentando que no había nada en esta vida mejor que un buen Rioja.
Inconscientemente, puso una mano en la pierna de Andrés.
—Soy ingeniero civil —contestó.
Don Eduardo lo miró con los ojos entrecerrados.
—Tu papá tenía una constructora, ¿no? —preguntó, gesticulando con su tequila—, una grande.
Andrés asintió.
—Sí. La fundó mi abuelo.
—¿Y tú trabajas con él?
Los ojos de Susana brincaban de Andrés a su papá, de ahí a su mamá y luego de regreso a Andrés. Catalina no le preocupaba tanto, sabía que podía confiar en que se comportara más o menos bien y sólo después le diera lata con que qué afán de salir con un tipo tan convencional como para usar zapatos y fajarse la camisa.
—Empecé trabajando ahí —explicó Andrés—, pero hace un año me independicé y puse un despacho con unos amigos que son arquitectos.
La doctora y don Eduardo hicieron “aaaah”, exactamente al mismo tiempo.
—¿Y cómo les está yendo? —preguntó la doctora, mordiendo un totopo con aire inocente—, ¿de facturación, y así?
Susana le lanzó una mirada asesina a su mamá, que no surtió ningún efecto.
Andrés sólo respondió, “pues bien, bien”, claramente sorprendido por el interrogatorio.
Don Eduardo cruzó y descruzó la pierna.
—Seguro le va muy bien, Rosario, si se ve muy de provecho. Pero ¿qué haces además de trabajar?
—¿Cómo?
En ese momento, contra todo pronóstico, Catalina decidió que era momento de intervenir.
—Que si tienes hobbies. Si construyes avioncitos o te disfrazas de Hitler en tus ratos libres. Cosas así.
Andrés volteó a ver a Susana, y sus ojos pasaron fugazmente por la puerta.
—Esteee… —su manzana de Adán subió y bajó mientras tragaba saliva—. Avioncitos hacía de chico, pero ya no. Y, pues, no. Hitler, no, qué raro. Me gusta el futbol, eso sí.
Don Eduardo ladeó la cabeza.
—¿Y a quién le vas?
—Al Necaxa —dijo Andrés, con un hilo de voz.
La respuesta le ganó un gesto de extrañeza de la familia entera.
—¿El Necaxa? —preguntó don Eduardo—, ¿todavía hay alguien que le vaya al Necaxa?
—Claro —dijo Susana, saliendo en su defensa—, hay muchísima gente. Zedillo, por ejemplo.
La perplejidad familiar sólo aumentó: nadie consideraba al expresidente como alguien digno de imitación.
—Pero ésa no es muy buena referencia, mijita. No habla bien ni del equipo ni de Zedillo —volteó a ver a Andrés—. Con todo respeto.
Andrés levantó las manos.
—No se preocupe —dijo—. Del equipo, ya estoy acostumbrado, y de Zedillo, pues me da un poco lo mismo, la verdad. Yo ni voté por él.
—¿Y por quién votaste, entonces? —preguntó la doctora.
¿Ahora resulta que le importa la política?
—Yo todavía no votaba en esa elección.
Ah, caray.
Claro que votaba; si Susana en ese entonces tenía diecisiete años, Andrés ya tenía veinte. Repasó mentalmente a los candidatos de 1994. Le vino a la mente el nombre del candidato del partido católico; uno bien peleonero y bien machista.
Y la cara culpable de Andrés se lo confirmó. Agradeció que sus papás no tuvieran esos datos tan a la mano.
—No soy tanto de política, la verdad —dijo Andrés, acorralado.
La doctora miró de soslayo a su marido mientras se metía otro totopo a la boca, desafiante.