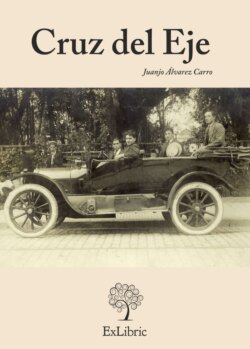Читать книгу Cruz del Eje - Juanjo Álvarez Carro - Страница 11
Buenos Aires
(República Argentina)
ОглавлениеDiecinueve años después.
5 de Septiembre de 1917
—Tenemos que desembarcar ya, mi coronel— musitó el joven capitán, utilizando la voz queda de quien sabe que viene a interrumpir.
El coronel Lezama llevaba más de media hora acodado sobre la borda en la cubierta, con la mirada perdida entre el cartel enorme que anunciaba el puerto de Buenos Aires, a lo lejos, y las barcazas que transportaban a los viajeros hasta el muelle. Los barcos grandes no podían atracar en la dársena, así que entonces el desembarco de los pasajeros se debía hacer de aquella manera, dado el escaso calado del puerto, por la enorme cantidad de arenas que el Río de la Plata arrastraba desde la mesopotamia argentina.
—Sí—contestó el coronel lacónicamente, pensando que aún le quedaba media milla por recorrer en una de aquellas barcazas, hasta tocar tierra argentina definitivamente, como tomando tiempo para dar media vuelta, buscar otra vez la puerta del camarote en el que había habitado durante los últimos doce días y pasar a considerar finalizada la fuga. Pero, en lugar de eso, miró hacia la exigua maleta que descansaba junto a sus botas, y seguidamente al billete que le habían extendido en las oficinas de Tenerife, las Compañías Hamburguesas. Se leía con claridad y en letras mayúsculas hechas a pluma: “Buenos Aires”.
Decidió que el nombre Buenos Aires hab ía desuponer un buen augurio para él y los hombres que le acompañaban en la aventura. Pero también Lezama sonrió —casi divertido— al recordar a otros que ya se habían dejado llevar por la irreflexión: tal como lo había estudiado en la academia, para los ingleses en sus dos aventuras argentinas con intento de invasión, aquellos aires deberían haberlo sido y no lo fueron, porque fracasaron.
Los dos tenientes que acompañaban a Lezama eran personas de juventud bisoña, y por eso no sabía si sentir alegría por ellos o miedo por sus futuros. Los cuatro capitanes, sin embargo, al haber ejercido su mando en cajas de reclutamiento, debían estar más convencidos. Ellos habían sufrido día a día la ineficacia y la lentitud de aquella estructura oxidada que el ejército español era por aquel entonces. Un ejército con un sistema de leva que permitía excepciones injustificadas, dando permisos y exenciones a señoritos y pisaverdes, quienes a cambio de dinero, compraban la voluntad de gañanes majaderos. Éstos acudirían al servicio militar en su lugar, con su valor supuesto, y con la esperanza de algún medro, por otra parte, totalmente imposible entonces en sus aldeas de procedencia.
Esos capitanes de Reclutamiento habían mostrado su apoyo incondicional para atender las propuestas de Lezama y, por tanto, fueron lo suficientemente coherentes como para irse con él cuando las cosas se pusieron feas. También iban con él dos comandantes cuyos puestos estaban ligados directamente a él en el servicio. Lezama se sentía, por tanto, responsable inmediato de los ocho hombres y sabía que ellos así lo veían. Inconscientemente, todos le esperaban casi en formación de revista militar sobre el muelle del puerto de Buenos Aires.
A ellos les sobraban razones para pensar que Lezama no abandonaría y todos ellos daban por sentado que regresarían algún día a España acompañando al coronel, reconocido, y aceptado por el gobierno. Tal vez por eso, les sorprendió tanto escuchar las palabras con las que Lezama se despedía de ellos:
—Señores. Estoy seguro de que ninguno de ustedes imaginó encontrarse en esta situación hace años, cuando hicieron el juramento de fidelidad a su bandera. Les puedo decir que yo tampoco. Pero es lo que yo he elegido ahora y quiero que sepan no estoy arrepentido de ello. Y confío de corazón en que ustedes tampoco se arrepentirán.
Los hombres no daban crédito a lo que oían, pues sonaba a rendición incondicional. Era como la vuelta al pasado, sólo que esta vez lo era en otro país y en otro continente. Era la admisión de la victoria ajena. Aquel —pensaban los ocho hombres— no podía ser el mismo Lezama que les arengaba en sus reuniones privadas. Ahora tan sólo les cabía pensar en su futuro inmediato. Y el futuro inmediato era cruzar la aduana que les haría arribar definitivamente en la prometedora e inmensamente grande República Argentina.
Buenos Aires tenía allí un olor a almizcle. Aguas de río mezclada con cereales, más el océano urdiendo el acompañamiento olfativo para aquellos hombres, camino de su porvenir. Cada uno de ellos se fue acercando a una cola diferente, después de que el coronel les dijera unas palabras al oído a cada uno. Con un abrazo corto pero apretado, Lezama sellaba con cada uno de ellos una despedida noble y definitiva. No quiso que se contaran mutuamente el derrotero que tomaría cada uno. Sabían que Lezama les estaba quemando las naves. Ahí supieron que tal vez era mejor así.
Tan sólo les indicó a cada uno un nombre. El de un funcionario en la embajada española, una persona con la que podrían entrar en contacto si lo necesitaban de verdad y, quizás, si lo consideraba necesario, podría informarles del paradero de los demás.