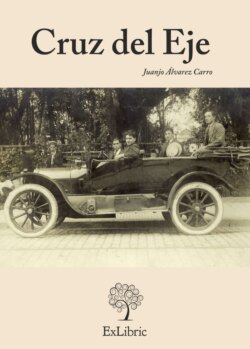Читать книгу Cruz del Eje - Juanjo Álvarez Carro - Страница 9
LA HABANA (Cuba)
ОглавлениеMarzo de 1898
De todas las veces que Tincho Malán —el aguador vendedor de periódicos— había visto a Jacques LeBarón, aquella fue la primera que le vió tan apresurado. Acostumbrado como estaba a la miseria y a su olor, el zagal percibía en la nariz del francés, en las arrugas del rictus, que había hallado el rastro de un negocio.
Los que le veían frecuentemente en el Círculo Mercantil de Santiago de Cuba le conocían una propensión irresistible a hacer las cosas a la fulera. Y entre los terratenientes de Santiago que merodeaban la compañía de aquel francés vestido de negro riguroso, además, sabían que lo mejor era dejarse querer por él. No estaba la cosa para despreciar una mano amiga cuando había que hacer una visita a alguien y recordarle sus deberes. No llevaba todavía mucho tiempo exiliado en Cuba, cuando el marsellés ya había exhibido buenas muestras de sus cualidades profesionales en la huelga de la zafra de 1886. En aquella ocasión, había conseguido romper la unidad de los trabajadores de la caña, haciendo uso de sus mejores artes. Tiempos idos.
—Buenos días.¿Un vasito de lo barato, mesié?
—Hoy tomaré vino español en el Círculo, Tincho —contestó en un alarde de magnanimidad, haciendo volar una moneda de real hasta el niño.
—Gracias, mesié
—Pas de quoi, Tincho. ¿Algún mensaje?
—Un caballero muy distinguido vino por aquí temprano y me preguntó si sabía dónde vive usted, mesié. Claro está que dije que no, pero de todas formas me dejó esta tarjeta para usted.
Aparte del hermoso caserón con palmeras en lo alto de la calle Padre Pico, Jacques LeBarón poseía grandes dotes de convicción. Lo sabían bien los vecinos del barrio de Tívoli, en Santiago ya que recordaban cómo durante la huelga del 72, llegó a convencer, por ejemplo, a Manuel Marchena de que aquello acabaría mal para todos. Manuel de Dios Marchena, un activo sindicalista que había huído a Cuba durante la revuelta de Cádiz, no pudo contenerse ante las condiciones inhumanas de los jornaleros, a pesar del forzoso incógnito en que se encontraba como peón de la zafra. Estos peones rebeldes eran sustituidos rápidamente —y sin dudas— por ex-esclavos negros. En fin. El asunto es que tras una charla de fructíferos resultados con Marchena, LeBarón se limpió la sangre en la propia camisa del andaluz. Después la arrojó con un gesto de enfado y molestia al fuego que despedía ya olor a melaza y carne. Y pensaba que su alcurnia ya no le permitía seguir aceptando esa clase de encargos.
—Este cabrón ya no hará ninguna huelga más, ni tampoco una zafra más. Ya ha quedado bastante… quemado de ésta.
Y congeló la sangre de sus dos esbirros negros con una mirada acompañada de aquella risa ácida y arrabalera con que él engalanaba sus momentos de inspiración.
Jacques LeBarón tenía el paso corto y lento de quien observa callando. Seguro de que con ello te deja saber que todos y cada uno de tus movimientos quedan registrados en su mente hasta ser utilizados en tu contra y en su momento. La figura espigada que lucía llamaba la atención de las damas y al respeto de los caballeros. Consciente de la importancia de la apariencia en las calles de La Habana y Santiago de Cuba, él se había dejado ver por las mismas esquinas y salones durante un tiempo prudencial. Iba de punta a punta por el Paseo del Prado, o por el Vedado y el mercado del Tacón durante el suficiente tiempo como para que las habladurías le hubiesen construido una profesión, un pasado, una familia y, en definitiva, un presente más que digno y adecuado a su porte de gentilhombre marsellés.
—Allons. Enfants de la patrie —entonaba entre dientes al tiempo que se alejaba en busca de su caballo jerezano, dejando atrás el cuerpo carbonizado de Marchena, que enviaba pavesas hermosas al aire en el atardecer ardiente del verano cubano.
En la tarjeta que Tincho Malán le entregó había un mensaje en el que se le convocaba a una cita. LeBarón andaba esos días haciendo uso ya de menguadas reservas. Y había que reponer con urgencia. Quiso ser puntual y cumplir con el recado, así que se le vio entrando en el complejo del ingenio azucarero con adelanto, para poder estar en el despacho del director de la planta a las diez de la mañana en punto. Kensington-McFinney, Ltd. llevaban seis años afianzando su posición de productores y procesadores de caña de azúcar en Santiago de Cuba. No se les podía hacer esperar. Últimamente se estaban dedicando a comprar tabaco, que ya les resultaba más barato y distinto al que sus familias producían en Virginia, Estados Unidos.
—Kindly wait, please, Monsieur LeBarón —espetó el joven secretario con acento de aristócrata bostoniano.
—Merci —contestó el marsellés secamente, declarando con un gesto de su cabeza principios de no hostilidad idiomática.
El enorme despacho de Kensington y McFinney daba a la bahía y estaba presidido por un retrato de los socios y sus padres, junto al inmenso óleo del presidente de los Estados Unidos. Los dos americanos se presentaron con educación aristocrática. El que parecía de más edad, Charles Kensington, ofreció una copa a LeBarón
—Espero que le guste el bourbon, monsieur LeBarón. Aún estamos esperando nuestro próximo envío de coñac francés. Pero este desagradable asunto de la guerra nos tiene retrasados y, sobre todo, preocupados.
—Sí. La guerra. Mal asunto—añadió el marsellés con un chasquido de sus labios, impaciente por conocer el asunto que le había traído a la oficina de los principales compradores de caña de azúcar y tabaco de la isla.
—Y nos han dicho que con su ayuda podríamos resolver alguno de nuestros acuciantes problemas, monsieur LeBarón…
En la mente pragmática de Le Barón se destacaron tres palabras clave del asunto que ya se habían reconocido rápidamente: ayuda, resolver y acuciantes. El dinero estaba en camino.
—Sin duda usted ya habrá oído que algunos productores de la isla se niegan a vendernos sus cosechas.
No cabía duda de que el problema debía ser serio para ellos, un grupo de empresas con una enorme capacidad de producción, transporte y procesamiento, limitados ahora por la escasez de materia prima.
—Algunos tienen lo que hay que tener, messieurs. Creo que ustedes los yanquis lo llaman guts.
—Es un empeño vano, monsieur LeBarón. Verá usted. Nosotros canalizamos en la actualidad las tres cuartas partes de las cosechas de la isla. Muchos han recibido adelantos sobre las cosechas o han hipotecado con bancos de nuestro país sus fincas.
—Y alguno de esos bancos está dispuesto a confiar en ustedes para la explotación, si no estoy lejos de lo cierto, cuando haya que expropiar. Bien. Vamos al grano, por favor.
—Atina usted, monsieur LeBarón. Y queremos que usted nos ayude a convencer a ciertos productores mas bien reticentes —expuso McFinney con un tono de verdadera preocupación. Y continuó tras recibir un gesto de su socio, quien ya había detectado los síntomas de impaciencia en el francés.
—Fulgencio Colinas... lidera un grupo de productores del este que pretenden crear un ingenio y secaderos con capital propio, de España, y mandar su producción al mercado oriental...
Cuando Kensington mencionó el apellido Colinas no se recató en observar el rostro del francés con el fin de buscar algún gesto, un parpadeo, cualquier evidencia de molestia, que efectivamente halló.
—Ya tienen contactos allí. Quieren atraer también a los otros productores criollos...y, claro, la guerra les ha creado prejuicio contra nosotros, que seríamos su mejor opción... No podemos permitir que abran negocio por su cuenta, monsieur LeBarón. Sería un precedente nefasto para nuestro sistema en el caribe y en oriente. Ya hemos intentado negociar con ellos, pero el capitán Colinas se muestra especialmente obstinado, con argumentos un tanto baladíes como que su familia no puede permitir que nos adueñemos de la isla.
—En fin. Qué les voy a decir yo… Es totalmente cierto que algunos tienen lo que hay que tener, messieurs. Ustedes los yanquis deberían saberlo mejor que nadie— repitió engolado con una de sus sonrisas de satisfacción de ver azorados a los dos hombres más poderosos de Cuba.
—Claro que lo sabemos, monsieur LeBarón. Y por eso estamos dispuestos a tenerle en cuenta a la hora de reorganizar el sistema productivo y comercial de la caña y el tabaco. Vamos a necesitar personal —digamos— cualificado en nuestra ampliación. Y usted cuenta con un extraordinario savoir faire. Hemos oído sobre el excelente trabajo que realizó en el canal de Suez para su antiguo patrón, el vizconde de Lesseps. También hemos oído que no supieron reconocerle sus méritos en su justa medida, Monsieur Lebarón.
El francés se limitó a asentir con un gesto educado pero frío, sin añadir comentarios que pudieran obligarle a entrar en detalles. Y McFinney continuó:
—Algunos errores se pagan caros. Por supuesto, nosotros no cometeremos el mismo error—complació Kensington de esta forma a LeBarón, a sabiendas de que le hacía falta cariño. Al advertir que el francés había comprendido todo muy rápido, continuó McFinney su exposición.
—Tengo entendido que la compañía Lesseps quiere construir definitivamente el canal del istmo en Panamá. Y usted conoce bien al vizconde y a sus socios.
—Caballeros, perdón, por favor. Antes de que prosigan, quisiera advertirles que no subestimen a la Compagnie Lesseps, es decir, al vizconde.
—No. No, monsieur LeBarón. Nada más lejos de nuestro ánimo. Antes al contrario, creemos que la empresa llegará a término, por mucho que puedan oponerse algunos.
—En fin. Ustedes piensan que la Sociedad de Producción que quiere hacer el señor Colinas utilizará el canal para comerciar con Oriente, ¿verdad?
—Podría ser. Pero deberían resistir hasta la terminación de la obra. Nosotros estamos interesados en el canal para un futuro próximo. Queremos que los productores no resistan hasta ese momento. Debemos evitar que el proyecto de Colinas llegue a buen puerto. Cuba es casi nuestra, pero necesitamos deshacer la unión de los españoles de Santiago. Lo que ignoramos es cómo hacerlo.
En ese momento, Kensington cortó a su socio con la mirada. No quería precipitar la decisión del francés, ni estaba seguro de poder convencerle rápidamente. Sabía que un parpadeo de más en los ojos de LeBarón podía acarrearles un disgusto y era la hora de la prudencia. Pero McFinney no poseía el mismo temple que su socio, y creía que su vehemencia les ayudaría. Y continuaba su discurso.
—No sé. Parece que los españoles están llevados por motivaciones ajenas a lo puramente comercial, y eso nos tiene desconcertados. Están perdiendo dinero a raudales, y no comprendemos cómo empresarios que saben el valor del dinero se muestran tan decididos a perderlo. Hemos intentado incluso pagar las tierras por encima del valor de mercado, y hasta... en fin, ahogar a algún productor con deudas. Es obvio que algunos de ellos se han rendido. Pero nos interesa —sobre todo— Colinas, además de algunos de sus amigos que le apoyan: Joaquín Montederramo, Juan Perelada.
—Supongo que ya han advertido ustedes que algunos medios están agotados. ¿Y que no me dejan mucha opción en cuanto a los recursos a utilizar?
—Jamás hemos dudado de su capacidad para descubrir nuevos métodos y de su creatividad, monsieur LeBarón. Considérese desde ya, si lo desea, colaborador asociado de Kensington- McFinney. Cuente con nuestra más incondicional aprobación de cuanto haga.
El intercambio de cortesías de despedida contrastó con la frialdad del recibimiento. Media hora fue más que suficiente para trazar un acuerdo inviolable y rotundamente cerrado.
—Au revoir!—saludó el marsellés al joven bostoniano, a quien despidió además con una suave caricia y un pellizco en la mejilla, tras acomodarle el nudo de la corbata. El olor del dinero y la incipiente entrada en acción excitaba los instintos del alma de LeBarón. Dulce. Como la caña.