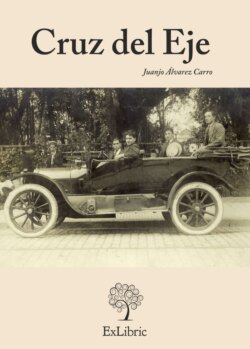Читать книгу Cruz del Eje - Juanjo Álvarez Carro - Страница 14
Buenos Aires
(República Argentina)
Оглавление27 de Octubre de 1917
El CAP Vilano, de las Compañías Hamburguesas, echó el ancla en el Río de la Plata, a dos millas del puerto de Buenos Aires bajo una torrencial lluvia de primavera. Desde las barcazas que transportaban a los pasajeros hasta tierra, aquellos impresionantes edificios de la capital mostraban una sombría indiferencia ante los recién llegados. No era sino otro más de los miles de viajes que las líneas germanas harían esos terribles años. Terribles para quienes abandonaban sus países, por toda la vera del mediterráneo, y cruzaban el Atlántico hacia Argentina, México o Estados Unidos, para devenir en una entrada más a puerto. Un insignificante bocado más en el festín de aquel gigante latinoamericano, en este caso, que se peinaba con gomina mientras apretaban la cintura al tango de arrabal.
Al descender por las pasarelas, pegadas al costado del barco, los casi mil pasajeros del CAP Vilano —en su mayoría inmigrantes— iban tocando las cuadernas negras de acero remachado, agradeciendo a aquel animal metálico la travesía. Bajaban contentos porque habían oído decir que llegar a puerto aligeraba la tristeza que les atenazaba el corazón. Al amontonarse en la barcaza que les iba a transportar hasta tierra, no tardaban en descubrir que era una alegría pasajera, que se tornaba en miseria nuevamente al contemplar el horizonte titánico de Buenos Aires.
El mismo puerto era una pequeña ciudad, en la que sabían que podrían incluso perderse. Los funcionarios que les inspeccionaban antes de desembarcar, advertían sobre la inconveniencia de no seguir sus normas. También a los oficiales de los barcos les podía salir cara cualquier inobservancia de las leyes. Sobre todo las que atañían a la salubridad del viaje, en general. Había que prevenir la seguridad de los pueblos a los que irían a parar los recién llegados. Dentadura, coloración de piel, ojos, pelo sano y abundante y control de plagas.
Una vez con los pies sobre suelo firme, escalinata abajo, al levantar la vista, la potencia de Argentina aparecía ante ellos en todos los rincones de las explanadas, interminables y repletas de inmensos montones de trigo o maíz, esperando para ser embarcados hacia destinos trasatlánticos. Era una opulencia grosera —y casi sin dueño— que llenaba de promesas los ojos de todos los que descendían de los barcos europeos.
En el interior del edificio principal del puerto, donde hacía un calor húmedo y pesado, la muchedumbre babélica se iba separando en filas guiadas por rejas metálicas que serpenteaban para admitir más personas mientras sus equipajes permanecían apilados en el edificio contiguo. La misma escena se repetía con despiadada monotonía, día tras día, barco tras barco, año tras año en el puerto de la ciudad que algunos llamaban ya “la cesta de pan del mundo.”
Un funcionario escribiente y dos de seguridad por mesa. Hileras de mesas como aquella desde un extremo a otro del edificio del puerto mostraban la primera cara —dura cara— del país a los recién llegados:
—A ver. ¡Siguiente! ¿Nombre?—decía la anodina y cruel voz del funcionario, quien se debía disponer a partir de ese momento a oír cualquier sonido en la más extraña de las lenguas, sin levantar siquiera su mirada del papel:
— Abdul, Abdalá.
—¿Apellidos?
— Abdul, Abdalá—insistía en colocar su apellido primero y luego el nombre aquel desorientado joven sirio-libanés, a quien de poco valían su inglés o francés correctos. Y desde entonces, aquel joven que se había llamado Abdalá durante los veintidós años de su vida, pasaba a llamarse Abdul o Asís, en lugar de Haziz. Asís como Francisco, o Pedro, según la voluntad y cultura del funcionario encargado del bautizo oficial, en su nueva identidad argentina a punto de estrenar. Y de allí, si había tenido la inmensa fortuna de llegar hasta este punto, al Hotel de Inmigrantes. Con habitación y alimentos para, al menos, cinco días reglamentarios. Un baño, o varios, charlas sobre geografía argentina, o salud en el hogar, como requisitos imprescindibles para recibir la cédula de entrada, es decir, la puerta que se abría a un país de dos millones y medio de kilómetros cuadradros.
Gorgonio Colinas y Rubio vio de inmediato, desde lejos, al funcionario de la embajada española, que le hacía señales de dirigirse al despacho del interventor de la Autoridad Portuaria.
—¡Abran paso, por favor! —dijo el navarro Ochandiano.
—Por aquí, Señor Colinas, por favor.
—Me alegra verle, Ochandiano—añadió Gorgonio cuando consiguió llegar hasta él después de un suplicio de empujones y calor exasperante.
En la mente de Gorgonio se instaló para siempre el cuadro completo de aquella noche con sus olores y sonidos, nítidos y claros, tras los cuales siempre aparecía un nudo en la garganta: quizás era la persistente idea de sus compatriotas abandonando España para dirigirse a un futuro que la cansada y convulsa Europa ya no podía deparar. Tal vez fuera aquel torrente humano del que había oído desangraba España lentamente, y que palpaba ahora de cerca, con sus miserias y dolores envueltos en ropas grises y negras o descoloridas simplemente. Tal vez era el magín infantil de Gorgonio, todavía impregnado con las únicas imágenes que conservaba de su tío, el capitán Colinas y Gaboto, héroe de las guerras de Cuba y Filipinas. Quizá era la sangre montuna que corría por sus venas, que todavía le cantaba aires de La Habana española al oído y le impedía darse cuenta de que Buenos Aires acababa de celebrar hacía poco los primeros cien años de independencia de la Madre Patria. O quizás, los ojos de aquella madre con un niño de pecho, separada ahora de su hombre y su otro hijo en las filas de los sanos y los no aptos…
—¡Vámonos, señor Colinas! Los papeles están en regla. Desde ayer.
—¡Ochandiano! Siempre es un placer verle les dijo el funcionario que les atendió, guardándose el sobre con rapidez…
—A usted y a cualquier enviado de la embajada de España.
Ochandiano se secaba agitadamente el sudor de su reluciente calva, haciéndose aire con el sombrero. Parecía impaciente por entrar en materia, habida cuenta de la fama de eficacia que precedía a Colinas. El capitán de navío Colinas, sin embargo, parecía más dispuesto a curiosear y a disfrutar. A seguir tanteando las perspectivas de salir del puerto maloliente y hacer justicia con la bien ganada fama de Buenos Aires, como ciudad de luces y sombras. Muchas sombras... Salieron del edificio cuadrado, todo un emblema del país nuevo al que servía de umbral. Casi había anochecido y las primeras farolas se reflejaban vivamente en el empedrado de la explanada principal. Bajo sus paraguas, se abrieron camino entre la multitud de viajeros, familiares, cocheros y mozos que parecían ir y venir sin entorpecerse unos a otros. Pero, ya en el exterior del puerto y antes de subirse al coche de la embajada española, seguro de que nadie les oía, Ochandiano abrió fuego.
—Bueno, Capitán Colinas. Vaya nochecita le ha tocado para llegar. ¿Cómo se encuentra después del viaje?
No hubo una contestación en palabras, pero torció el gesto lo suficiente como para dar a entender que no mal del todo, pero con muchas ganas de llegar.
—Por lo que me han dicho —comentó discretamente— las órdenes que ha recibido de la Casa Real son precisas y claras.
—Sigo sin ver algunas cosas claras, Ochandiano. Pero, sobre todo, lo que no tengo tan claro es el cómo hacerlo. Le agradeceré cualquier ayuda.
No, no era tarea fácil. Colinas pensaba, muy a su pesar, que encontrar a alguien que ha huído del país, se avenga a una charla amigable, se deje convencer y llevar a España de vuelta, para dejarse juzgar una vez allí, con la seria prevención de acabar en el paredón de un cuartel...No. No suele ser fácil.
—Vea, Ochandiano. Esto es lo que me entregó el propio rey al salir del palacio. Textualmente dice “Organizar la vuelta a España de los huidos, con el fin de canalizar de forma civilizada las acciones de las Juntas Militares de Defensa.”
—Sé que no es fácil, Colinas. Pero, si no estoy mal informado, creo que no le faltan apoyos. Si el mismísimo Rey Alfonso le ha llamado para depositar en usted la confianza de un trabajo delicado. Y eso es una garantía. La carta que yo recibí seguía.... “Merece la pena iniciar un esfuerzo de modernización del país. Hay que empezar por ser civilizados y dialogar...” En fin, Colinas, que hay que empezar con…el encargo, y quiero que sepa que puede contar con todo mi apoyo.
—Ochandiano, me parece mentira que le tengan a usted por un funcionario modélico y que, a su edad, no sepa de la distancia que hay entre la retórica de los documentos y la realidad que nos toca patear a otros…
Tras un incómodo minuto de silencio, en el que el vehículo ya había salido del puerto, Ochandiano carraspeó y preguntó:
—¿Ha leído todas las cartas, Colinas?
Colinas miró lleno de sorna a su acompañante, añadiendo todo el escepticismo que pudo ante la aparente inocencia del que se iba a convertir a partir de ese momento en su sombra, su ayudante, confidente y hasta cicerone en la ciudad de Buenos Aires. Y por fin le dijo:
—¿Todas las cartas? Si se refiere a las que me han hecho llegar desde la Oficina de Información, sí. Pero eran dos. Y muy escuetas.
—Me refiero al paquete que le envié no hace mucho...
—¡Ah, sí! Gracias, Ochandiano... Pero debo confesarle que no he tenido mucho tiempo para esas. Supongo que sabe que hemos andado un poco ocupados últimamente…Si no se lo han contado los desinformadores de su ministerio, debo decirle que incluso me enfrasqué en asuntos más políticos que militares, Ochandiano. Para cuando yo recibí su paquete acababa de volver a mi casa. Comprenderá que apenas he tenido tiempo siquiera de hacer una maleta para este viaje. Además —añadió Gorgonio volviendo al tema principal— usted y yo sabemos que hay encargos con veneno dentro. ¿Usted cree que lo que me piden que haga es posible? ¿Que yo convenza a personas duras y combatientes de que se dejen juzgar, con el único propósito de que contribuyan a construir un futuro mejor?
Gorgonio acababa de soltarle a Ochandiano un discurso que tenía ganas de soltar a alguien, y ya lo había hecho.
—Le pido que me perdone, no he querido culparle a usted, Ochandiano. Pero no me diga que no es como para tomárselo bastante mal.
Colinas sabía que tal vez no le debía ninguna explicación aquel hombre bonachón y achaparrado, con su vientre redondo elegantemente cubierto por su enorme panatalón gris. Quizá no se merecía la bronca que le estaba cayendo, pero, al verle allí en el puerto, tan seguro ante las autoridades portuarias, con su sobre conteniendo el soborno raudo y competente, se convirtió a ojos de Gorgonio en la imagen viva de ese Ministerio que acababa de enviarle a Sudamérica, a cumplir una misión imposible y ante el cual se consideraba indefenso. Para él representaba un castigo. Y que le fuera hecho por el mismísimo rey de España, lo hacía aún más ofensivamente doloroso.
—Me he defendido como he podido, Ochandiano. He luchado y me he quemado las pestañas con mis propios compañeros de armas, amigos míos, Ochandiano. He conseguido atajar revueltas ya inminentes, asonadas cuarteleras en el último minuto… ¿Y me lo pagan de esta forma? Dígame, Ochandiano. ¿Usted de qué lado está?
El capitán de navío Gorgonio Colinas traía por esas fechas una pesada losa de descreimiento en su mente. A nadie había contado lo del paquete de cartas que días atrás había hallado en la vieja casa de Valladolid. Unas cartas con contenidos nuevos y reveladores de un pasado que no había siquiera imaginado. Pero a decir verdad, lo más sorprendente había sido la forma en que habían llegado a su poder aquellas cartas. Le esperaban en un paquete que había sido facturado con urgencia a su nombre desde Madrid. Pero llevaban el sello de salida de la Oficina Diplomática. El segundo envoltorio interior, es decir, el original provenía, sin embargo, de Buenos Aires. Dado que él se hallaba fuera de Valladolid, cuando llegó a su casa, tan sólo dos días después de llegado el paquete, había recibido la llamada urgente del Rey Alfonso. Lamentó profundamente no haberse dedicado de lleno a la lectura de esas cartas, con paciencia, para descubrir lo que venían a revelarle. Se había limitado a abrir alguna de ellas, elegida al azar de uno de aquellos atados. Algo que sirvió para tan sólo despertar en él la curiosidad sedienta de quien sabe de recuerdos ocultos en la familia, enterrados por el tiempo como sus antecesores.
No había leído las cartas. Ochandiano ya empezaba a mascullar la idea de tener que convertirse en narrador. Y transmitir oralmente al capitán Gorgonio Colinas algo que debía haber sabido de antemano, antes de su llegada a Buenos Aires. Algo que iba escrito en aquellas cartas que no había tenido tiempo de leer.
Lo que Ochandiano tenía claro —y el rey también— era que Colinas había sido siempre un soldado de talento. Y pensaba que tal vez, a sabiendas de la clase de persona con la que trataba, fuera mejor dejar las cosas discurrir a su ritmo. Ya también su tío había servido bien al país, pero ambos —tío y sobrino— mostraban un parecido no sólo físico, sino también de carácter. Eran hombres de talentos y fidelidades ignotas. Posiblemente eso era lo que les hacía buenos. Gorgonio lo había sido incluso desde antes de irse a la academia naval. Sus superiores lo sabían, lo habían sabido sus padres y, aún peor, él mismo lo sabía. Y ahora, que aquel encargo tan precipitado, difícil, le fuera hecho a él, no le pillaba de sorpresa ni con el pie cambiado. Pero aquellas cartas con contenidos sobre su tío Fulgencio y su mujer Esmeralda habían creado un pasmo inaudito en Colinas. Sólo había tenido tiempo de mirar el contenido de aquellas misteriosas cajas por encima, cuando llegó el mensajero del Ministerio de la Marina con el telegrama.
—Conducto oficial y confidencial, señor. Me han ordenado que le espere y le acompañe hasta la estación de ferrocarril inmediatamente.
Dejó los paquetes de correspondencia amontonados en la misma caja en la que los había recibido y se dispuso para la marcha. Para Colinas fue una gran noticia el que no tuviese que ir a San Sebastián, ya que el rey había regresado a Madrid precipitadamente. Tendría que ir a verle a su despacho personal en palacio.
Aún habiendo nacido en Valladolid, Colinas había querido siempre ingresar en la Escuela Naval de San Fernando, a pesar de que en su familia militar siempre habían sido de Caballería o Infantería. Además, desde pequeño había podido oir cómo circulaba entre ellos la inclinación a pensar que los que vestían de blanco eran unos maricones o, cuando menos, pisaverdes. Así que, haciendo honor a su prematura rebeldía, Gorgonio pensaba que, ya fuera por delante o por detrás, todos acabaríamos con la parca pisándonos los talones, así que decidió que no le pillara sin haber visto mundo. Había, pues, cosas que hacer. Por ejemplo, había un gajo cubano de la familia que, aunque desaparecido, él debía intentar conocer. Al menos en lo referente a su tío Fulgencio. Y se lo había propuesto como medida de urgencia antes de caer definitivamente en manos de la primera desaprensiva que lo llevara al huerto o al altar. Lo cual era lo mismo. Aunque lo cierto es que aquel gajo cubano de la familia Colinas no había dejado descendencia. Con lo cual lo tenía difícil. Y—de paso— Gorgonio también se lo ponía difícil a la desaprensiva.